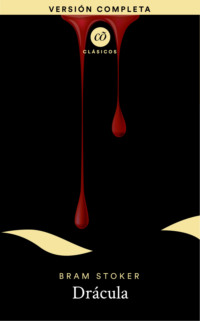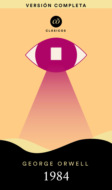Czytaj książkę: «Drácula»
Drácula

Drácula (1897) Bram Stoker
Editorial Cõ
Leemos Contigo Editorial S.A.S. de C.V.
edicion@editorialco.com
Traducción: Benito Romero
Edición: Abril 2020
Imagen de portada: Designed by Freepik
Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
Índice
1 Capítulo 1
2 Capítulo 2
3 Capítulo 3
4 Capítulo 4
5 Capítulo 5
6 Capítulo 6
7 Capítulo 7
8 Capítulo 8
9 Capítulo 9
10 Capítulo 10
11 Capítulo 11
12 Capítulo 12
13 Capítulo 13
14 Capítulo 14
15 Capítulo 15
16 Capítulo 16
17 Capítulo 17
18 Capítulo 18
19 Capítulo 19
20 Capítulo 20
21 Capítulo 21
22 Capítulo 22
23 Capítulo 23
24 Capítulo 24
25 Capítulo 25
26 Capítulo 26
27 Capítulo 27
Capítulo 1
Diario de Jonathan Harker
3 de mayo. Bistrita.
Salí el primero de mayo de Múnich a las 8:35 P.M., y llegué a Viena temprano al día siguiente; debería haber llegado a las 6:46, pero el tren se retrasó una hora. A juzgar por lo poco que pude ver desde el tren y la pequeña caminata que di por sus calles, Budapest parece ser un lugar maravilloso. No quise alejarme mucho de la estación, ya que habíamos llegado tarde y el tren partiría lo más cercano posible a la hora establecida.
Me dio la impresión de que estábamos abandonando Occidente para adentrarnos en Oriente. A través del puente más occidental y espléndido sobre el Danubio, que en esta zona adquiere gran anchura y profundidad, recorrimos las zonas en las que siguen perdurando las tradiciones de la época de la dominación turca.
Salimos de Budapest a muy buena hora, y llegamos ya entrada la noche a Klausenburg, donde pernocté en el Hotel Royale. Para comer, o más bien para cenar, disfruté un pollo preparado con pimiento rojo, el cual estaba muy sabroso, pero me dio mucha sed. (Nota. Pedir la receta para Mina). Le pregunté al mesero, y me dijo que se llamaba “paprika hendl”, y que, como era un platillo nacional, podría encontrarlo en cualquier lugar de los Cárpatos.
Descubrí que mis escasos conocimientos de alemán me fueron de mucha ayuda en este lugar; de hecho, no sé cómo me las habría arreglado sin estos.
Aprovechando un poco de tiempo libre durante mi estancia en Londres, visité el Museo Británico, y eché una ojeada a los libros y mapas sobre Transilvania que había en la biblioteca. Pensé que el hecho de saber un poco acerca del país podía serme útil en mis tratos con un noble originario de este lugar.
Descubrí que la localidad de la que me había hablado se encontraba en el extremo Este del país, justo en la frontera de tres estados: Transilvania, Moldavia y Bucovina, en medio de los Montes Cárpatos; una de las zonas más salvajes y menos conocidas de Europa.
No encontré ningún mapa o libro que indicara la ubicación exacta del Castillo de Drácula, pues no hay mapas de este país que se puedan comparar con aquellos realizados por la Ordnance Survey Maps; pero pude ver que Bistrita, la ciudad mencionada por el Conde Drácula, era un lugar bastante conocido. Incluiré aquí algunas de mis notas, pues, más adelante, cuando le platique a Mina sobre mis viajes, podrían ayudarme a refrescar la memoria.
Entre la población de Transilvania hay cuatro nacionalidades distintas: sajones en el sur y, mezclados con ellos, los valacos, que descienden de los dacios; magiares en el oeste, y sículos en el este y norte. Yo me relacionaré con estos últimos, que afirman ser descendientes de Atila y los hunos. Es probable que sea cierto, porque cuando los magiares conquistaron el país, en el siglo XI, se encontraron con los hunos, que ya se habían establecido allí.
He leído que todas las supersticiones conocidas en el mundo se encuentran reunidas en la herradura de los Cárpatos, como si se tratara del centro de alguna especie de remolino imaginario; de ser así, mi estancia podría ser muy interesante. (Nota: preguntar al Conde sobre estas supersticiones).
No pude dormir bien, a pesar de que mi cama era bastante cómoda, pues tuve toda clase de sueños extraños. Tal vez haya sido porque un perro se la pasó aullando bajo mi ventana toda la noche, o tal vez fue la paprika, pues tuve que beber toda el agua de mi garrafa, y aun así seguía sintiéndome sediento. Me quedé dormido casi al amanecer, pero me despertó el sonido constante de alguien llamando a mi puerta, por lo que supongo que estaba durmiendo profundamente.
Para el desayuno comí más paprika, y una especie de puré hecho de harina de maíz que me dijeron se llamaba “mamaliga”, y berenjena rellena con carne molida, un platillo delicioso al que llaman “impletata”. (Nota: pedir también la receta de este platillo).
Desayuné rápidamente porque el tren partiría un poco antes de las ocho, o al menos ese era el plan, puesto que después de correr a la estación para llegar a las 7:30, tuve que esperar sentado en el vagón durante más de una hora antes de que nos pusiéramos en movimiento.
Me parece que mientras más nos adentramos en el Este, menos puntuales son los trenes. ¿Cómo serán en China?
Tuve la sensación de que pasamos todo el día recorriendo un territorio lleno de hermosos paisajes. De vez en cuando veíamos pequeños pueblos o castillos en la cima de empinadas colinas, como los que vemos en los antiguos misales; también atravesamos ríos y arroyos que parecían estar expuestos a grandes crecidas por el amplio y pedregoso margen que había a cada uno de sus lados. Se necesita una gran cantidad de agua, y una corriente muy potente, para sobrepasar el límite del borde exterior de un río.
En todas las estaciones había grupos de personas, a veces incluso multitudes, ataviadas con todo tipo de atuendos. Algunas de ellas eran exactamente iguales a los campesinos de mi país, o a los que había visto en mi paso por Francia y Alemania, con chaquetas cortas, sombreros redondos y pantalones confeccionados por ellos mismos; pero otras tenían una apariencia muy pintoresca.
Las mujeres parecían bonitas, excepto cuando te acercabas a ellas, pues tenían cinturas muy gruesas. Todas iban vestidas con largas mangas blancas de distintos tipos, y la mayoría llevaban cinturones muy grandes con un montón de flecos hechos de algún material que revoloteaba, similar a los vestidos que se usan en el ballet, aunque, desde luego, llevaban enaguas debajo.
Los personajes más extraños que vimos fueron los eslovacos, que eran más salvajes que el resto, con sus grandes sombreros de vaquero, sus enormes pantalones holgados y sucios, sus camisas blancas de lino y sus pesados cinturones de cuero, que medían casi 30 centímetros de ancho, completamente decorados con clavos de latón. Llevaban botas altas, con los pantalones metidos dentro de ellas, tenían largas melenas negras y unos bigotes tupidos y oscuros. Son muy pintorescos, pero no parecen demasiado simpáticos. En cualquier otro lugar se les tomaría inmediatamente por miembros de alguna vieja pandilla oriental de bandoleros. Sin embargo, me han dicho que son prácticamente inofensivos y más bien tímidos.
Ya había caído la noche cuando llegamos a Bistrita, que es una zona antigua y muy interesante. Como está prácticamente en la frontera, pues el Desfiladero de Borgo conduce desde ahí a Bucovina, Bistrita ha tenido una existencia muy tempestuosa, que definitivamente ha dejado sus huellas. Hace cincuenta años tuvo lugar una serie de grandes incendios, que ocasionaron un caos terrible en cinco ocasiones diferentes. A comienzos del siglo XVII, la ciudad sufrió un asedio de tres semanas, que cobró la vida de trece mil personas, y a las muertes provocadas por la guerra se sumaron las víctimas del hambre y las enfermedades.
El Conde Drácula me dio indicaciones para dirigirme al Hotel Golden Krone, el cual, para mi mayor placer, era bastante antiguo, pues, desde luego, yo quería tener todo el contacto posible con las costumbres del país.
Claramente ya me esperaban en el hotel, pues, cuando me acerqué a la puerta, me encontré con una mujer de rostro alegre, ya entrada en años, que portaba la vestimenta usual de los campesinos: enaguas blancas con un largo delantal doble, por delante y por detrás, de tela colorida, y tan ajustado que apenas podía considerarse modesto. Cuando me acerqué, la mujer se inclinó y dijo:
—¿Es usted el Herr inglés?
—Sí —le respondí—. Soy Jonathan Harker.
La mujer sonrió, y le dijo algo a un hombre anciano que llevaba arremangadas las mangas de su camisa, y que la había seguido hasta la puerta.
El hombre se marchó, pero regresó inmediatamente con una carta en las manos:
“Amigo mío:
Bienvenido a los Cárpatos. Lo estoy esperando ansiosamente. Duerma bien esta noche. Mañana, a las tres, la diligencia partirá rumbo a Bucovina; hay un lugar reservado para usted. Mi carruaje lo estará esperando en el Desfiladero de Borgo para traerlo a mi casa. Espero que su viaje desde Londres haya sido agradable, y que disfrute su estancia en mi hermoso país.
Su amigo,
Drácula”
4 de mayo.
Supe que mi posadero había recibido una carta del Conde, para pedirle que se asegurara de reservar para mí el mejor lugar del carruaje; pero al preguntarle acerca de los detalles se mostró un poco reticente, y fingió que no podía entender mi alemán.
Esto no podía ser cierto, porque hasta antes de ese momento lo había entendido perfectamente; o al menos respondía a mis preguntas como si así fuera.
Él y su esposa, la mujer mayor que me había recibido, se miraron mutuamente con temor. El hombre dijo entre dientes que le habían enviado el dinero en una carta, y que eso era todo lo que sabía. Cuando le pregunté si conocía al Conde Drácula, y si podía decirme algo sobre su castillo, ambos se santiguaron y, asegurándome que no sabían nada en absoluto, simplemente se negaron a decir más. Como la hora de partir se acercaba, no tuve tiempo para preguntar otras personas, pero todo era muy misterioso y nada tranquilizador.
Justo antes de marcharme, la mujer subió a mi habitación, y me dijo en un tono casi histérico:
—¿Tiene que ir? ¡Oh, joven Herr!, ¿en verdad tiene que ir?
Estaba tan alterada que parecía haber olvidado completamente el poco alemán que sabía, y comenzó a mezclarlo con algún otro idioma que yo nunca había oído. Apenas pude comprender un poco de lo que decía haciéndole numerosas preguntas. Cuando le dije que debía partir inmediatamente porque me esperaban asuntos muy importantes, me preguntó otra vez:
—¿Sabe usted qué día es hoy?
Le respondí que era cuatro de mayo. Ella movió la cabeza negativamente y habló otra vez:
—¡Sí! ¡Eso ya lo sé! ¡Ya lo sé! Pero, ¿sabe usted qué día es hoy?
Cuando le dije que no entendía a qué se refería, ella prosiguió:
—Es la víspera del día de San Jorge. ¿Sabe usted que esta noche, cuando el reloj marque la medianoche, todas las cosas malignas del mundo serán omnipotentes? ¿Sabe usted a dónde va, y a lo que se enfrentará?
Estaba sumida en tal angustia que intenté consolarla, pero no lo conseguí. Finalmente, se puso de rodillas y me rogó que no fuera; o que al menos esperara uno o dos días antes de partir.
Aunque todo eso parecía sumamente ridículo, me hizo sentir intranquilo. Sin embargo, me esperaban asuntos importantes, y no podía permitir que nada se interpusiera en mi camino.
Intenté ayudarla a ponerse de pie, y le dije, tan seriamente como pude, que se lo agradecía, pero que mi deber era urgente, y que debía partir.
La mujer se levantó y se enjaugó las lágrimas, y tomando un crucifijo que llevaba colgado al cuello me lo dio.
No sabía qué hacer, pues como miembro de la Iglesia de Inglaterra, me habían enseñado a considerar semejantes cosas como símbolos de idolatría en cierto sentido. Sin embargo, me pareció sumamente descortés rechazar aquel gesto de una anciana, con tan buenas intenciones y que se encontraba en tal estado de ánimo.
Creo que adivinó la expresión de duda en mi rostro, pues poniendo ella misma el rosario alrededor de mi cuello, me dijo:
—Hágalo por amor a su madre.
Y luego salió de la habitación.
Estoy escribiendo esta parte del diario mientras espero a que llegue el carruaje, que, naturalmente, viene retrasado; y el crucifijo sigue colgado alrededor de mi cuello.
No sé si sea por los temores de la anciana, o debido a las incontables tradiciones fantasmales de este lugar, o por el crucifijo en sí, pero el caso es que mi mente no está tan tranquila como de costumbre.
Si este libro llegará a manos de Mina antes que yo, espero que le lleve mi adiós. ¡Aquí viene el carruaje!
5 de mayo.
El Castillo. —Las tinieblas de la mañana han desaparecido, y el sol brilla en lo alto sobre el horizonte distante, que parece irregular, no sé si debido a los árboles o a las colinas, pues está tan lejos que las cosas grandes y pequeñas se mezclan entre sí.
No puedo dormir, y como nadie me llamará hasta que me despierte, me he puesto a escribir hasta que me venza el sueño.
Han pasado tantas cosas extrañas sobre las que quisiera escribir, y para que quien lea esto no crea que cené opíparamente antes de llegar Bistrita, anotaré exactamente lo que comí.
Cené un platillo que los locales llaman “filete robado”, compuesto por rodajas de tocino, cebolla y carne de res, sazonado con pimiento rojo, y ensartados en pinchos para ser asados al fuego, ¡muy parecido al estilo sencillo de la “carne de gato” de Londres!
El vino fue un Golden Mediasch, que provoca una sensación extraña de picazón en la lengua, la cual, curiosamente, no es desagradable.
Sólo bebí un par de copas de este vino.
Cuando me subí al carruaje, el cochero todavía no se encontraba en su asiento, y pude verlo hablando con la posadera.
Era evidente que estaban hablando de mí, pues de vez en cuando volteaban a verme, y algunas de las personas que estaban sentadas en una banca fuera de la puerta, se acercaron para escuchar, y luego me miraron, la mayoría con lástima. Alcancé a escuchar distintas palabras que se repetían a menudo, palabras extrañas, pues en el grupo había personas de distintas nacionalidades, así que saqué discretamente de mi maleta mi diccionario políglota y comencé a buscarlas.
Debo decir que no sentí la menor alegría al ver su significado, pues entre ellas estaban “Ordog” (Satanás), “pokol” (infierno), “stregoica” (bruja), “vrolok” y “vlkoslak” (ambas significan lo mismo, una en eslovaco y la otra en serbio, y se utilizan para referirse a algo que es un vampiro o un hombre lobo). (Nota: Preguntar al Conde acerca de estas supersticiones.)
Cuando nos pusimos en marcha, el grupo de personas reunidas alrededor de la puerta de la posada, que para ese entonces ya había aumentado considerablemente, hicieron la señal de la cruz y extendieron dos dedos hacia mí.
Con cierta dificultad, logré que uno de los pasajeros me dijera lo que eso significaba. Al principio no quiso responderme, pero cuando supo que yo era inglés, me explicó que se trataba de un hechizo o protección contra el mal de ojo.
Escuchar esto tampoco fue nada agradable, especialmente mientras partía rumbo a un lugar desconocido para reunirme con un hombre que nunca antes había visto. Pero todos parecían tan bondadosos, tan tristes, y tan solidarios, que no pude evitar sentirme emocionado.
Nunca olvidaré el último vistazo que eché a la posada y al grupo de pintorescos personajes, todos santiguándose a la vez de pie en el amplio pórtico, sobre un fondo de abundante follaje de adelfas y naranjos en contenedores verdes concentrados en el centro del patio.
En ese instante, nuestro cochero, cuyo enorme pantalón de lino cubría todo el asiento frontal, (ellos le llaman “gotza”), golpeó con su largo látigo a sus cuatro caballos pequeños, que corrían lado a lado, e iniciamos nuestro viaje.
Al poco tiempo perdí de vista y olvidé todos los temores fantasmales ante la belleza del paisaje que recorríamos, aunque si hubiera conocido el idioma, o más bien los idiomas, en que hablaban mis compañeros de viaje, seguramente no habría podido olvidarme tan fácilmente de ellos. Frente a nosotros se extendía una vasta ladera de campo verde, repleta de bosques y salpicada de empinadas colinas coronadas por grupos de árboles o casas de campo, con sus aguilones blancos mirando hacia la carretera. Se podía ver por todas partes una sorprendente cantidad de frutos en flor: manzanos, ciruelos, perales y cerezos. Y a medida que avanzábamos, se asomaba el verde pasto bajo los árboles adornado con los pétalos caídos. La carretera serpenteaba dentro y fuera de las verdes colinas de este lugar, que los locales llaman “Tierra Media”, perdiéndose al rodear las curvas cubiertas de hierba, u ocultándose tras las desordenadas ramas de los bosques de pinos, que corrían colina abajo por aquí y por allá como si fueran lenguas de fuego. El camino era bastante accidentado, pero parecía que volábamos sobre él con una prisa frenética. En ese momento no entendí por qué avanzábamos con tanta prisa, pero evidentemente el cochero estaba decidido a no perder ni un segundo hasta llegar a Borgo Prund. Según me dijeron, en el verano esta carretera era excelente, pero que todavía no la habían reparado después de las nevadas invernales. En esto se diferenciaba a la mayoría de las carreteras de los Cárpatos, pues según dicta una antigua tradición no deben mantenerse en buen estado. Desde tiempos muy antiguos, los hospodares nunca reparaban las carreteras, para evitar que los turcos pensaran que se estaban preparando para traer tropas extranjeras, y así atizar la guerra que en realidad siempre estaba a punto de estallar.
Más allá de las verdes y enormes colinas de la Tierra Media se levantaban poderosas laderas de bosque hasta las cumbres más altas de los Cárpatos. Se elevaban a nuestra izquierda y a nuestra derecha, con el sol de la tarde iluminándolas completamente y haciendo brillar todos los magníficos colores de esta hermosa gama azul oscuro y morado, en las sombras de las crestas, verde y café, donde se mezclaba el pasto con las rocas. Después seguía una infinita perspectiva de rocas afiladas y peñascos puntiagudos, que se perdían en la distancia, donde las cumbres nevadas se elevaban imponentemente. Por todas partes parecía haber poderosas grietas en las montañas, a través de las cuales, a medida que el sol comenzó a ponerse, podíamos ver de vez en cuando el blanco brillo de alguna cascada. Al rodear la base de una colina, uno de mis compañeros de viaje me tocó el brazo y señaló la elevada cima cubierta de nieve de una montaña que, mientras avanzábamos serpenteando por el camino, parecía estar justo frente a nosotros.
—¡Mire! ¡Isten széke! ¡El trono de Dios! —dijo, mientras se santiguaba con reverencia.
A medida que recorríamos nuestro interminable camino, y el sol descendía cada vez más a nuestras espaldas, las sombras de la tarde comenzaron a cernirse sobre nosotros. Esta sensación era más intensa porque la cima de la montaña nevada seguía estando alumbrada por el sol, y parecía brillar con un delicado y frío tono rosado. Mientras avanzábamos, nos cruzamos con algunos checos y eslovacos, todos ataviados pintorescamente. Y pude darme cuenta de que el bocio prevalecía dolorosamente entre ellos. A lo largo del camino había un gran número de cruces, y cuando pasábamos frente a ellas, todos mis compañeros se santiguaban. De vez en cuando veíamos a algún campesino o campesina arrodillados frente a un altar, y que no se volvían a nuestro paso, pues parecían estar tan arrobados por la devoción que no tenían ojos ni oídos para el mundo exterior. Casi todas estas cosas eran nuevas para mí, por ejemplo, los montones de paja en los árboles, y los grupos de hermosos abedules diseminados por el camino, con sus ramas blancas brillando como la plata a través del delicado color verde de sus hojas.
De vez en cuando nos cruzábamos con una carreta de carga (utilizada normalmente por los campesinos), con su larga vértebra parecida a una serpiente, calculada perfectamente para ajustarse a las desigualdades del camino. En ellas iban sentados varios campesinos que regresaban a sus hogares, cubiertos con sus pieles de cordero, blancas en el caso de los checos, y teñidas de colores en el de los eslovacos; estos últimos cargaban sus largas varas a manera de lanzas, con un hacha en la punta. Al llegar la noche, empezó a sentirse mucho frío y el creciente ocaso parecía fusionar en una especie de neblina oscura la penumbra de los árboles: robles, abetos y pinos, aunque a medida que ascendíamos por el Desfiladero, en los valles que corrían profundamente entre los surcos de las colinas, los oscuros abetos sobresalían contra el fondo de la nieve tardía. En ocasiones, cuando la carretera era cortada por los bosques de pino, que en la oscuridad parecían cernirse sobre nosotros, las gigantescas masas grisáceas que cubrían los árboles producían un efecto muy peculiar bastante extraño y solemne, que traía de vuelta a mi mente los siniestros pensamientos e imaginaciones de la tarde, mientras que el ocaso hacía sobresaltar las fantasmales nubes que, entre los Cárpatos, parecían serpentear incansablemente a través de los valles. Algunas veces las colinas eran tan empinadas que, a pesar de la prisa de nuestro cochero, los caballos sólo podían subirlas lentamente. Tenía ganas de bajarme del carruaje y caminar a su lado, como hacemos en mi país, pero el cochero no me lo permitió.
—No, no —me dijo. —No debe caminar por aquí. Los perros son muy salvajes —y luego dijo algo que evidentemente tenía la intención de ser una broma macabra, pues volteó a ver al resto de los pasajeros en busca de una sonrisa de aprobación—: Ya tendrá usted mucho que hacer esta noche antes de irse a dormir.
Solo se detuvo una vez durante unos minutos para poder encender sus lámparas.
Cuando la noche se hizo más oscura, los pasajeros comenzaron a ponerse más nerviosos y hablaban continuamente con el cochero, uno tras otro, como si lo estuvieran presionando para ir más rápido. El cochero golpeó despiadadamente con su largo látigo a los caballos, y profiriendo salvajes gritos intentaba obligarlos a esforzarse todavía más. Entonces, a través de la oscuridad, pude distinguir una especie de claridad grisácea frente a nosotros, como si hubiera una grieta en las colinas. La agitación de los pasajeros aumentó todavía más. El alocado carruaje se sacudió sobre sus grandes resortes de cuero, y se tambaleó hacia uno y otro lado como un barco golpeado por el mar tempestuoso. Tuve que sujetarme con fuerza. El camino se hizo más parejo, y parecía que íbamos volando sobre él. Sentía como si las montañas se acercarán a nosotros por ambos lados y quisieran envolvernos dentro de ellas; en ese momento llegamos al Desfiladero Borgo. Uno por uno, varios de los pasajeros me ofrecieron regalos, con una insistencia tan sincera que me era imposible rechazarlos. Naturalmente los regalos eran bastante extraños y variados, pero todos me los ofrecieron con muy buena fe, acompañados de una palabra amable y una bendición; esa misma extraña mezcla de gestos temerosos que ya había visto en las afueras del hotel en Bistrita: la señal de la cruz y la protección contra el mal de ojo. Entonces, mientras volábamos por el camino, el cochero se inclinó hacia adelante y los pasajeros se estiraron por ambos lados del coche para mirar por las ventanillas, escudriñando ansiosamente la oscuridad. Era evidente que estaba sucediendo, o esperaban que sucediera, algo muy interesante. Sin embargo, aunque les pregunté a todos al respecto, ninguno me dio la menor explicación. Este estado de agitación se prolongó durante algún tiempo, cuando por fin vimos frente a nosotros el Desfiladero, que aparecía por el Este. Por encima de nuestras cabezas había nubes oscuras y tenebrosas, y el aire se sentía cargado con la pesada y opresiva sensación que precede a una tormenta. Parecía como si la cordillera hubiera dividido la atmósfera en dos, y ahora nos encontrábamos bajo la tempestuosa. En seguida, comencé a buscar el vehículo que me llevaría hasta el Conde. A cada instante me parecía ver el brillo de las lámparas a través de la negrura, pero todo seguía oscuro. La única luz provenía de los rayos parpadeantes de nuestras propias lámparas, y en ella se elevaba en una nube blanca el vapor producido por nuestros agotados caballos. Gracias a esto, podíamos ver el arenoso camino extendiéndose frente a nosotros, pero no había la menor señal de un vehículo. Los pasajeros retrocedieron dando un suspiro de alegría, que parecía burlarse de mi propia decepción. Ya estaba pensando en lo que podía hacer ante tal situación, cuando el cochero, mirando su reloj, dijo algo a los otros pasajeros que apenas pude escuchar, pues su tono de voz era muy silencioso y suave. Creo haber escuchado algo como: “una hora antes de tiempo”. Luego, volviéndose hacia mí, me habló en un alemán mucho peor que el mío:
—No hay ningún carruaje aquí. Parece que después de todo no lo esperaban, Herr. Tendrá que venir a Bucovina y regresar mañana o al día siguiente; mejor al día siguiente.
Mientras hablaba, los caballos comenzaron a relinchar y resoplar salvajemente, con tal ímpetu que el cochero tuvo que sujetarlos. Entonces, en medio de un coro de gritos proferidos por los campesinos que se santiguaban al unísono, apareció detrás de nosotros una calesa, dirigida por cuatro caballos, que nos rebasó y se puso al lado de nuestro carruaje. Gracias al destello de nuestras lámparas, que iluminaban a los caballos, pude ver que se trataba de unos animales espléndidos, negros como el carbón. Eran conducidos por un hombre alto, con una barba larga y café y un enorme sombrero negro, que parecía ocultar su rostro. Cuando se volvió hacia nosotros, lo único que pude distinguir fue el resplandor de un par de ojos muy brillantes, que se veían de un tono rojizo bajo la luz de la lámpara. Entonces, el hombre le dijo al cochero:
—Ha llegado muy temprano esta noche, amigo mío.
—El Herr inglés tenía mucha prisa —respondió el cochero tartamudeando.
El extraño volvió a hablar:
—Supongo que por eso le propuso usted ir hasta Bucovina. No puede engañarme, amigo mío. Sé demasiado, y mis caballos son veloces.
Sonreía mientras hablaba, pero a la luz de las lámparas se distinguía una expresión de dureza en su boca, que tenía unos labios muy rojos y dientes afilados, blancos como el marfil. Uno de mis compañeros le susurró a otro un verso del poema Leonora de Bürger:
Denn die Todten reiten schnell. (Porque los muertos viajan velozmente)
Al parecer, el extraño cochero escuchó las palabras, pues alzó la mirada sonriendo relucientemente. El pasajero volteó el rostro, mientras hacía la señal con sus dos dedos y se santiguaba.
—Deme el equipaje del Herr—dijo el cochero recién llegado.
Con una prontitud impresionante sacó mis maletas y las colocó en la calesa. Luego, me bajé del carruaje, y el cochero de la calesa, que estaba junto a nuestro vehículo, me ayudó, tomándome por el brazo como si tuviera un puño de acero. Debía tener una fuerza prodigiosa.
Sin decir una palabra agitó las riendas, los caballos dieron vuelta y nos deslizamos hacia la oscuridad del Desfiladero. Cuando miré hacia atrás, pude ver el vapor que emanaban los caballos del carruaje alumbrados por la luz de las lámparas, y proyectadas contra ella las siluetas de mis antiguos compañeros de viaje, santiguándose. Entonces, el cochero agitó su látigo y dio un grito a los caballos, que avanzaron a toda prisa rumbo a Bucovina. Mientras se perdían en la oscuridad, sentí un escalofrío extraño, y una sensación de soledad se apoderó de mí. Pero de pronto, el cochero me cubrió los hombros con una capa y me echó una manta sobre las rodillas, diciéndome en un alemán perfecto:
—La noche está muy fría, mein Herr, y mi amo el Conde me ha ordenado que cuide muy bien de usted. Debajo del asiento hay una botella de slivovitz (un brandy típico del país hecho con ciruelas), por si quiere beber.
No bebí ni una gota, pero era agradable saber que estaba allí. Me sentía un poco extraño, y bastante asustado. Creo que de haber habido cualquier otra alternativa la hubiera tomado, en vez de proseguir aquel viaje nocturno hacia lo desconocido. El carruaje avanzó rápidamente en línea recta, luego dimos una vuelta completa y continuamos avanzando por otro camino recto. Me pareció que estábamos recorriendo el mismo camino una y otra vez, por lo que tomé nota de algunos puntos sobresalientes, y descubrí que eso era efectivamente lo que hacíamos. Me hubiera gustado preguntarle al cochero que significaba todo eso, pero tuve mucho miedo de hacerlo, pues pensé que, en mi situación, ninguna protesta habría sido efectiva ante una intención de retrasar el viaje.
Sin embargo, más tarde, quise saber cuánto tiempo había pasado, por lo que encendí un cerillo, y bajo su luz miré mi reloj. Faltaban algunos minutos para la medianoche, lo que me provocó una especie de sobresalto, pues supongo que la superstición generalizada acerca de la medianoche se había intensificado a causa de mis recientes experiencias. Esperé en medio de una horrible sensación de suspenso.
Entonces un perro comenzó a aullar en alguna casa de campo carretera abajo; era un aullido prolongado, agonizante y temeroso. El sonido fue ahogado por el de otro perro, y luego otro y otro, hasta que, transportados por el viento que ahora soplaba suavemente a través del Desfiladero, comenzó un concierto de aullidos salvajes, que parecían provenir de todos los rincones del país, desde tan lejos como la imaginación lo supusiera a través de las tinieblas de la noche.