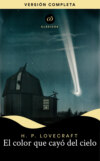Czytaj książkę: «Cándido»
Cándido

Cándido (1759) Voltaire
Editorial Cõ
Leemos Contigo Editorial S.A.S. de C.V.
edicion@editorialco.com
Edición: Noviembre 2021
Imagen de portada: Rawpixel
Traducción: Ricardo García
Prohibida la reproducción parcial o total sin la autorización escrita del editor.
Índice
1 Capítulo I
2 Capítulo II
3 Capítulo III
4 Capítulo IV
5 Capítulo V
6 Capítulo VI
7 Capítulo VII
8 Capítulo VIII
9 Capítulo IX
10 Capítulo X
11 Capítulo XI
12 Capítulo XII
13 Capítulo XIII
14 Capítulo XIV
15 Capítulo XV
16 Capítulo XVI
17 Capítulo XVII
18 Capítulo XVIII
19 Capítulo XIX
20 Capítulo XX
21 Capítulo XXI
22 Capítulo XXII
23 Capítulo XXIII
24 Capítulo XXIV
25 Capítulo XXV
26 Capítulo XXVI
27 Capítulo XXVII
28 Capítulo XXVIII
29 Capítulo XXIX
30 Capítulo XXX
Capítulo I
En que trata de cómo Cándido fue criado
en un hermoso castillo y de cómo lo echaron de él
Había en Westfalia, en el castillo del señor barón de Thunderten-tronckh, un joven, a quien dotó la naturaleza de un carácter amabilísimo; su fisonomía anunciaba desde luego la bondad de su corazón, y eran iguales en él la solidez del juicio y la sinceridad: tal vez por esto, y no por otro motivo, le llamaban Cándido. Los criados antiguos de la casa sospechaban que fuese hijo de la hermana del señor barón y de un honrado caballero de aquella tierra, con quien la señora no quiso casarse, por no haber podido probar el expresado caballero más que setenta y un cuarteles, habiéndose perdido lo restante de su árbol genealógico por las injurias del tiempo devorador.
El señor barón era uno de los más poderosos señores de Westfalia, porque, en efecto, su castillo tenía puerta y ventanas, y no faltaba en el gran salón su poco de tapicería.Todos los perros que andaban esparcidos por sus corrales componían una traílla; en caso de necesidad los mozos de la caballeriza le servían de picadores, y el cura del pueblo de capellán mayor. Todos lo llamaban monseñor, y cuando contaba cuentos, todos reían.
La señora baronesa, que pesaba cerca de ciento cincuenta kilos, gozaba por esta causa de la mayor estimación; y como sabía tratar con todo obsequio a cuantos frecuentaban su casa, era general el respeto que le tenían. Su hija Cunegunda, de diecisiete años de edad, era una muchacha colorada, fresca, gordilla, apetitosa. El hijo del barón, un vivo retrato de su padre. El ayo, llamado Pangloss, era el oráculo de la familia, y Cándido asistía también a sus lecciones con toda la sinceridad propia de sus pocos años y de su carácter.
Enseñaba Pangloss la metafísica-teólogo-cosmólogonigología, y demostraba a maravilla que no hay efecto sin causa, y que en este mundo, el mejor de los mundos posibles, el castillo del señor barón era el más hermoso de todos los castillos, y su señora parienta la mejor de todas las baronesas posibles, habidas y por haber.
—Es evidentísimo —decía— que las cosas no pueden ser de otro modo que son; porque habiendo sido todo formado para un fin, todo es y existe necesariamente para el fin mejor. Reflexionemos que las narices se hicieron para llevar anteojos, por eso gastamos anteojos; las piernas visiblemente fueron instituidas para ser calzadas, por eso tenemos calzones; las piedras se formaron para que los hombres las labrasen, y con ellas hicieran castillos, por eso tiene un castillo monseñor: este castillo es excelente, porque sin duda debe ocupar la mejor habitación el barón más poderoso de la provincia. Los cochinos nacieron para ser comidos, por eso comemos tocino todo el año. Por consiguiente, los que han dicho que todo está bien, han dicho una solemne tontería, debieron decir que todo está lo mejor posible.
Oía Cándido todo esto con mucha atención, y todo lo creía con igual inocencia; porque como a su parecer la señora Cunegunda era extremadamente hermosa, aunque jamás había tenido atrevimiento para decírselo, de allí concluía que después de la suprema felicidad, es haber nacido barón de Thunder-ten-tronckh; el segundo grado de bienaventuranza era el de ser la señorita Cunegunda; el tercero, verla todos los días, y el cuarto, asistir a las lecciones del doctor Pangloss, filósofo el más eminente de aquella provincia, y por consecuencia de todo el universo.
Un día, paseándose Cunegunda cerca del castillo por un bosquecillo que llamaban parque, vio que entre unas matas al maestro Pangloss que estaba dando una lección de física a una criada de su madre, morenilla, graciosa y dócil. Como la señorita tenía particular inclinación a las ciencias, observó sin pestañear los reiterados experimentos de que fue testigo; vio la razón suficiente del doctor, los efectos y las causas.Y al retirarse agitada, pensativa y llena de deseo de ser docta, iba persuadiéndose de que tal vez pudiera suceder que ella fuese la razón suficiente del joven Cándido, y Cándido la razón suficiente de ella. Un día lo encontró al llegar al castillo, y se puso como una grana, y a Cándido le sucedió ni más ni menos: lo saludó con voz interrumpida, y Cándido, sin saber lo que decía, le respondió como pudo. Al día siguiente, después de comer, se hallaron los dos por casualidad detrás de un biombo; a Cunegunda se le cayó el pañuelo, Cándido lo alzó, y al dárselo, Cunegunda inocentemente le apretó la mano; el joven inocentemente besó la de la señorita con una vivacidad, una expresión y una gracia, que no hubo más que pedir; presto se hallaron boca con boca, los ojos encendidos, las rodillas trémulas, las manos perdidas sin saber adónde.
El señor barón de Thunder-ten-tronckh pasó en hora menguada cerca del biombo, y al ver aquella causa y aquel efecto, echó a Cándido del castillo a patadas y empellones. Cunegunda se desmayó, la señora baronesa la hartó de moquetes.Todo fue trastorno y confusión en el más bello y agradable de los castillos posibles.
Capítulo II
De lo que sucedió a Cándido con los búlgaros
Echado Cándido del paraíso terrestre, anduvo mucho tiempo sin saber adónde dirigirse, llorando, alzando los ojos al cielo, volviéndolos muy a menudo hacia el más hermoso de los castillos, en que habitaba la más hermosa de las baronesitas: caía nieve en grande abundancia, y al fin, rendido del cansancio y sin cenar, se tendió a lo largo en un surco. Levántose al día siguiente pasmado de frío, y fuese acercando a un pueblo llamadoValdberghofftrardikdorff sin un cuarto en la faltriquera y desfallecido de necesidad. Paróse a la puerta de una taberna, en donde había dos hombres vestidos de azul, que inmediatamente repararon en él. Uno de ellos dijo:
—Mi camarada, vea usted ahí un mocito de buena presencia, y que tiene la estatura que se necesita.
Llegaron a él y lo convidaron a comer muy afectuosos. Cándido con su amable modestia les dijo:
—Doy mil gracias a ustedes, caballeros, por el favor que quieren hacerme; pero no puedo admitirlo, porque no tengo conmigo ni un maravedí para pagar el escote.
—Los sujetos del mérito y prendas de usted —le dijo uno de los azules— nunca pagan nada: ¿no tiene usted un metro y sesenta y cinco centímetros de alto?
—Sí, señor, ésa es mi estatura —dijo Cándido haciendo una cortesía.
—Pues bien está, amiguito; siéntese usted a la mesa, que no solamente lo convidaremos y pagaremos, sino que por ningún motivo consentiremos que una persona como usted carezca de dinero jamás: todos los hombres deben favorecerse unos a otros.
—Es verdad —dijo Cándido—; eso mismo me ha predicado siempre el doctor Pangloss, y ya veo por experiencia que todo va lo mejor posible.
Lo instaron a que tomase unas cuantas monedas para sus urgencias; las aceptó, quiso hacerles un recibo, lo cual ellos no consintieron en manera alguna, y se sentaron a comer.
—¿No es cierto —dijo el uno— que usted tiene un amor entrañable a...?
—Sí, señor —interrumpió Cándido—, amo con todo mi corazón a la señorita Cunegunda.
—¡Qué! No es eso —dijeron ellos—; le preguntamos a usted si no es cierto que usted tiene un amor particular al rey de los búlgaros.
—No, señor, no le tengo cariño ni en mi vida lo he visto —respondió Cándido.
—¿Cómo así? Y precisamente es el más agraciado rey entre todos los reyes. Pues es preciso beber a su salud.
—Con muchísimo gusto, caballeros —dijo Cándido, y brindó.
—Bueno —dijeron los azules—, con esto basta, y usted, amigo, es ya el apoyo, amparo, defensa y escudo del héroe de los búlgaros: su fortuna de usted está hecha, y su celebridad asegurada.
Dicho esto, le pusieron un par de grillos y lo llevaron al regimiento. Hiciéronle volver a derecha y a izquierda, sacar la baqueta, meter la baqueta, apunten, fuego, paso doble, y le dieron como unos treinta palos: al día siguiente hizo el ejercicio un poco mejor, y sólo recibió veinte garrotazos; al otro día no le dieron más que diez, y sus camaradas se hicieron cruces al ver tan rápidos adelantamientos.
Cándido, absorto de lo que le sucedía, y aun no acabando de entender por cuál especie de encantamiento se hallaba a pesar suyo en la carrera del heroísmo, se fue paseando un día fresco de la primavera, creyendo que la especie humana tenía el privilegio, que es común a todos los demás animales, de servirse de sus piernas cada y cuando les viene en deseo. Habría andado cosa de dos leguas, cuando veis aquí cuatro de sus camaradas que lo alcanzaron, lo detuvieron, lo ataron y dieron con él en un calabozo. Se le preguntó judicialmente qué era lo que más apetecía, o ser fustigado treinta y seis veces por todo el regimiento, o recibir de una vez doce balas de plomo en la cabeza. En vano quiso alegar que las voluntades son libres; en vano les dijo que uno y otro partido le parecían a cuál peor; no hubo remedio, fue necesario que se determinase, y en virtud de aquel don de Dios que llaman libertad, resolvió pasar treinta y seis veces por las baquetas del regimiento. Empezóse la función: pasó dos carreras, y como el regimiento se componía de dos mil hombres, le valió cuatro mil baquetazos, que desde la nuca a las ancas lo dejaron desollado y sangriento.Trataron de proseguir; pero Cándido, no teniendo ya resistencia para más, les suplicó por amor de Dios que le hicieran el gusto de levantarle la tapa de los sesos, a lo cual accedieron generosamente. Vendáronle los ojos, lo hicieron poner de rodillas, y cuando iban a despacharle, acertó a pasar por allí el rey de los búlgaros; informóse del delito del paciente y como era un soberano dotado de comprensión sutilísima, luego echó de ver, por lo que le refirieron, que aquél era un joven metafísico que vivía en otra región, y no sabía palabra de las cosas que pasaban en este mundo: por todo lo cual le concedió el perdón con una clemencia que no cesarán de alabar todos los diarios y gacetas de todos los siglos.
Un buen cirujano curó a Cándido en cosa de tres semanas, aplicándole oportunamente los emolientes que indicó Dioscórides. Ya había criado un poco de cutis el enfermo y podía andar, cuando el rey de los búlgaros y el de los ávaros se dieron batalla.
Capítulo III
Consigue Cándido escaparse de entre los búlgaros, y lo que después le sucedió
No podía verse cosa más hermosa, más ágil, más brillante y bien ordenada que los dos ejércitos. Los trompetas, pífanos, clarinetes, tambores y cañones formaban una armonía tan particular, que en el infierno mismo no puede haberla semejante. Empezó la artillería por echar al suelo como unos seis mil hombres de una parte y otra; la fusilería que siguió después barrió del mejor de los mundos posibles nueve o diez mil pícaros que infestaban su superficie; las bayonetas fueron también razón suficiente de la muerte de otros muchos: todo ello pudo ascender a unos treinta mil, dos más o menos. Cándido, que temblaba de pies a cabeza, como buen filósofo, se escondió lo mejor que supo mientras duró aquella matanza. Acabada que fue, y en tanto que los dos reyes, cada uno en su campo, hacían cantar el Te-Deum, determinó marcharse a otra parte donde pudiese raciocinar con mayor holgura sobre las causas y los efectos. Atravesó entre montes de muertos y moribundos, encaminándose al lugar más inmediato, que halló reducido a cenizas: pertenecía a los ávaros, y los búlgaros lo habían quemado, según leyes del derecho público. Allí los ancianos heridos por mil partes veían morir a sus mujeres degolladas, que aún apretaban sus tiernos niños a los pechos sangrientos; muchachas atravesado el vientre a estocadas, después de haber satisfecho las necesidades naturales de algunos héroes, despedían los últimos alientos; otras, medio abrasadas en el común incendio, daban gritos espantosos pidiendo que les acabaran de quitar la vida; la tierra estaba cubierta de sangre y miembros palpitantes y destrozo horrible.
Huyó Cándido a toda prisa en busca de otro lugar que pertenecía a los húngaros y por consecuencia los ávaros lo habían dejado un montón de ruinas. Atravesó como pudo por en medio de ellas, y caminando sin cesar, se halló fuera del teatro de la guerra con algunas provisiones de boca en la mochila, y sin olvidarse jamás de la señorita Cunegunda. Faltáronle los víveres al llegar a Holanda; pero como sabía que allí eran cristianos, y que todos estaban ricos, no dudó que encontraría, cuando menos, la misma asistencia y regalo que había tenido en el castillo del señor barón, antes de que lo echaran de él a patadas por unos ojos azules. Pidió limosna a algunos graves personajes, y todos le dijeron que si continuaba en aquel oficio, lo harían encerrar en una casa de corrección para enseñarle a ganar la vida. Dirigióse después a un hombre que había estado hablando en una grande asamblea acerca de la caridad cristiana, sin que nadie le replicase en más de una hora que duró su discurso. El orador, mirándolo de mala manera, le dijo:
—¿Qué viene usted a hacer aquí? ¿Es usted partidario de la buena causa?
—No hay efecto sin causa —respondió Cándido con mucha modestia—: todo está encadenado necesariamente y ordenado para el fin mejor. Necesario ha sido que me echaran de la compañía de la señorita Cunegunda, y que me dieran dos carreras de baquetas, como ahora es necesario que pida un pedazo de pan, hasta que con mi trabajo pueda ganarlo; todo ha sucedido como necesariamente debió suceder.
—Diga usted, amigo —añadió el orador—, ¿cree usted que el papa es el Anticristo?
—Nunca lo había oído decir —respondió Cándido—, pero que lo sea o que lo deje de ser, lo cierto es que yo me muero de hambre.
—No mereces comer —le respondió el otro—, vete de ahí, canalla; marcha, pícaro, y en tu vida te acerques a mí.
La mujer del orador, que se había asomado a la ventana, y vio a un hombre que dudaba que el papa fuese el Anticristo, marchó a la cocina como un relámpago, cogió un barreño de agua de fregar, y toda se la vertió encima al desdichado metafísico. ¡Tanto puede en el devoto sexo el celo de la religión!
Un hombre de mediana edad que aún no se había bautizado, esto es, un honrado anabaptista, llamado Jacome, observó el modo ignominioso y cruel con que acababan de tratar a un hermano suyo, a un animal bípedo y sin plumas, dotado de ánima racional, y lleno de compasión lo llevó a su casa, lo limpió, le dio pan y cerveza, le regaló dos florines, y aun trató de enseñarle a trabajar en una manufactura que él dirigía de telas de Persia, tejidas en Holanda. Cándido, prosternándose delante de él, exclamaba:
—Razón tenía el doctor Pangloss en decirme que todo va en este mundo lo mejor posible; porque en mí ha causado un efecto infinitamente mayor esta excesiva generosidad que experimento, que toda la crueldad de aquel señor de los hábitos negros y la de su señora consorte.
Al día siguiente tropezó Cándido en una calle con un pobre todo cubierto de pústulas, los ojos moribundos, roída la punta de las narices, la boca torcida hasta una oreja, los dientes negros, hablaba con el gaznate, y atormentado sin cesar de una tos obstinada y profunda; a cada esfuerzo que hacía el infeliz escupía una muela.
Capítulo IV
Halla Cándido a su antiguo maestro de filosofía tan filósofo como siempre
Cándido, más conmovido de caridad que de horror, dio a aquel espantoso mendigo los dos florines que había recibido del anabaptista Jacome. El fantasma lo miró con inquieta curiosidad, y derramando abundantes lágrimas, le echó los brazos al cuello, a cuya acción Cándido se retiró lleno de temor.
—¿Es posible —le dijo el astroso— que no reconoces a tu querido Pangloss?
—¡Qué oigo! ¿Usted? ¿Usted es mi maestro? ¿Usted en un estado tan miserable? ¿Pues qué desgracia lo ha puesto así? ¿Por qué no está usted en el más hermoso de los castillos? ¿Qué se ha hecho la señorita Cunegunda, la flor de las niñas, el esmero de la naturaleza?
—¡Ay, hijo!, que no puedo hablar ni tenerme en pie —dijo Pangloss.
Llevóle Cándido inmediatamente a la caballeriza del anabaptista; le hizo comer un pedazo de pan, y cuando lo vio algo menos moribundo, le dijo:
—Vamos, sáqueme de un cuidado: ¿qué es de Cunegunda? —Ha muerto —dijo, y Cándido al oírlo cayó desmayado. Su amigo logró que volviese con un poco mal vinagre que halló por fortuna en la caballeriza, y apenas abrió los ojos, comenzó a decir:
—¿Y es éste el mejor de los mundos posibles?... Pero ¿de qué enfermedad se ha muerto? Tal vez ha sido pesadumbre por haberme visto echar a puntapiés del hermoso castillo de su señor padre.
—No, por cierto —dijo Pangloss—. Los soldados búlgaros, después de haberla desflorado cuanto es posible desflorar a una criatura, la remataron con un sablazo que le dieron en el abdomen; a su señor padre, que la quiso defender, le hicieron la cabeza una torta; la señora baronesa quedó hecha tajadas; a mi pupilo lo trataron precisamente como a su hermana; y en cuanto al castillo, no ha quedado ya en él piedra sobre piedra, ni un árbol, ni una lechuga, ni un carnero, ni un pato.
Al acabar esta lastimosa relación volvió Cándido a desmayarse, y volvió a revivir después y a desahogar su aflicción en quejas amargas; pero deseando saber la causa y el efecto, y la razón suficiente que había puesto a su querido Pangloss en aquel estado lastimoso, le rogó encarecidamente que se lo dijera.
—¡Ay, hijo! —respondió el filósofo—, el amor ha sido, el amor, consuelo del género humano, conservador del universo, alma de todos los seres sensibles, el tierno amor.
—También yo conozco —dijo Cándido— a ese dueño de los corazones, y hasta ahora no tengo que agradecerle más que un beso y veinte patadas en la rabadilla. Pero, dígame usted, ¿cómo una causa tan bella ha podido producir en usted un efecto tan abominable?
Pangloss respondió diciéndole:
—Ya conociste, mi querido Cándido, a aquella criada tan graciosilla que tenía nuestra augusta baronesa, la Paulita. Yo gocé en sus brazos los deleites del paraíso, y ellos me han causado los tormentos infernales que padezco ahora. La tal Paulita estaba infestada hasta los tuétanos, y tal vez se habrá ya muerto. Este regalo se lo hizo un padre de san Francisco, hombre docto, que se entretuvo en averiguar la genealogía de su dolencia. A él se lo había comunicado una condesa, viuda y vieja y devota, que lo había recibido de un capitán de caballería, el cual lo absorbió de una virreina, a quien se lo había pegado un paje, y a este paje se lo había pegado un jesuita, que siendo novicio lo adquirió de primera mano de uno de los compañeros de Cristóbal Colón. Por lo que a mí toca, yo te aseguro que a nadie se lo daré, porque no estoy para eso, y me veo en términos de expirar.
—¡Extraño árbol genealógico —exclamó Cándido— del cual, sin duda, el mismo demonio fue la raíz!
—No hay nada de eso —respondió el doctor—, esa maldita peste era una cosa indispensable en el mejor de todos los mundos posibles; un ingrediente de absoluta necesidad; porque si Colón no hubiera adquirido en un islote de América esta dolencia que emponzoña el origen de la generación, que la estorba frecuentemente, y es una oposición visible al gran fin de la naturaleza, careceríamos de cochinilla y chocolate en nuestro felicísimo continente; donde ha adquirido esta plaga, como las disputas eclesiásticas, derecho de arraigo y vecindad. Los turcos, los indios, los persas, los chinos, los del Japón y Siam no la padecen todavía; pero hay una razón suficiente para esperar que dentro de algunos siglos sabrán lo que es. Entre tanto los progresos que ha hecho por acá son admirables, y sobre todo en los grandes ejércitos, que deciden de la suerte de los imperios; puede asegurarse que cuando pelean treinta mil hombres contra igual número de enemigos, habrá de una y otra parte veinte mil bubosos.
—Todo eso está muy bien discurrido —dijo Cándido—; pero tratemos ahora de que usted se cure.
—¿Cómo he de curarme —dijo Pangloss— si no tengo un cuarto, y en toda la extensión de este globo terráqueo no puede uno hacerse una sangría ni tomar un servicial sin que lo pague en moneda corriente, o busque alguno que le haga la gracia de pagar por él?
Esta reflexión determinó a Cándido, e inmediatamente fue a buscar a su caritativo anabaptista: echóse a sus pies; hízole una pintura muy enérgica de la situación infeliz en que se hallaba su docto maestro; Jacome no vaciló un momento, hizo que se lo trajesen a casa, lo mandó asistir con el mayor esmero, y sólo perdió en la curación un ojo y una oreja. Como escribía muy bien y sabía perfectamente la aritmética, lo hizo Jacome su tenedor de libros, y viéndose precisado de allí a dos meses a marchar para Lisboa a negocios de su comercio, se llevó muy contento en su navío a los dos filósofos.
Pangloss le daba frecuentes lecciones de optimismo, pero el bueno de Jacome decía:
—Preciso es que los hombres hayan corrompido un poco la naturaleza, porque no habiendo nacido lobos, lo son en efecto. Dios no les dio bayonetas ni cañones de a veinticuatro y ellos han hecho cañones y bayonetas para destruirse, y aún se pudiera añadir a la lista de las perfecciones que han ido adquiriendo, las bancarrotas escandalosas y fraudulentas, y el celo de la justicia que se apodera de los bienes del fallido, y no da un cuarto a los acreedores.
—Pues todo eso era indispensable —respondió el tuerto— y de los males particulares resulta necesariamente el bien general; de suerte que cuando estos males son más en número, la felicidad del todo es mucho mayor.
Entre tanto que el doctor disertaba, y estando ya a la vista del puerto de Lisboa, se oscureció el cielo, empezaron a soplar por todas partes vientos impetuosos, y el navío se halló asaltado de la más espantosa borrasca.