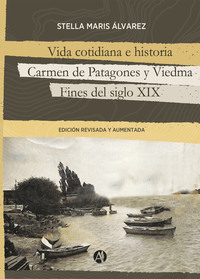Czytaj książkę: «Vida cotidiana e historia, Carmen de Patagones y Viedma»

Álvarez, Stella Maris
Vida cotidiana e historia, Carmen de Patagones y Viedma : fines del siglo XIX / Stella Maris Álvarez. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2020.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: online
ISBN 978-987-87-0705-1
1. Historia Argentina. I. Título.
CDD 982
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail: info@autoresdeargentina.com
Contacto con la autora: stella.maris.alvarez.54@gmail.com
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723
Impreso en Argentina – Printed in Argentina
A mis hijos y nietos
Introducción
Este libro es una re-edición ampliada y revisada de Vida Cotidiana e Historia. Carmen de Patagones 1880-1900. En esta nueva versión no sólo he re-visto los aspectos generales, sino que incorporé Viedma por considerar que en ese momento eran dos hermanas que a pesar de haber sido separadas por razones políticas-administrativas, seguían actuando como si fueran una sola.
Este trabajo está inscripto en la microhistoria ya que me he concentrado en un espacio geográfico pequeño (aunque más amplio que el original), con límites precisos – el espacio urbano de Carmen de Patagones y Viedma – y rescatado algunos aspectos de la vida cotidiana de los hombres, mujeres y niños que, un tiempo corto, fines del siglo XIX (1880-1900), vivieron en él y de cuya existencia se conservan vestigios, tanto materiales como simbólicos, en nuestra propia dimensión temporal.
He tratado de acerarme a lo social pero teniendo en cuenta la interrelación de lo individual y lo grupal; a lo general pero, sin olvidar a los seres particulares; a lo público pero sin dejar de lado lo privado. Desde lo cuali – cuantitativo he realizado una descripción y narración de algunos aspectos que considero relevante para el rescate de la vida cotidiana,
La descripción del espacio urbano de ambos márgenes del rio Negro, es un punto de partida donde situar a los seres individuales que le han dejado su impronta a la vez que, son ellos mismos quienes nos muestran el espacio en el que les tocó vivir con sus propias escalas de valores y creencias. De allí que la descripción realizada, en su mayor parte, está tomada del relato de los propios actores que me han permitido, cual si fuera un trabajo arqueológico, reconstruir no sólo el aspecto urbanístico general, sino también, las construcciones edilicias, los servicios públicos y algunas normas de convivencias en los espacio urbanos.
A posteriori, he considerado necesario identificar a los actores que confluyeron en esos espacios urbanos, (vistos como uno solo por los actores sociales contemporáneos) y como se conformaron los distintos grupos sociales sin olvidar a los seres individuales que los constituyeron. Es importante para ello mostrar las formas en que se realizaban las alianzas matrimoniales, los espacios físicos que habitaron las familias y los roles de sus miembros en especial las mujeres y los niños.
Por último, abordé el tema de la salud y la enfermedad relacionadas con las posibilidades de cura con las que se contaba. Un problema concreto que atravesaba a toda la población, sin importar a que grupo social perteneciese. Los saberes medicinales, tanto el científico como el empírico, se presentaban unidas en las estructuras mentales contemporáneas. Por ello me ha parecido importante rescatar a ambos conocimientos e identificar a los seres individuales que la ejecutaron, para concluir con las enfermedades más comunes y su interrelación con las características higiénicas.
En síntesis, he narrado algunos aspectos de la cultura material y su lenta transformación que en algunos momentos son imperceptible para los actores sociales e individuales que, en lo cotidiano, dejaron su huella sobre esa cultura.
CAPÍTULO I
Algunas consideraciones previas
A. Algunas consideraciones teóricas
Los seres humanos en su quehacer cotidiano le imprimen al espacio características específicas que tienen que ver con la configuración del espacio físico, la forma en que se organizan esos seres entre sí (a partir de una escala de valores que les son propios) y la relación de éstos con el medio.
Estudiar cómo se estructuraron los espacios urbanos de Carmen de Patagones y Viedma, es analizar la manera en que las personas que vivieron en él se relacionaron entre sí y se organizaron como sociedad.
Esta sociedad conformada por distintos “actores sociales” debió generar respuesta en formas cotidiana a sus necesidades, y lo hizo a partir de una determinada cultura que en lo material se manifiesta, entre otros, en la estructura urbana.
¿Quiénes son los denominados actores sociales? Para responder a esa pregunta hay que partir de la sociedad misma como unidad de análisis y descomponerla en sus elementos más pequeños, o sea los individuos que la conforman. Éstos se organizan de una determinada manera, se agrupan por intereses comunes, y establecen relaciones entre sí y con individuos de otros grupos. Por lo tanto la sociedad es la suma de seres individuales que se organizan y constituyen conjuntamente configuraciones de hombres y mujeres que son interdependientes, y se los denominan actores sociales (Elías: 1994, p.31)
Estos actores, ya sean hombres y/o mujeres, se agrupan de acuerdo a sus intereses, tienen estabilidad y permanencia y, son capaces de actuar de manera más o menos autónoma para, de forma intencional o no, conseguir sus propósitos. Estos propósitos se orientan a satisfacer sus necesidades, tanto materiales como espirituales, generando una serie de respuestas que se dan en una determinada cultura.
Al hablar de cultura me acerco, en el aspecto material, al concepto usado por Pounds que entiende por tal a las respuestas que se generan para satisfacer las “necesidades humanas elementales de comida, cobijo y vestido” (Pounds: 1992 p.22) como también a las relacionadas con los aspectos más intelectuales o espirituales (la religión, las creencias, los entretenimientos, los miedos, la ideología, etc.). Por lo tanto cultura es el conjunto de respuestas que generan las sociedades insertas en un tiempo- espacio definido, para satisfacer las necesidades materiales, intelectuales y espirituales.
Esas respuestas las dan los actores sociales en las acciones diarias, o sea en lo cotidiano, que es cuando se produce su organización y la autorregulación voluntaria y/o planificada, aunque no se tenga conciencia de ello.
El cotidiano es el tiempo de vida en su connotación existencial, es el hoy perpetuo, es el aquí y ahora en el que se dan una serie de relaciones que, como redes de fondo, se insertan, se encuadran y adquieren una significación precisa. Lo individual y lo colectivo se estructuran en el espacio-tiempo de lo cotidiano.
Agne Heller define la vida cotidiana como el conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los seres humanos, en tanto seres particulares, que crean posibilidades de reproducción social. En toda sociedad hay una vida cotidiana y todo individuo que la conforma posee una vida cotidiana que no es igual a la de otros individuos ni la misma en toda la sociedad.
Según esta premisa, todo ser humano nace en un mundo existente, en condiciones sociales concretas, en sistemas concretos de expectativas y, dentro de instituciones concretas. El primer paso para el particular (individuo) es apropiarse de esas condiciones y expectativas para conservarlas o modificarlas, de acuerdo a lo necesario y posible, en una época y en un grupo determinado. Esta apropiación le demanda a los seres humanos toda su vida, durante la cual desarrolla una serie de actividades concretas para tal fin. A la vez ese individuo transmite reglas, valores y experiencias al cuerpo social inmediato al que pertenece.
En resumen, el actor social se integra con todos sus sentidos y su maduración personal a grupos insertos en un espacio-tiempo determinado. Estos grupos poseen una cierta estabilidad y le transmiten, al actor individual, los valores de las generaciones mayores que le permiten moverse en el medio de la sociedad en general. A la vez que, ese actor individual, genera respuestas que le permiten satisfacer sus necesidades materiales y espirituales que se insertan en el tejido social. Todo esto se produce en un micro- tiempo y un el micro-espacio que se construye día a día Y que es el tiempo-espacio de lo cotidiano.
B. Algunas consideraciones históricas - geográficas
Carmen de Patagones y Viedma se sitúan en el nordeste de la Patagonia, en el curso inferior del río Negro a pocos kilómetros de su desembocadura en el mar. Este tramo, el último del río, se ve afectado por crecientes y bajantes, o sea por las mareas propias mar que se reproducen en el río.
Los primeros pobladores blancos se asentaron en ambas márgenes de costa ribereña a que denominaron bandas: Norte (Patagones) y Sur (Mercedes-Viedma).
La costa norte se caracteriza por presentar una franja de terreno abarrancado de 150 metros de ancho entre el lugar en que se emplazó el Fuerte y la orilla del río, hoy conocido como “casco histórico”, y a 20 metros sobre el nivel del mar.
La población se asentó sobre el terreno abarrancado en forma ascendente, pero sobre todo en la costa del río. Hacia 1854 se podía apreciar la calle de la Ribera, (hoy Viedma-General Roca) a 5 metros de altitud donde se concentraban los comercios en torno al muelle. Mientras que, a una altura promedio de 12 a 14 metros sobre la calle Real, (hoy Mitre), se asentaban las viviendas más importantes. Por último, a 20-25 metros, sobre la meseta se encontraba el antiguo Fuerte con su plaza de armas.
Varias calles y callejones bajaban de la meseta hacia el rio, cortando transversalmente los ejes longitudinales de circulación canalizando también desde la meseta la bajada de agua de lluvia hasta el río.
Al sud-sudeste del centro histórico entre el pie de sus barrancas, la falda del Cerro de la Caballada y la ribera del río se extiende un terreno llano, (a una altitud de 3-4 metros), denominado el bañado, lugar que se transformaba en pequeñas lagunas cuando se producía acumulación de agua de lluvia o las crecidas propias del río. Este lugar fue usado, desde el principio de la ocupación blanca, como tierras de labranzas y se establecieron allí las primeras quintas.
Hacia 1863 se trazaron calles que dividieron el “bañado” internamente y se fraccionaron lotes para el establecimiento de población, especialmente los nuevos inmigrantes. A la vez, se resolvió levantar un terraplén de 362 metros de largo por 1,50 de alto, que se realizó con la tierra de extraída de las zanjas que se trazaron para evacuar el agua y fue reforzado con plantación de álamos.
La costa sur es una planicie rodeada de agua tanto del río como de la laguna “El Juncal”. Esta combinación de ambos factores, río y laguna, generaba inundaciones frecuentes. La primera que se registró fue la de 1779, en el momento mismo del asentamiento español, que provocó la mudanza de la población a la costa norte y, la más significativa para este trabajo, es la de 1899 que destruyó Viedma hasta el punto que la capital fue mudada a Choele Choel.
Por el peligro constante de inundaciones la costa sur fue descartada para asentar población definitiva, mientras que, por la fertilidad de su suelo y por la fácil irrigación fue tomada como tierra de cultivo y de pastoreo de animales. Con el tiempo, y con mayor conocimiento de las fluctuaciones del río, los labradores se empezaron a quedar en la tierra de labranza, construyendo viviendas precarias y corrales para los animales.
De esta realidad dan cuenta los viajeros Alcides D´Orbiny y Musters. El primero recorrió esta zona aproximadamente en 1833 y dejó una descripción de la banda sur donde resalta que por lo bajo del terreno estaba sujeta a inundaciones del río y de la laguna, la que aumentaba su volumen en relación directa con el mismo río. En estas tierras se abrieron zanjas que a manera de acequias permitieron un riego imperfecto a las plantaciones, en los momentos de sequía.
Musters, en 1869, destacó que en torno al trabajo de la tierra existía un poblamiento consistente en una serie de piezas rodeadas de corrales para el ganado. Esta población le dio la impresión que estaba creciendo en tamaño e importancia, aunque sus caminos eran tan intransitables como los del norte.
Los salesianos en su informe estadístico dejaron un registro del clima entre 1883 y 1888, por lo cual se puede saber que: “las temperaturas anuales media y extremas son en sí muy templadas, pues la media se mantiene en 14 grados y 5 décimas y las extremas desde 3 hasta 39 grados, pero son algo perjudiciales los saltos repentinos que a menudo se observan de uno a otro día”
En síntesis, sin caer en determinismo, es indudable que las cuestiones de orden geográfico definieron que la población se instalara en la banda norte y dejara el sur para la producción agropecuaria, en torno a la cual se generó un centro poblado que fue creciendo lentamente y que cobró relevancia después de 1879.
En ese año la campaña militar contra los indígenas del sur, incluyó a la Patagonia definitivamente al Estado Nacional; que para el valle inferior del río Negro generó cambios en lo institucional, político, económico, demográfico y social.
El Estado nacional, sin tomar en consideración las características propias del espacio y de sus pobladores, resolvió crear la Gobernación de la Patagonia con capital en Viedma. Esto produjo, por una decisión política- administrativa, un quiebre en el espacio conformado por ambas márgenes del río entre las poblaciones, que hasta ese momento eran especies de barrios de una misma “ciudad”, y la transformación en distintas jurisdicciones políticas: La banda sur, Mercedes, con el nombre de Viedma, pasó a ser la capital de la nueva Gobernación (ley 954/78) y la banda norte, Carmen de Patagones, siguió perteneciendo a la provincia de Buenos Aires como último centro poblado.
En lo económico las funciones de ambos espacios comenzaron a divergir. Viedma se transformó en centro institucional- político-administrativo y Carmen de Patagones en centro portuario y comercial, en un momento en que se produjo un florecimiento de la actividad económica ligada a la producción ovina.
Esto permite afirmar que el período que va desde 1879 al 1900 comenzó un proceso de transformaciones en las estructuras económicas, políticas, sociales, culturales e ideológicas de ambas márgenes del rio. Transformaciones que resultaron prácticamente imperceptibles para el actor de su tiempo.
El Estado nacional se conformó como un actor concreto dentro de la sociedad pre-existente y actúo como dinamizador de las cuestiones sociales y facilitador de esos cambios.
Entre los cambio que se produjeron se destacan el fin del aislamiento, o mejor dicho, la falta de relación fluida con respecto a la población blanca del resto del territorio provincial y nacional, en el que habían estado ambas márgenes del río, prácticamente desde su fundación en 1779. Los condicionamientos geográficos que las había separado y aislado del resto del territorio nacional fueron superados por la intervención de la mano de los seres humanos.
En la década de 1880 se intensificó la relación con otros centros poblados por medios fluviales y terrestres. Con Bahía Blanca y Buenos Aires el transporte lo realizaban los vapores “Mercurio” y “Pomona” y varios buques a vela y, las galeras de la empresa “la Argentina del sud” transportaba personas y mercaderías por vía terrestre transitando por camino precarios (huellas mal trazadas). La costa del río era recorrida por la “Escuadrilla del río Negro” que efectuaba sus viajes cada quince días, siempre y cuando el caudal del rio así lo permitiera, además había un camino que, bordeando el rio, unía Viedma con General Roca.
La habilitación de las mencionadas vías de comunicación permitió una relación permanente con otros espacios, por ejemplo Buenos Aires y a través de ésta con Europa, de donde llegaban no solo mercancías sino también los inmigrantes de distintas nacionalidades. Todo esto producirá cambios, no sólo demográficos, sino también sociales, ideológicos y culturales que a su vez generará un quiebre con la estructura tradicional.
Capítulo II
Los espacios públicos:
sus condiciones materiales
Considero importante advertir, como lo he hecho más arriba, que en el período estudiado ya se había producido la separación institucional de ambas márgenes del río, a la vez que se les otorgó distintas funciones (Viedma centro político – administrativo y Carmen de Patagones centro económico). Esta división generada desde una entidad superior como era el Estado nacional, no se correspondía con la actitud de los pobladores que siguieron por mucho tiempo considerando ambas orillas como un todo indivisible. Desde este lugar el análisis de los espacios públicos confluirá en una mirada totalizadora.
Desde lo teórico no presentaban (ni juntos, ni separados) una estructura de ciudad, como tampoco eran aldeas. A lo largo del período trabajado fueron incorporando, lentamente y con deficiencia, algunos elementos que las diferencian de una aldea pero que, no alcanzan para hablar de ciudad o ciudades. Las características que presentaban son similares a lo que Luis González denomina “terruño”, para algunos espacios de México.1 Los actores sociales contemporáneos usaban el término “pueblo” o “pueblos”, en forma indistinta cuando se referían a cualquiera de las dos bandas o, a ambas juntas. Esta es la denominación a la que adhiero sin adjudicarle las características modernas del término.
Los habitantes de estos pueblos debieron elaborar diariamente respuestas concretas a los problemas concretos que se les presentaban. Estos problemas iban desde las condiciones geográficas adversas, hasta el uso del agua para consumo, pasando por las dificultades con las calles, las veredas, la iluminación, las edificaciones e incluso con el cementerio. Todos estos problemas son los que rescato en esta parte del trabajo, haciendo hincapié en la percepción que de los mismos tenían los propios habitantes quienes le daban una significación específica, tanto desde lo individual como desde lo colectivo, dejando un testimonio donde se puede encontrar la huella de lo cotidiano.
A. El espacio visto por sus contemporáneos
El paisaje que se le presentaba al viajero que llegaba por el río era magnífico. Verde praderas rodean el río cristalino. Sus orillas cubiertas de sauces y álamos, islas e islotes cubiertos de espesa arboleda y, completando el cuadro, un cerro macizo llamado de La Caballada
“este cerro y los frondosos árboles que lo rodean en la costa nos ocultaban […] la histórica villa de Carmen de Patagones que al dar una vuelta del rio se nos apareció como una bandada de blancas palomas asentada sobre la colina, en la que están irregularmente edificadas la población, dominada por un fuerte de piedra donde flameaba la bandera nacional” 2
Cuál no sería la sorpresa del viajero al internarse por las calles y callejones de estos pueblos, dónde a poco de andar la imagen idílica se pierde. En la margen norte, las viviendas habían sido construidas de manera ascendente sobre la barranca de manera espontánea por lo que, la estructura urbanista en sí era caótica. Las calles mal trazadas se confundían con las veredas, las edificaciones precarias había sido emplazadas sin mediar planificación urbana y, la falta de respeto por pautas generales de convivencia hacían que las sensación de tranquilidad y seguridad se perdieran rápidamente. En la margen sur, la planicie dominaba el paisaje, pero en cuanto a la urbanización presentaba la misma característica que el norte.
Los viajeros han dejado una descripción de estos espacios muy interesantes. George Musters, en su libro de viaje en 1869, los describe desde el recuerdo y la distancia como
“una población moderna situada en un recodo del Río Negro [...] donde se unen la seguridad con el fácil acceso al río [...] su cresta está coronada por el fuerte y la población que se extiende cuesta arriba [...] Después del fuerte, los edificios más importantes son la casa del comandante [...] y la vieja iglesia de Nuestra Señora del Carmen, edificio insignificante, situados ambos un poco más abajo de la cuesta de la colina […]
“...la plaza está [....] detrás del fuerte […], y en ella están situadas varias casas cómodas algunas en vías de construcción aún. […] La parte más agradable de la ciudad es la calle que parte del muelle […] costeando la base de la colina; allí en una gran extensión de terreno bajo se han formado jardines o quintas, llenas de toda clase de árboles frutales y resguardados por una fila de altos álamos que orillan la ribera” (Musters; 1964: 377a 379)
Mientras que, Albarracín transmite una visión diferente
“La pintoresca villa, que así nos pareciera el Carmen de Patagones a la distancia, vista desde cerca perdió todo su prestigio […] de la hermosura lejana, no [dejaba] de llamar la atención con su agreste situación y su trazado irregular. No todas las casas ofrecían sus frentes blanqueados o pintados, como nos pareciera desde lejos al remontar el río. La mayor parte de las viviendas no demostraba gusto arquitectónico alguno y en su casi totalidad eran de un piso bajo; su exterior, revocado en barro, y [usaban] como principal material el adobe crudo, confundíase con las espesas capas de arena, que cubre las calles, pues éstas no están pavimentadas; los fuertes vientos, que soplan casi diariamente, llevan arena de las calles de una acera a otra, transformándose las veredas en pequeños médanos que así como se forman desaparecen” (Albarracín; 1879:102-103)
Un poblador también nos ha dejado su impresión en una imagen más realista, porque era el espacio en el que vivía
“La posición pintoresca que Patagones ocupa, el magnífico golpe de vista que presenta a los que se acercan [...] al contemplar sus edificios que aún conservan el color natural del material en que fueron construido sin que jamás, ni aun reclamarlo la higiene, hayan sido blanqueados […]
Otro de los lunares que afean este pueblo y demuestran la poca prolijidad de sus autoridades son los numerosos terrenos valdíos que se encuentran en la parte más céntricas, terrenos sin cercar de ninguna clase y con frecuencia transformados en verdaderos focos de infección…” 3
A estas miradas contemporáneas faltaría agregar que en Mercedes-Viedma no existían edificaciones que llamaran la atención para este cuadro literario y, quizás, lo que más se destacaba era el verdor de la meseta llena de “lunares” edilicios que sólo contribuían a afear ese paisaje.
B. A la orilla de un gran río pero con problemas de agua
El agua potable es fundamental para el asentamiento humano, sin ella es imposible la formación de núcleos urbanos.
El río Negro era central para la vida de estos pueblos. El caudal de aguas cristalina proveía de agua para el consumo, facilitaba el riego, permitía las comunicaciones y el transporte entre ambas bandas y de éstas con el “exterior” y todo aquello que pudiera significar vida, sin olvidar la atracción permanente de sus aguas para el baño refrescante del verano
“El río es muy hermoso y tiene una fuerza de atracción irresistible, siendo esa la causa de innumerables desgracias, pues no ha habido año en que no hayan perecido en él, gran cantidad de personas de todas las edades. No hay familia antigua allí, que, como la nuestra no tenga un recuerdo ingrato por haber perdido en esa forma a alguno, o a varios de los suyos […] por lo común en el verano, durante la estación de los baños [….] “(Pita; 1928:.134-135)
Por esta razón en 1888 la subprefectura con asiento en Patagones estableció la prohibición de bañarse en la ribera norte, y en especial que se bañen los menores de edad. Prohibición que, según muestran los informes posteriores, fue burlada permanentemente.
Podría creerse que la cercanía del rio facilitaría a los habitantes la provisión de agua para consumo, pero la realidad que se presentaba era diferente. El río era el último depósito de las materias contaminantes. Era común que se encontraran arrastrados por la corriente animales muertos en descomposición, basuras, y por qué no personas ahogadas. Sus orillas se encontraban ocupadas tanto por caballos que a todo galope iban hacia él para tomar agua, como por mujeres que lavaban la ropa en los lugares más bajos y cercanos del río, los mismos de donde los aguateros sacaban el agua que bebía la población.
“[…] el abuso que llevan a cabo las lavanderas de tiempo atrás lavando la ropas en la ribera [rio arriba]. Todos los residuos que se desprenden de la ropa sucia del pueblo que allí se lava son […] arrastrados por la corriente hacia el agua que bebemos […] está saturada de materias nocivas a la salud” 4
Para evitar esto las municipalidades comenzaron a prohibir que, por ejemplo, se lavara la ropa y se arrojara basuras río arriba pues la correntada traía a los centros urbanos las materias contaminantes y a los aguateros, se les prohibió extraer agua media hora antes y media hora después de la marea alta, como así también de pozos de agua estancadas.
Todas estas medidas serán reiteradas, lo que indica que quienes debían cumplirlas no lo hacían. Los aguateros seguirán extrayendo el agua de los lugares más cercanos, sin importar si era potable o no. Los recipientes que usaban para la extracción y distribución eran de dudosa limpieza, a lo que se agregaba que se la vendían, selectivamente, a algunas personas y a otras no, cobrándola al precio que más les conviniese. Esta situación comenzará a revertirse con la instalación del agua corriente.
Esta instalación se realizará primero en Carmen de Patagones. En 1888, el comerciante, transformado en empresario, Francisco Arró, construyó un sistema de aguas corrientes autorizada por la Corporación Municipal, que se extendía por las calles y viviendas donde además del deseo de los vecinos existía la posibilidad de pagarla. Éstos debían afrontar los gastos de instalación e ingreso en la propiedad. Hacia 1890 habían conectadas 125 casas y el depósito de agua filtrada se colocó en la plaza.
A partir de esta innovación, los aguateros fueron obligados a proveerse del agua filtrada, a la vez que se les prohibía la extracción del agua del río para su comercialización. También se estableció un precio máximo en el valor del agua corriente y de la provista por los aguateros. Precios que, en la realidad, eran permanentemente modificados por unos y por otros. Fueron tantos los conflictos que la Municipalidad debió intervenir:
“En vista de los abusos que cometen los aguateros y al no dar cumplimiento la empresa de aguas corrientes al compromiso de abastecer a la población de tan necesario elemento, [se] dispuso ayer suspender la ordenanza que prohíbe la extracción de agua del rio” 5
En Viedma la situación no era diferente. La instalación de agua corriente la hizo el mismo empresario a mediados de la década de 1890, muy cercana a la inundación que en 1899 arrasara el pueblo. Fueron muy pocos los vecinos que alcanzaron a colocar el agua en sus casas, antes de que fueran destruidas poco después. Por lo tanto los aguateros tendrán una presencia más larga, haciendo uso y abuso de ser proveedores del recurso más necesario para la vida humana. Los que la compraban tenían una posición económica que les permitía hacerlo, o sea era la parte más “importante y decente de la población”, para usar definiciones de la época.
En lo que hace al agua para consumo no hay que dejar de lado el propio abastecimiento que hacían los habitantes de ambas orillas. Podría afirmar, sin temor a equivocarme, que en todas las casas se recogía el agua de lluvia (escasa por cierto) que no era apta para el consumo humano, y que para ello se sacaba del río. En las viviendas de quienes tenían mejor posición económica eran los sirvientes quienes se ocupaban del acarreo del agua desde el río mientras que, en los hogares en lo que les sobraba sólo pobreza, las mujeres y los niños estaban encargados de realizar la tarea de recogerla y trasladarla hasta sus domicilios, trabajo que les llevaba gran parte del día.
Esta actividad que pareciera no tener mayores connotaciones, en realidad era muy peligrosa (la posibilidad de caer en el río sin saber nadar era alta) y pesada. Para transportar el líquido se usaban recipientes lo más grande posible que se colocaban en ambas puntas de un palo que se ubicaba detrás de la cabeza por encima de los hombros. Se podría dejar jugar a la imaginación para ver la lenta marcha de quienes lo hacían y, en el caso de Patagones, además, tenían que subir una pesada cuesta.
C. Las calles y veredas: un constante reclamo
La llegada del General Roca, 1879, significó el inicio concreto de la separación de las dos bandas del río. Carmen de Patagones con un asentamiento poblacional más antiguo fue desplazado como centro institucional de toda la Patagonia por su hermana menor Mercedes, que en ese momento pasó a llamarse Viedma.
Los guiños, hechos en Patagones, para demostrar modernidad y beneplácito por la llegada del general victorioso fue entre otras cosas, ponerle nombres a las calles, que según Pita:
“Ninguna de las calles de nuestra Aldea Colonial tenia nombre hasta 1879 y la verdad es que no lo precisaban pues era tan reducida, que podían contarse de memoria y sin menor esfuerzo […] La campaña civilizadora del Ejercito Nacional […] trajo también ese adelanto [colocarle el nombre de las calles] (Pita; s/f:151)