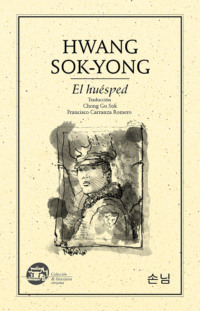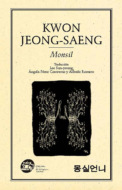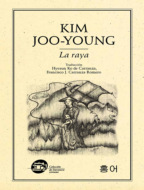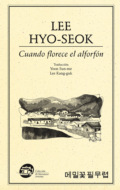Czytaj książkę: «El huésped»

Primera edición en MINIMALIA, noviembre de 2008
Director de la colección: Alejandro Zenker
Coordinación técnica: Laura Rojo
Cuidado editorial: Elizabeth González
Coordinadora de producción: Beatriz Hernández
Formación digital: Itzbe Rodríguez Ciurana
Viñeta de portada: Mauricio Morán
Esta obra se publica con el apoyo del Instituto de Traducción de Literatura Coreana (KLTI).
© 2008, Solar, Servicios Editoriales, S.A. de C.V. Calle 2 número 21, San Pedro de los Pinos. 3800 México, D.F. Teléfonos y fax (conmutador): +52 (55) 5515-1657
solar@solareditores.com
www.solareditores.com
ISBN: 978-607-7640-16-5
Índice
Exorcismo
Lo que queda después de la muerte
Sumisión al espíritu
Hoy es mañana para el que falleció ayer
Mensajero de otro mundo
Haciendo el papel de difunto
Herencia
El sobreviviente
El espíritu puro
Verificar antes de la reconciliación
Arrancar la tela
Dios también comete un crimen
Brote de la vida
¿Quién vive allá en el otro mundo?
Rey del juicio
Escenario del juicio
Separar el camino
Despedida
La quema de la ropa
Entierro
La mesa en que se queda el espíritu
Qué voy a ser
Fiesta final
Retírate tú después de alimentarte
Las palabras del autor
Exorcismo
Lo que queda después de la muerte
El misionero Liu Yosop soñó, hace unos días, unas escenas tan claras que le parecieron muy extrañas.
No estaba seguro del día del sueño. Dudaba si había sido antes de ir a Nueva Jersey a ver a su hermano mayor, el pastor Liu Yohan, o si fue el mismo día en que oyó la noticia de que estaba incluido en la lista de coreanos residentes en Estados Unidos que regresarían de visita a su pueblo natal norcoreano, después de 40 años de su partida.
El sueño estaba dividido en varias partes que no se relacionaban entre sí, pero las escenas eran tan vivas que parecía que las acabara de ver.
El día estaba muy nublado. El cielo tenía un color muy claro, como una foto en blanco y negro en la que se notaran mucho el sol y la sombra, mientras los árboles, las ramas y el campo estaban enteramente negros. Flotaba en el cielo un pedazo de trapo, como ropa tendida en una cuerda. ¿Era el pájaro negro un cuervo? Desde la lejana profundidad de las tinieblas, lentamente se acercaba la figura de un ser humano. Emergía hasta mitad de la escena con pasos de hombre cojo y con un hombro caído. Parecía que cargaba algo sobre el hombro izquierdo. De vez en cuando se oía el llanto débil de un niño envuelto en pañales; el sobrante de la tela llegaba hasta las pantorrillas del hombre y era mecido suavemente por el viento que, al pasar entre los árboles, producía un ruido sordo y luego se alejaba. Los pájaros silenciosos volaban en el cielo con lentitud. El hombre colocó en la primera rama de un árbol al niño, al que había envuelto varias veces, cuidadosamente, con un largo retazo de tela. El pataleo del niño fue cesando paulatinamente.
Otra escena. Esta vez el sonido fue lo primero que apareció. De un hoyo negro salía la melodía débil y delicada de un violín. Brisa suave y continua de una cueva profunda. Parecía la melodía de la canción Balsamina bajo el muro.1Las hojas rojas de la balsamina se elevaban lentamente en el espacio; a causa del viento con lluvia o por efecto de aquella canción, las hojas tenían colores…
En la entrada de una aldea caían granizos blanquecinos al mismo tiempo que el cielo pesado y nublado, de inicios de invierno,cubría la ladera del monte. Un hombre bajó rodando atropelladamente. Era mi hermano mayor. Tenía el cabello blanco y la columna un poquito encorvada. Bajaba la cuesta arrastrando por el suelo una azada con una mano. Al abrir la boca, exhaló un vaho largo, como si jadease mucho. Aunque estaba soñando, pensé: ¿qué está haciendo mi hermano mayor más allá de la colina…? Mi hermano, agitado, buscaba algo mirando a su alrededor. Se arrodilló y levantó la cadera para agacharse; iba a tomar agua. Bebió precipitadamente, como un animal. De repente levantó la cabeza. Sonaron las campanas. Mi hermano, con las rodillas dobladas en el suelo, irguió la parte superior del cuerpo y bajó la cabeza. ¿Iba a rezar?
Eran sueños que no se basaban en nada y los temas no se relacionaban; sin embargo, el paisaje sí tenía referencias. Los sueños que recordaba el misionero Liu Yosop al despertarse por la mañana siempre se relacionaban con Corea, aunque estuviera en Estados Unidos, lo que era un asunto incomprensible. Habían transcurrido más de 20 años desde que había emigrado y, por otra parte, hacía 10 que era misionero de una iglesia estadunidense; sin embargo, los gringos casi nunca aparecían en su sueño.
Yosop vivía aún en un piso humilde de Brooklyn, mientras su hermano mayor, como inmigrante de los años sesenta, se había mudado hacía mucho tiempo a la zona residencial blanca en Nueva Jersey.
Pese a estar en esa zona —que se distinguía por cada una de sus manzanas—, la casa de su hermano era de madera y pequeña, como cualquiera de los suburbios de Nueva York. Tenía garaje y un sótano bastante amplio. La sala y el dormitorio eran casi iguales: ni grandes ni pequeños. Detrás había un patiecito donde se podía asar carne; delante había una valla de madera pintada de blanco.
Hacía mucho calor húmedo. Se dirigía a casa de su hermano mayor en la vieja furgoneta en que transportaba a los feligreses de la parroquia; ese día tuvo que abrir todas las ventanas porque el aire acondicionado no funcionaba. Pero, mientras esperaba el cambio de luz del semáforo en las calles desiertas, debía cerrar las ventanillas siguiendo un consejo que le habían dado. Según le dijeron, si esperaba el cambio de luces en el cruce de las calles con las ventanillas abiertas, era muy posible que un negro se subiese al coche y amenazara al conductor con un revólver en la mano. Uno de los fieles comentó que tuvo que dejar subir a un negro en un cruce cuando volvía a casa después del trabajo, y que debió llevarlo en su propio coche hasta su departamento donde el otro le robó en sus narices. Yosop llegó a casa de su hermano con la espalda de la camisa muy mojada y sumamente abatido por la fatiga.
Cada vez que llegaba a casa de Yohan tenía que pasar por varios espacios sucesivos, y el interior siempre estaba oscuro. Estábamos en verano, pero mi hermano mayor, como si fuera invierno, no sólo no había quitado la cortina gruesa, sino que también había asegurado firmemente con piezas de madera las dos puntas para que no se abrieran.
Tocó el timbre. Durante unos segundos no se oyó nada en el interior. La puerta tenía una calcomanía de una compañía de seguridad, y las instalaciones electrónicas funcionaban perfectamente. El hermano mayor lo estaría observando en la pantalla. Al fin se oyó un “chap”.
—¿Qué pasó?
Era la misma voz de siempre. El viejo Yohan hablaba como si mordiera algo rápidamente, y en su tono había aburrimiento y frialdad.
—Nada. Sólo he venido a visitarlo.
—¿Has venido solo? —preguntó aun cuando lo veía en la pantalla. Debía permanecer de pie en el rellano largo tiempo mirando la puerta. El hermano quizás estaría mirando el patio delantero y la calle a través de la ventana saliente de la sala, situada en el lado izquierdo del portal. Se movió la cortina. Por fin se oyó abrir la puerta interior, y después, girar sucesivamente la cerradura de seguridad. La puerta se abrió lenta y suavemente tras oír que quitaban el último seguro.
El hermano mayor vivía solo en esta casa. En realidad, no exactamente. Un gato vivía con él. Nadie sabía cuántos años tenía, pero decían que ya era viejo cuando mi cuñada lo trajo de la casa de un feligrés que frecuentaba mi hermano. Por eso, si comparásemos su edad con la de mi hermano, quizá sería mayor. Ese gato siempre dormía sobre una vieja manta junto a la chimenea de la sala. Era blanquinegro: las patas y el vientre blancos, la cabeza y el cuerpo negros. Por eso brillaban sus ojos cuando se ponía en cuclillas en la oscuridad. A mi cuñada, que había fallecido hacía tres años, le gustaba mucho, quería tenerlo en su dormitorio. Mi hermano, tras la muerte de su esposa, se lo regaló al propietario de la ferretería vecina, pero el animal volvió a casa antes de tres días. Se lo devolvió al nuevo dueño, pero el gato regresó a casa. Así pasó en dos ocasiones. A partir de entonces, renunció. Compartían el piso con indiferencia mutua. La única luz de la sala era la del televisor por cable que estaba encendido. Veía dibujos animados en que un coyote perseguía en vano a un correcaminos. El volumen era demasiado alto. Yosop cogió sin vacilación el control remoto y bajó el volumen.
—Hermano mayor, hoy hace buen tiempo. ¿Por qué no sale a dar un paseo en vez de quedarse en casa mirando la televisión?
—Me duelen las piernas, me fastidia andar. ¿Qué te pasa hoy?
Yosop, en vez de responder, rezó cabizbajo un momento. Yohan no podía reprocharle nada porque era presbítero, por eso fingió bajar la cabeza igual que su hermano menor. Yosop rezó para pedir la ayuda de Dios en dos asuntos: uno, la salud de su hermano; otro, el bienestar de sus dos sobrinos que trabajaban en otra ciudad.
—Quiero comunicarle que, al fin, he conseguido una oportunidad para visitar nuestro pueblo natal.
—¿Seúl?
—No, Seúl no, nuestro pueblo natal en Corea del Norte.
—¿La provincia de Hwanghae?
—Por supuesto, ya puedo ir a Chansemgol, a la aldea Sinchon.
Después de pronunciar el nombre del valle de Chansem, se dio cuenta de que, después de 40 años, por primera vez había dicho el nombre de su pueblo natal. La palabra Chansemgol le provocaba un sentimiento insólito que al principio paladeaba en la punta de la lengua, como si fuera el nombre de un fruto montañés con su propio aroma; después se convirtió, de súbito, en olor a pescado podrido. Igual que pintura negra, como una nube oscura vertida y extendida en la acuarela llena de hojas color verde claro.
—Vas para encontrarte con los rojos… —el hermano mayor, en vez de poner cara de alegría, lo miró de reojo con la mirada repleta de sospechas, muy propias de un viejo que vive solo.
—Existe un Comité de Promoción para el Encuentro de Familias Separadas. Si pagamos un poco por el papeleo y gastos para el viaje, nos consigue el permiso de Corea del Norte para que visitemos nuestro pueblo. Algunos en Canadá y Los Ángeles tienen ese negocio.
—¿Crees que Jesús es quien te permite visitar el pueblo en Corea del Norte?
—Lo que puedo hacer ahora es dar gracias a Jesús. Ante todo, ¿no se acuerda de su esposa o de Daniel?
Yohan seguía mirando la televisión despreocupadamente y se frotaba despacio la cara con ambas manos de arriba hacia abajo.
—Creo que todos habrán fallecido. Si todavía viviera nuestro tío, ¿sabrá dónde los enterraron?
Parecía que el pastor Liu Yohan había cambiado mucho en comparación a como era en el pasado. Su fuerte obstinación no duraba lo suficiente. Cambiaba de tema en la plática o guardaba silencio.
—Si vas allí, intenta localizarlos.
Aunque quería decirle que los buscara personalmente cuando estuviera allí, cerró la boca. Hasta hoy, no habían hablado nunca sobre su pueblo natal. Sobre todo el hermano mayor, gracias a su agilidad mental, sabía que el hermano menor aún no le había perdonado lo que hizo en aquella época.
—¿Qué piensas de los fantasmas? —Yohan le preguntó sorpresivamente al misionero.
Yosop sabía que su hermano mayor no le hablaba de un hechicero, sino de demonios errantes.
—Salen varias veces en los relatos bíblicos, es decir, hablan acerca de seres humanos endemoniados.
—Yo he visto a los demonios innumerables veces —Yohan le dijo en voz baja, como si estuvieran escuchando a su lado.
—Por primera vez le oigo hablar de fantasmas.
—No te comenté nada durante mucho tiempo, pero los veía a veces en Seúl. No aparecieron por mucho tiempo en Estados Unidos, aunque desde hace algún tiempo empecé a verlos. Reaparecieron desde que falleció la señora de Ansong.2
La señora de Ansong era la mujer con la que se había casado en segundas nupcias después de trasladarse a Corea del Sur y con la que había vivido hasta hacía tres años en Estados Unidos, es decir, mi cuñada.
El hermano mayor, ante su hermano menor, nunca decía “tu cuñada” o “mi mujer”.
—Hermano mayor, en estos días no ha ido al rito, ¿verdad?
—Oye, no hables de eso. No me gusta ese ambiente de reunión amistosa. Allí la gente celebra el rito de manera superficial, y después de haber comido a gusto y tomado té en el templo, casi siempre compiten sus vanidades.
—Es el estilo de aquí. ¿Reza usted?
—Claro que sí. Todos los días rezo y leo la Biblia.
—Muy bien. Hace poco estuve de visita en la casa de un feligrés y hoy celebraremos el rito en casa de usted.
—¿Has traído la Biblia y el himnario?
—Voy a traerlos de mi coche.
—Déjalos. Está bien. Tengo varios. Los de la señora de Ansong y los de mis hijos.
Empezaron a celebrar el rito. Yosop abrió la Biblia y leyó un fragmento de “Regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios”:
Ahora me gozo, no porque hayáis sido entristecidos, sino porque fuisteis entristecidos por el arrepentimiento, porque habéis sido entristecidos por Dios, para que ninguna pérdida padecierais por nuestra parte. La tristeza, según Dios, produce el arrepentimiento para la salvación, de lo cual no hay que arrepentirse; pero la tristeza del mundo produce la muerte. El hecho de que hayáis sido entristecidos por Dios, ¡qué preocupación produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el asunto.
Yosop predicó, esforzándose en ignorar la presencia de su hermano delante de él:
—Salimos del pueblo natal hace 40 años. Pasaron muchas desgracias, pero el objetivo de la partida de nuestra familia fue ubicar un nuevo lugar donde construir una nación con fe en Dios. En aquellos tiempos nuestra patria estaba en guerra. Fallecieron muchos inocentes. Para sobrevivir mataron y fueron muertos. Moisés predica en el Deuteronomio cómo conseguir la victoria a través de los Mandamientos, al mismo tiempo que nos recuerda la promesa que hicieron los ancestros acerca de la tierra de Canaán. Jehová destruye así a los principales enemigos de Dios. Ha ordenado que los destruyamos sin considerar si son pobres y sin hacer ninguna promesa, pero Jesús nos ha enseñado el amor y la paz. Te decimos de nuevo que aquellos que ocupan nuestra tierra natal también tienen el mismo espíritu que nosotros. Tenemos que arrepentirnos primero.
Parecía que el hermano mayor, puesta la lupa en la cara y cabizbajo, aguantaba muy bien con la Biblia abierta en las manos. Yosop habló de la paz en la vejez y de lo que tenía que hacer para superar la soledad.
—Pues… cantemos un himno.
Yohan cortó sin aguantar más los masculleos de su hermano. La voz de éste todavía se mantenía clara y llena de fuerza:
Dios es nuestro amparo y fortaleza,
nuestro auxilio en la tribulación.
No tememos aunque la tierra se mueva,
aunque los montes caigan al mar,
aunque sus aguas bramen airadas
y los montes tiemblen con mucho furor.
Ríos, load la ciudad de Dios,
santuario y morada del Altísimo.
Dios está en ella; no será movida.
Dios la protegerá al amanecer.
Yohan rezó la última plegaria y no comentó nada sobre el viaje de su hermano menor. Pese a ello, se refirió a la salud de los sobrinos, de su cuñada y de su hermano menor; añadió insólitamente una oración:
—Admitid el espíritu de mi mujer fallecida, de Daniel y de mis hijas, y hacedme verlos en aquel cielo donde están. Te rogamos en nombre de Jesús. Amén.
Los dos hermanos terminaron así la plegaria de visita.
Por ser la hora de la cena, olía a ramas de pino verde quemadas y el humo impregnaba las tejas de las chozas de la aldea y hasta el bosque de alisos posterior. El cielo todavía tenía un poco de resplandor blanquiazul; sin embargo, los alrededores ya estaban oscuros. Yo estaba de pie arreglándome los pantalones en el baño junto a la puerta lateral de la casa. Veía las ramas de los manzanos pequeños y medianos en la huerta, delante de la cual había una parcela de coles chinas. Un chico corría diametralmente saltando entre los surcos de la parcela hacia la huerta. Saltó una vez más un surco, quizá pisó coles enterradas que iban a convertirse en alimento en invierno.
—Oye, ¿quién eres tú?
—¿Yo…?
—Ah, eres Yosop. Ven aquí —me acerqué lentamente hacia donde resonó la voz de mi hermano menor—. Date vuelta, ¿qué bulto llevas ahí?
Se lo arrebaté de las manos y lo abrí. En una calabaza no muy grande se veía arroz blanco puesto en un cuenco, col fermentada y salada, y otro cuenco pequeño que contenía salsa de soya.
—He traído esto para comer con mis amigos con los que voy a jugar.
—Canalla. Dime la verdad. ¿Para quién es?
—Hermano, esto es un secreto entre nosotros. Prométeme que vas a guardarlo.
Cuando mi hermano me visitó y mencionó Chansemgol, al principio no recordé nada. A ver… ¿Dónde estaba esa aldea llamada Chansemgol? Pude recordarla después de que mi hermano se volteó, dejando en mis oídos su proposición: vamos a celebrar el rito, vamos a reflexionar, todavía están las almas de los rojos. Es decir, me acordé súbitamente de los muertos de la aldea. Entre ellos, se me apareció con claridad la cara de Ilang. Tenía la misma cara de aquellos tiempos: de 40 años. Si aún viviera, ahora tendría más de 80. Lo capturé y llevé al centro del pueblo, enganchada su nariz con un cable de teléfono.
Por encima de la pantalla negra del televisor apagado aparecía la figura del japonés Ichiro. Su rostro era el que tenía cuando lentamente volvió en sí, después de caer desmayado por mi golpazo con la azada en la cabeza. Recibió el golpe en la sien, justamente encima de la oreja; sin embargo, despertó del desmayo. Al ver esto, pensé que Ichiro tenía mucha fuerza ya desde su nacimiento. Con los ojos perdidos se sentó en el suelo y movió despacio su cuerpo, como si su cabeza pesase mucho.
—¡Levántate, hijo de puta!
De nuevo lo golpeé con mi azada en la espalda; pero Ilang,3 sin caerse, se sentó en el suelo largo tiempo moviendo el cuerpo. Se me hincharon las narices, saqué el revólver y cargué una bala. Le encañoné la cabeza mojada de sangre.
—Tú, hijo de la gran puta, ¿creías que después de haber saqueado esta aldea serías su comendador por miles de años?
Iba a tirar del gatillo, pero los niños me lo impidieron diciéndome que tenía que llevarlo al centro del pueblo para la inspección. Por eso les dije que lo levantaran de las axilas. Y el hombre, levantándose rápido y fácilmente, masculló:
—Cree en el dios de Corea.
Este canalla todavía está vivo, con aliento, destinado a una larga vida. Este hijo de puta, analfabeto, arroja con facilidad las palabras después de haber recibido solamente unas clases.
Ese rostro de aquel entonces se reflejó en la pantalla del televisor apagado. Sin embargo, no tenía miedo ni sentía tanto horror. No me daba miedo su conocido rostro. Aunque le había preguntado a mi hermano qué pensaba de los fantasmas, su respuesta no me satisfizo.
Hace mucho tiempo fui a China. Ahí vi una obra teatral de sombras en un restaurante. Se parecían a nuestras farolas de hace años, en las que hacían pasar delante de la vela cuadro tras cuadro. Durante la noche, en una habitación de la segunda planta, tumbado en la cama contemplaba la luz tenebrosa de los faros de los coches que corría rápidamente por el techo. Aparecían sombras de distintas formas según la velocidad de los autos, rápida o lenta, y según el tamaño de los faros. Sentía la fluidez de las sombras aun con los ojos cerrados. A pesar de que difícilmente atrapaba el sueño, parecía despertar por la sirena de una ambulancia y por la parpadeante luz roja de urgencia. En el extremo de la cama, unas figuras de pie me miraban. Las imágenes eran muy variadas. Allí estaba la mujer de Chongson, que continuamente levantaba a su niño en la espalda, ya que éste se escurría hasta la cadera de su madre. Ella mostraba parte de su pecho desnudo y alargado debajo del pequeño chogori.4 También estaban otras: la señorita de la escuela primaria que vivía en la pensión; la casa del propietario de una tienda situada a la entrada de la aldea; la acordeonista de pelo corto, vestida de soldado comunista; una violinista; las seis pequeñas hijas de la mujer de Myongson, etc. Solamente las mujeres estaban de pie, tras las ventanas. A pesar de la oscuridad en sus rostros, las reconocí de inmediato. Involuntariamente me salían las palabras de la boca:
—¡En nombre de Jehová, fuera Satanás!
Por eso estaba despierto por completo. La parte de la cama donde estaba mi espalda se hallaba empapada de sudor. Tenía mucha sed y, para calmarla, tenía que bajar al comedor, lo que me fastidiaba. Encendí la luz de las escaleras, sin embargo el lado que daba hacia las cortinas estaba oscuro. Siempre me decía que no era bueno para un anciano vivir en el segundo piso y me daba golpecitos en la espalda para enderezar la columna encorvada después de bajar las escaleras. Al estirar la columna, tras llegar al último peldaño en la planta baja, se veía a alguien sentado en el sofá del salón en el lado opuesto. Sin prestarle atención, fui directamente al comedor y abrí el refrigerador. La luz en el interior se encendió. Iba a tomar una botella de agua de la parte de la puerta, pero por poco se me cae. Había un ojo que me miraba de frente. Tú, ¿qué miras? Provenía de la cabeza de una corvina salada y seca, sobras de la comida de esa tarde. El contorno de la branquia frita estaba quemado y negro, y el ojo no era más que un círculo vacío… A propósito cerré la puerta despacio y me dirigí hacia el salón; aquella cosa seguía sentada todavía en el sofá.
—¿Quién es usted?
Me contestó en voz baja, pero muy ronca:
—Soy yo. ¿No me reconoces?
—Le pregunté quién es.
Aquella cosa contestó de nuevo con voz aún más ronca y baja:
—Soy el Topo que solía estar de juerga en Eunyul.
—¿Es usted tío Sunnam?
En ese momento encendí la luz del salón al tiempo que se me olvidó todo lo que me había pasado. El gato ya había salido a la noche y solamente quedaban los muebles y el televisor. En un rincón del portal había una percha de madera con forma de cuernos de ciervo, y en ese instante se me fue la fuerza de las dos piernas. Sunnam era unos 10 años mayor que yo, y en aquellos tiempos tenía 35 o 36 años. Trabajaba de excavador en una mina del puerto de Kumsan en el pueblo de Eunyul, y volvió al pueblo natal con motivo de la independencia del país. Le encantaba cantar, hacer apuestas y beber muchísimo. Yo maté a Sunnam ese invierno. Lo colgué del cuello con alambre de la luz que estaba junto al camino, en el centro del pueblo, en el sendero que se dirigía a los arrozales y estaba cubierto de guijarros.
La delegación comentó que había salido la lista de los que visitarían Corea del Norte. El misionero Liu Yosop se encontró con el señor Kim en una vieja cafetería. El aire acondicionado hacía mucho ruido, daba la impresión de ser muy antiguo, pero tenían que sentarse justamente debajo del aparato porque no había ninguna mesa libre. El señor Kim tenía casi 70 años, igual que su hermano mayor, Yohan. Se decía que había trabajado como periodista en un diario de Corea antes de emigrar a Estados Unidos. No le parecía que fuera un hombre de mente ágil. De su portafolios arrugado sacó un sobre para documentos y lo puso sobre la mesa. Removiendo el interior del sobre sacó muchas hojas.
—Aquí tiene la carta de invitación para el señor misionero Liu Yosop… Vea esto.
Yosop le vio entregar el documento. Se leía: “Lista del grupo de visitantes al pueblo”.
—¿Es el grupo de visitantes de las familias separadas?
—Naturalmente, los norcoreanos de ahora no lo llaman así debido a que hay muchos problemas en los negocios vinculados con familias separadas. Los denominan grupo de “turistas” o “visita al pueblo natal”. Y, usted, ¿no ha presentado una solicitud con la lista de los familiares a quienes quiere ver?
—No.
—No es tarde todavía. Una vez que lo solicite, podrá realizarlo en el local… Pero tendrá que indicar dónde está su pueblo.
Vaciló por un momento. Para él era un poco difícil mencionar su pueblo; sin embargo, si lo hacía, tendría noticias de sus familiares.
—¿Dónde está su pueblo? —el señor Kim lo miró por encima de los anteojos de lupa, cogiendo el bolígrafo en la mano.
—Pyongyang… Sí, es Pyongyang.
—¿Qué calle y qué número de Pyongyang?
Yosop dijo distraídamente:
—Ciudad de Pyongyang, Sonkyori.
—¿El número?
—No lo sé… Se me olvidó, pero estando allí podría localizarlo.
—Pues, sí. Ya pasó medio siglo. Será suficiente apuntar hasta cierto punto.
Yosop recibió el boleto del vuelo, la carta de invitación y le pagó al señor Kim el boleto, los gastos de estancia y cierta cantidad por la comisión.
El misionero Liu Yosop volvió a casa y llamó por teléfono a su hermano mayor. Sonó el timbre, y largo tiempo después le oyó hablar con voz queda.
—Soy yo. Hermano mayor, ¿por qué tardó tanto en contestarme? ¿Estaba haciendo algo?
—Sí. Estaba durmiendo.
—¿Qué hizo en la noche para que ahora esté durmiendo?
—No lo sé. En estos días me es difícil conciliar el sueño por la noche.
—¿No lee la Biblia ni reza para dormir?
—¿Qué pasa?
—Su hijo Daniel, ¿con qué nombre está registrado?
—Será igual que tu caso. Te llamaron Josep desde la niñez, de modo que te registraron con las letras chinas Yosop. A él lo habrán registrado como Danyol, es decir, Liu Danyol.
Yosop iba a colgar el teléfono diciéndole que había entendido bien, pero quiso añadir una palabra.
—Hermano mayor, rece al cielo para que le perdone. Entonces los muertos podrán cerrar los ojos tranquilamente.
—¿Qué has dicho?
A partir de ese momento empezó a chillar. No se sabía con qué aliento gritaba, pues yo sabía de su ánimo en estos días.
—¿Por qué tengo que pedir perdón? Éramos miembros de la cruzada. Los rojos eran hijos de Lucifer y, al mismo tiempo, una banda satánica. Estuve del lado del arcángel Miguel y ellos eran bestias de la Rebelión. Si nuestro Creador me lo ordenara, ahora mismo volvería a luchar contra los demonios.
—Hermano mayor, el combate de los espíritus santos y de los seres humanos de este mundo son distintos.
—No digas tonterías. En aquel entonces el espíritu santo no había llegado.
Se cortó la voz con el violento sonido del aparato, como si lo hubiera tirado bruscamente.
Tres días antes de que Yosop se marchase de viaje hacia su pueblo natal, le ocurrió algo extraño.
Ese día empezó a llover desde la tarde. Era una lluvia que no cesaba, corrían chorros de agua por encima del cristal que golpeaban fuertemente contra la ventana. En la noche, los chorros se hicieron finas gotas de lluvia que caían constantemente.
Desde el estado de Nueva Jersey llamaron a Yosop. Era el preceptor de la iglesia del pastor Liu Yohan, un joven graduado en una Universidad de Teología de primera categoría, cuyos sermones tenían calidad académica. Debido a que sus padres emigraron, él era residente en Estados Unidos desde niño y hablaba inglés con fluidez. Como el ex preceptor de la iglesia se había jubilado y marchado a Boston, donde vivían sus hijos, el joven misionero lo sustituyó. Liu Yohan sirvió de pastor al misionero jubilado durante varias décadas y, como consecuencia de ello, gozaba de la vida como hombre respetado y el feligrés de mayor edad. Pero el preceptor recién llegado, de la nueva generación, parecía no caerle bien. Yohan se alejaba de su iglesia cada vez más y, cuando oía las quejas de su hermano menor, se hartaba del sistema administrativo eclesial estilo occidental, mientras que Yosop trataba de entender al joven misionero y lo consideraba como un buen hombre, pues había recibido la ordenación en Seúl y se había licenciado en Estados Unidos.
—Al pastor Liu le ocurrió algo muy desagradable…
Yosop captó algo en sus palabras, calló, y con tranquilidad inquirió luego:
—Todo pasa por voluntad de Dios, por eso no me asusto tanto. Tranquilícese y dígame qué ha pasado.
—Lo siento mucho. El pastor falleció a eso de las nueve de la noche. Estuvimos a su lado, lo atendimos y lo despedimos.
—Ahora mismo voy para allá. ¿Se ha puesto en contacto con una funeraria?
—No se preocupe. En nuestra iglesia hay un diácono encargado del funeral, y él es el responsable de todo el trámite administrativo.
Yosop despertó a su esposa y ésta se puso a llorar repitiendo que se sentía culpable por no haber visitado frecuentemente a su cuñado. Le mandó preparar las maletas para el viaje y llamó a sus sobrinos: Samyol en Detroit y Philip en Washington. Afortunadamente, Samyol estaba en casa. Yosop le dijo que avisase a su hermano menor en Washington.
Era un día normal entre semana, en la calle había poca gente y pocos vehículos, quizá por la lluvia. Si era posible, escogía calles anchas y conducía más rápido que de costumbre. Cuando llegó a casa de su hermano mayor, encontró ya reunidos a muchos fieles de la iglesia. En la sala había alrededor de 20 personas, algunas sentadas en el piso alfombrado o en sillas y algunas de pie. El joven preceptor se levantó de inmediato y recibió al misionero Liu y a su esposa. Yosop saludó a los conocidos distinguiéndolos e intentó localizar a su hermano.