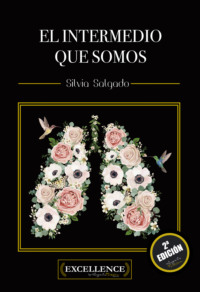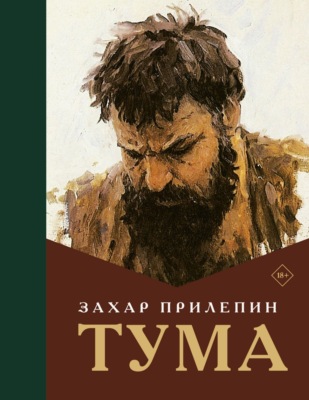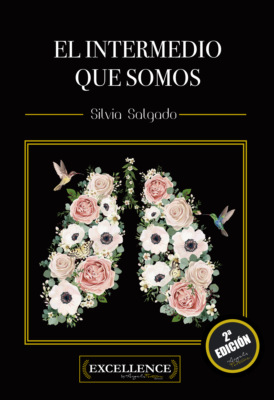Czytaj książkę: «El intermedio que somos»
EL INTERMEDIO QUE SOMOS
EL INTERMEDIO QUE SOMOS
[Silvia Salgado]
Ilustración de portada
Sarai Llamas
Primera edición: octubre de 2019
© Copyright de la obra: Silvia Salgado Sevillano
© Copyright de la edición: Angels Fortune [Editions]
ISBN: 978.84.120617.9.6
Depósito Legal: B-25001-2019
Corrección de estilo: Nuria Ochoa
Ilustración de portada: Sarai Llamas
Diseño de portada: Celia Valero
Maquetación: Celia Valero
Edición a cargo de Ma Isabel Montes Ramírez ©Angels Fortune Editions www.angelsfortuneditions.com www.excellencebyangelsfortune.com
Derechos reservados para todos los países
No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni la compilación en un sistema informático, ni la transmisión en cualquier forma o por cual- quier medio, ya sea electrónico, mecánico o por fotocopia, por registro o por otros medios, ni el préstamo, alquiler o cualquier otra forma de cesión del uso del ejemplar sin permiso previo por escrito de los propietarios del copyright.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, excepto excepción prevista por la ley»
Para ti, Margot.
Mientras escalabas tu montaña
«… Y así seguimos remando contra la corriente empujados sin pausa hacia el pasado. Es una imagen maravillosa, que representa la condición humana. El pasado es un refugio seguro, una tentación constante y, sin embargo, el futuro es el único sitio donde podemos ir».
Renzo Piano
En quien te convierte el mundo que te habita.
Maribel Andrés Llamero, La lentitud del liberto
Capítulo 1
Amanda
Me gusta mi nombre. La Wikipedia dice que proviene del latino amandus, gerundio de amar; significa ‘la que debe ser amada, digna de amor’. Mi amiga Rocío me llama Mandy. A Rocío, por ejemplo, no le gusta su nombre y señala que cómo nos llamamos es el primer signo de sometimiento al antojo de nuestros padres. El mío todavía me llama bolita, lo cual no es gracioso, porque soy un palo y a los 14 años ya debería tener tetas. De vez en cuando, últimamente las más, mamá me llama Lagranamada. Para Mateo, mi hermano pequeño, no hay otra opción posible, soy Amanda, sin diminutivos, ni ironías. Amanda Carson.
En el cole a veces me llaman por mi apellido: Carson; es bastante inusual. Para la profe de mates soy Laquepuedemasdeloquehace. La semana pasada envió un correo a mi madre, que ahora está preocupada, un poco más si cabe. Que no puedo seguir así, que qué me pasa, que estoy más encerrada que mi hermano, que eso no es justo. Entonces me suelta ese rollo de que la vida no está dentro de la pantalla del móvil y no sé qué más de una prótesis social que nos estamos construyendo los jóvenes. Me temo que esta noche cocina un plato estrella. Eso es lo que hace cada vez con más frecuencia: cocinar de madrugada. Mi padre dice que mete su ansiedad en las ollas y acuchilla sus miedos troceando las verduras. Cuando peor está, más sofisticada es la comida al día siguiente. Espera a que todos estemos dormidos, coloca su Mac sobre la encimera y busca una receta. Con el tiempo, la despensa se ha ido llenando de especias difíciles de encontrar y de otros productos que las madres de mis amigas solo ven en los libros de los grandes chefs o en sus programas de cocina: lecitina de soja en polvo, lima kaffir, vinagres balsámicos y aceites de todas las olivas, hojas de flores, escamas de sal o bicarbonato, y todo muy bien ordenado, etiquetado en recipientes de vidrio de todos los tamaños. La mayoría de las veces, cuando cocina, yo todavía no me he dormido, por mucho que ella se empeñe en que me acueste antes de las once. Escucho su música, la pone bajita para no molestar a Mateo, aunque mi hermano duerme con tapones para los oídos. Su playlist es un cansancio de clásicos y ópera, un pulso para que acabe claudicando. Al final, Morfeo lo consigue y me duermo respirando el aroma de los fondos de sus caldos. Luego, por la mañana, la cocina está impecable, y ella, mucho mejor.
El lunes pasado fue un día de los duros. Es bastante probable que la chica de la limpieza dejara mal cerrado el grifo del baño. Papá, mamá y yo tenemos mucho cuidado con esas cosas. Luisa tampoco habría cometido semejante error, ella menos que nosotros. Se ha ido a pasar diciembre a Colombia, que su madre se hace mayor, tenía que ir, que habían pasado más de cinco años. Sería un mes, su sobrina la supliría en su ausencia, que ella misma se encargaría de explicarle qué debía y qué no podía hacer. No creo que mamá le cuente a Luisa lo ocurrido a sabiendas del riesgo que puede correr la sobrina o cualquier otro que haga daño al niño. Luisa lo llama siempre así, miniño, todo junto. Y el amor de mi hermano es recíproco.
¿Qué puedo decir de Mateo? Lo quiero. Muchísimo. Ese lunes cumplió 12 años. Odio los lunes, no son el mejor día para celebrar nada, pero en casa los cumpleaños se han celebrado siempre cuando tocan en el calendario; ni antes, ni después, que trae mala suerte. Mamá invitó, de nuevo, a toda su clase. Papá se enfadó; tampoco yo entiendo por qué mamá insiste. Que debemos normalizar, que debemos ayudar a que los demás entiendan a Mateo. Como si a Mateo le importara un pimiento. Vinieron solo tres niñas: Beatriz, que es hija de su tutora, sin ocultar su fastidio, y dos de sus amigas repipis. Estuvieron lo justo, una hora, las tres pegadas, como los regalices rojos que vienen en paquete, soltando risitas, hablando por lo bajini, mirando su Instagram, ignorando a mi hermano, diseccionándome a mí, revisando nuestra casa. Al día siguiente seríamos la comidilla en el recreo. La tutora le dijo a mamá que tenían clase de danza y que no podían faltar, que estaban de ensayos para la obra final. En enero. «Claro, lo entiendo, no pasa nada». Sabía las palabras que utilizaría mamá, luego añadiría un «tal vez otro día». Va a acabar seguro con un «muchas gracias por venir». Gracias por venir son tres palabras que me parten el corazón, creo que le pesan mucho cuando las dice, como si estuviera moviendo tres grandes piedras de un lado a otro, sin un sentido. Me admira que mamá acepte cualquier respuesta con una sonrisa, también me enerva; yo las habría echado a patadas. «Adiós, Mateo, cariño, nos vemos en el colegio». Será gilipollas.
Mamá cogió de la mano a Mateo para arroparlo mientras él también repetía el aprendido y muy trabajado «gracias por venir». Mateo no arrastra piedras, las carga siempre, como si las llevara dentro de una maleta esposada a su muñeca. Sus párpados hicieron un esfuerzo para entornarse, las palabras le salieron lentas, torpes, graves. Le salieron. Observé sus manos dentro del pantalón, no me hacía falta ver que su puño izquierdo apretaba con fuerza una bola de plastilina. Las tres niñas lo miraban maliciosamente, divertidas. Pero cuando todas esas marisabidillas se fueron, recibió la felicitación de mamá:
—Qué orgullosa estoy de ti, mi amor. Eres un chico muy educado. Ahora vamos a comernos la mejor tarta de chocolate que he preparado jamás. Luego me enseñas tu nuevo libro de árboles. ¿Te parece?
No pude evitarlo. Me fui a mi habitación detrás de un portazo. Se estaba convirtiendo en algo habitual: encerrarme en mi cuarto, dar portazos, enfadarme, sobre todo con ella. Con mamá. Sabía que me dejaría al menos unos diez minutos antes de pedir permiso para entrar, picando con puño suave a la puerta. Mil veces preferiría que me diera cuatro voces, que me buscara de inmediato y me soltara un discurso. Pero ella no se ponía jamás a mi altura, no me gritaba, no daba opción a que yo la replicara con más furia. Tiré todos los cojines que había encima de mi cama y me tumbé, boca abajo primero, dejando que el colchón amortiguara los latidos de mi corazón, los nervios del estómago, agarrados mis pensamientos a la almohada. Pasaban los minutos y mamá no entraba. Podía escuchar su voz y la de mi hermano en el salón:
—Creo que este es mi preferido, solo existe en la Baja California, en los Estados Unidos, y también en México.
—Vaya, cariño —respondió mamá, que nunca deja de sorprenderse con Mateo—, un nativo del desierto. ¿Por qué te gusta?
—Es diferente, puede alcanzar hasta 20 metros de altura, aunque su tronco sea delgado. Se llama árbol cirio y hay quien lo compara con un cactus.
—Pero tiene hojas, Mateo; los cactus no tienen hojas.
—Las tienen muy arriba, arriba del todo, cubriendo la totalidad del tronco. Así reducen la pérdida de agua. Por eso se parecen a los cactus.
—Ahora creo que lo entiendo, mi amor.
—También podría ser tu árbol, mamá, aunque no lo he averiguado todavía. Eres… difícil.
—¿En serio? —Mamá rompió a reír. Una risa espontánea y natural, como el agua fresca de un manantial.
Fue papá el que pasó a mi habitación.
—¿Se puede?
Se sentó en un borde de la cama y me acarició los pies un instante. Tenía un brote fuerte de psoriasis, noté su piel descamada, inflamada. En invierno le rebrota. Mamá pone humidificadores por toda la casa y baja la calefacción. Él bebe mucha agua y debería, aunque se cansa, hidratarse bien la piel. Pero es «el maldito estrés». No tardaría en irse. Los lunes tiene ensayo con la banda. Toca la batería. Hasta que nació mi hermano, tenía una en casa. Lo sé porque me recuerdo sentada sobre sus rodillas, tocando los platillos con las baquetas. Era tan pequeña que es probable que solo lo recuerde porque esa foto está en su despacho, en la farmacia.
—¿Quieres hablar?
—No.
—Vale. ¿Cómo llevas el examen de Química? Lo tienes mañana, ¿no?
—Sí.
—Lo harás bien. Deberías cenar algo, bolita, no es bueno que te acuestes con el estómago vacío.
—Estoy bien, gracias.
—¿Sabes? A tu edad yo era el rey de los monosílabos. Era capaz de sacar de quicio a tu abuela. ¿Qué te pasa?
—Nada. Déjame. Quiero estar sola.
—Muy bien, pero puedes contar conmigo. Para lo que quieras. ¿Sí?
Le contesto con un sonoro silencio, pero lo sé, sé que puedo contar con él.
—Me voy al local, esta noche hay ensayo… Oye, no seas dura con tu madre. Ella lo hace lo mejor que puede.
Mi padre se llama Mario, es farmacéutico de oficio, también por herencia, como mi abuelo y su bisabuelo, pero es músico de corazón. Tardó diez años en sacar la carrera, de los más felices de su vida, alardea: en la universidad aprendió a jugar al mus y al póker, se acostó con media facultad, dejó un buen número de neuronas en las copas de los viernes y fumaba sin tregua un par de paquetes de cigarrillos rubios; se rompió el brazo izquierdo haciendo barranquismo y se magulló el cuerpo en una caída de moto; formó tres grupos de rock; entro en la política y salió de ella; a punto estuvo de quedarse a vivir en Londres. Cuando conoció a mi madre, cinco años menor que él, Cupido debió de centrarlo de un flechazo. Acabó los estudios y se puso a trabajar. Sigue siendo un gamberro vocacional. Yo lo llamo el desdramaturgo, porque a todo le quita importancia, nada es tan malo, nada tan difícil, mucho menos lo de mi hermano. Tontadas, dice. Que ahora le ponen etiqueta a todo. Es alto y fuerte, como el abuelo, como lo será Mateo en unos años. Se ha empezado a dejar barba justo cuando un par de entradas empiezan a abrirse camino en su frente ancha, como si quisiera suplir por abajo las carencias de arriba. Si lo miras fijamente, acabará guiñándote un ojo; los tiene de color verde, muy rizadas las pestañas. No ha perdido su sentido del humor. Ese es su gran atractivo, su verdadera arma de seducción. Las señoras mayores siempre prefieren que las atienda él, porque les dice cosas bonitas a todas, o les cuenta barbaridades, como que de niño le mordió una serpiente y el veneno se le quedó en los ojos. He querido creer esa historia todo el tiempo que me ha sido posible, igual o más que en la de los Reyes Magos. Hace poco que la percusión ha vuelto a su vida. Ha abierto una ventana de par en par: un jueves de cada mes toca la batería en el bar de la madre de Rocío. Él y cuatro amigos, versionando «música de verdad, no lo que escucháis ahora, hija». Ensaya todos los lunes que no tiene guardia; aporrea los platillos. Saca todo ese ruido que no cabe en nuestra casa.
Quién sabe cómo suenan las gotas de agua dentro de Mateo. He imaginado cien veces su sistema auditivo como el amplificador de una guitarra eléctrica. La sobrina de Luisa no entendía nada. Se disculpaba, se lamentaba y por un momento su sollozo se acompasó con los gritos de mi hermano, que se balanceaba sobre sí mismo tapándose los oídos con las manos. Que no se preocupara, le dijo mi madre, que no era culpa suya, que mejor se fuera, que al día siguiente todo estaría bien.
—Amanda, ¡despierta! Tienes que ir a buscar a papá, ¡rápido cariño! No oye el teléfono, salta su buzón de voz. En el bar tampoco contestan. Que venga, ya. ¡Rápido! ¿No ves que no logro calmar a tu hermano? No es un berrinche, hija, dile a papá que es una crisis.
Y el martes a mediodía el menú de la familia fue una delicada crema de alcachofas con aceite de oliva y trufas. Pensé en el antes de. Y lo anoté en mi diario. Ya tenía, desordenados:
Antes de la lluvia.
Antes de la regla.
Antes del terapeuta.
Antes de la banda de rock.
Antes de mí.
Antes de la caja de latón.
Antes del síndrome.
Antes del grifo abierto. (Este antes no queda muy poético en mi diario, pero no había nada de poesía en el después de ese incidente. Lo taché. Escribí de nuevo: antes del lunes).
Antes nuestra casa estaba encima de la rebotica, unida por una escueta escalera de caracol que mamá subía y bajaba con mucha agilidad, haciendo ruido con sus tacones. Si íbamos al cole, salíamos de casa por la puerta de la farmacia, una persiana enrollable que papá subía del tirón, con su fuerte brazo derecho. Al regresar, entrábamos por donde habíamos salido. A lo mejor por eso me obsesionan las puertas. ¿No es curioso? Vivimos de puertas adentro con ventanas que nos enseñan lo que hay fuera. Necesitamos entradas, pero debemos contemplar las salidas. Desde que era bien pequeño, Mateo se asegura de que todas estén bien cerradas o bien abiertas. De hecho, las abre y cierra continuamente. No hay puertas entreabiertas en su mundo. Por fraternidad, en el mío tampoco. Dice mamá que es lógico, que Mateo siempre nos enseña algo. Si no cierras del todo una puerta, lo malo no acaba de irse; si no la abres de par en par, la felicidad entrará solo a medias. Yo las fotografío con mi móvil. Luego las cuelgo en mi cuenta de Instagram, también las ventanas, pero menos. La he llamado @theamandasdoors. Es pública y bastante más popular que mi cuenta personal, pero es un secreto, ni siquiera Rocío lo sabe.
La farmacia y, por extensión, la vivienda de arriba, tenían un olor característico a medicamentos, a caramelo de eucalipto y al papel con el que se envolvían los jarabes y elixires que curaban casi todos los males del vecindario. Ese olor estará para siempre entre mis primeros recuerdos, mezclado con el aroma de la madera noble del mostrador de herencia y la tinta del sello que estampaba, en azul, los recetarios expedidos en la farmacia del licenciado Mario Carson. Hay una estrecha conexión entre el olfato y la memoria, de manera que los olores quedan convertidos en recuerdos.
Tampoco se sabe aún por qué algunos se conservan y otros se pierden. Me refiero a los recuerdos, claro. Durante un tiempo, recibíamos las cartas de una desconocida. Eran de mi abuela, y mamá las guardaba sin abrirlas en la caja de los secretos, que era de latón. Durante el mismo tiempo, pensé que mi abuela era esa señora litografiada en la tapa, vestida de azul, con los brazos desnudos y una sonrisa de pintalabios rojo cangrejo, que vivía en una casa que se llamaba Codorníu. La caja de cava ocupó el techo de la nevera hasta que, subida a una silla de la cocina, mamá se percató de que podía alcanzarla y la sacó de allí. Cuando nos mudamos al ático del edificio nuevo que se construyó al lado de la farmacia, le perdí el rastro a la caja de las cartas, o mi abuela dejó de escribir. Entonces mamá dejó de subir escalones y venía a ver cómo iban nuestros deberes en ascensor. Por eso empezó a engordar y yo a olvidar los olores que, como en la lámpara de Aladino, parecían haberse encerrado en los antiguos botes de cerámica que adornaban las estanterías altas de la farmacia Carson.
Mi madre también es farmacéutica, se llama Laura; ejerce a media jornada porque cuida de nosotros, más bien, cuida de Mateo. Se enfada mucho cuando se lo digo, cada vez lo hago menos, decírselo, aunque lo siga pensando, porque sé que sufre y porque yo soy feliz comiendo un plato de arroz a la cubana o una fuente de patatas fritas con mucho kétchup. Dicen que nos parecemos, pero ella tiene la tez más clara, el pelo y los ojos más oscuros, y es ligeramente más alta que yo. Es guapa. Lo es al cabo de un rato, cuando has dado tiempo a que te envuelva con su voz dulce y pausada, cuando te ha regalado una de sus sonrisas, francas, despejadas, de las que pueden curarte un dolor.
Ahora está cansada. No hace falta que lo diga, tampoco lo hace. No duerme. Este año ha cambiado el colchón cuatro veces y tiene más almohadas que el hotel con la carta más completa de cojines. Insiste en que le sobran unos kilos. Yo la veo igual, con sus faldas debajo de la bata blanca, dice que le han sentado siempre mejor; pocas veces lleva pantalones, que le hacen el culo más generoso de lo que es. Ella, que no lo quiere; yo, que no sé qué hacer para que me salga un poco. De culo, como de tetas; todavía no tengo nada de nada.
Mamá no es buena para el negocio. Mi padre se lleva las manos a la cabeza cada vez que comparten mostrador. Recomendará un buen paseo antes que un ansiolítico. La he oído mil veces decir que un mucolítico solo sirve para venderlo, que mejor tomar líquidos: sopas, caldos y zumos. Para la gripe, reposo; para la tos, caramelos de limón; para el azúcar, zapatillas de deporte; una bolsa de guisantes para los golpes, y una de agua caliente, para el dolor lumbar. Si te duele la cabeza, te recomienda dormir y ver una peli de llorar si tienes sequedad ocular; para el dolor de muelas, un chupito de coñac y pegar la cara a la baldosa del baño. ¿Cremas? Mamá no se pone más que un poco de vaselina en los labios, que se le agrietan como a mi hermano, y una hidratante en la cara que ella misma se encarga de elaborar. Los cursos de cosmética los reciben las auxiliares, que hay dos en la farmacia: Julita y Raquel. Las dos están solteras, una por dejadez, otra por juventud. Las dos auténticas propietarias de los males, destinos, fortunas y desventuras de nuestro vecindario. Me temo que de nuestra casa también.
De lo de Mateo, lo que mamá lleva mal es tener que darle medicación. Eso y el coche. Sus paseos por la M-30 los lunes, miércoles y viernes. Desde que diagnosticaron a Mateo, mamá está…, no sé cómo explicarlo, como si hubiera resuelto la ecuación más difícil de un examen de ingreso. Imagino que ella lo supo desde el principio, pero necesitaba que le pusieran un nombre a su certeza. Decirles a todos: «¿Lo veis?». Si lo puedes citar, si lo puedes anunciar, lo puedes trabajar y es más fácil que los demás lo comprendan. Ahora que ha entrado en la universidad, sabe que la carrera es dura y que no se licenciará nunca; bastará con ir superando algunas asignaturas.
Mamá no quería hacer Farmacia, iba para médico. Siempre me dice que cuando yo sea un poco más mayor, me lo explicará. Que no le dio la nota, imagino, aunque luego se licenciara con matrícula en su promoción. A veces pienso que mi madre es un secreto, con ese lunar oscuro que no quiere operarse, debajo del ojo derecho, como si fuera un satélite de la pupila. En primaria gané el concurso literario de quinto grado con la redacción «Mi madre». Está enmarcada y colgada en una pared del salón de casa. El paspartú blanco agranda una simple hoja de cuadrícula de 1 cm y quedó bonito el rojo con el que mi profesor redondeó mis faltas de ortografía: hay un ormigas en lugar de hormigas y un e en lugar de he.
Amanda Carson
5º de primaria. Clase B. Redacción: Mi madre
Mi madre se llama Laura, tiene 36 años y trabaja con mi papá en una farmacia. Tiene los ojos marrones como la arena de las playas, y el mismo lunar que yo debajo del ojo derecho. Su pelo es negro como las ormigas y su piel es clarita y suave. Su estatura es normal. Se lo e preguntado: mide 168 cm. No está gorda ni es flaca, pero sí es la más delgada de las madres que conozco
Me quiere mucho y está muy orgullosa de mi porque juntas cuidamos bien de mi hermanito. Creo que a todos los que la conocen les parece simpática porque sonríe mucho, sonríe siempre, hasta cuando está triste. Aunque nunca lo está. Le gusta cepillarme el pelo por las noches, mientras me cuenta cuentos que se inventa. Siempre rezamos al niño Jesús antes de apagar la luz.
Yo creo que mi mamá es especial, aunque a ella no le gusta esa palabra. Yo no soy especial, pero mi hermano sí. Lo dijo una vez mi papá y ella se enfadó. Extraordinario es mejor palabra que especial. Viste siempre unas faldas muy bonitas y dice que serán todas para mi cuando yo crezca. No le gustan las mentiras, prefiere el Sol a la Luna. Su color preferido es el verde. El caballo es el animal que más le gusta. Ella es perfecta tal y como es. Si la conoces, te caerá muy bien.
Con los años podré decir que también es paciente, como el invierno cuando la primavera no llega. Lo es con Mateo, con mi padre, con los clientes en la farmacia y, claro, conmigo, que ahora la estoy poniendo a prueba. Es que no es fácil.
Con buena parte del dinero empleado en las terapias de Mateo, mis padres aprendieron la diferencia que existe entre un berrinche y una crisis. Parece que lo segundo es más grave que lo primero. Debería preocuparme, porque yo tengo crisis constantemente, pero no son como las de Mateo. Mi hermano es como una botella de Coca-Cola: debe estar refrigerada y no debes agitarla o corres el riesgo de que explote y saque toda su espuma sorprendiendo al que la abre. Te salpica, te pone perdida. Cuando eso sucede, mi madre se sienta a su lado, deja que ocurra, que Mateo se libere, no le dice nada, no le reprocha, no le grita pidiendo silencio. En cuanto se relaja, se acerca a él y le acaricia el pelo; lo tiene del color del trigo.
Carmina, la psicóloga, lo había explicado con claridad: «la crisis es una reacción a algo que está fuera del control del niño». Una vez al mes, esa mujer hace que yo asista a la consulta, con mis padres. La detesto, o detesto ir; su despacho huele a mandarina, toda ella huele a mandarina. Me mira por encima de sus gafas, luego me sonríe a medias, haciendo una mueca con el lado izquierdo de la boca, los labios cincelados siempre en morado, asomándose unos dientes limpios, pero grises, descalcificados. Creo que mi madre también le ha debido de hablar de mí en alguna ocasión. Le habrá contado que a veces no hablo, o que otras veces cuento las cosas atropelladamente, como si tuviera prisa por volver conmigo y callarme otra vez. Le habrá dicho que antes me gustaba estar con ella a todas horas, que he dejado el conservatorio, que ahora discutimos. Discutimos por todo: por el tiempo que paso con mi teléfono móvil, porque antes leía más que ahora, porque no le gusta la ropa que a mí me gusta, por mi pelo. Oh, sí, mi pelo es una buena fuente de discusión: a mí me gusta suelto, largo, y ella dice que estoy mucho más guapa si lo llevo recogido, o más corto, que no encuentra mis ojos. A mi padre tampoco le gusta Carmina. «Qué sabrá esa gordita de niños, si no los tiene propios. Una sacadineros, eso es lo que es, a ver quién puede pagar 100 euros cada vez que nos sienta en un sofá de Ikea, frente a una pared decorada con los dibujos de otros niños, solo por hablarnos como si estuviera entonando una balada». No había tardado en colgar uno de los primeros dibujos que había hecho Mateo en su consulta. Mamá también los tenía expuestos por toda la casa. Sus dibujos son más que admirables, mi hermano pinta con la precisión de un artista consagrado, sus trabajos parecen un calco, una fotografía de la realidad. Observando el dibujo, me costó contener la risa: había trazado un árbol pequeño, floreado en rosa. Estaba claro que tampoco era de su agrado visitar a la terapeuta. Lo identifiqué enseguida: una adelfa. Sus flores, hojas, tallos, rama, corteza y semillas son venenosas. Es desaconsejable su uso privado, porque puede afectar negativamente al corazón. En nuestro país, este tipo de árboles recorren nuestras autopistas. Me lo ha contado mi hermano.
Mateo Carson es un niño guapo. Ya he dicho que tiene el pelo como las espigas de trigo natural, pero no que hay que buscarle los ojos negros, pues rara vez te miran directamente. Te irás de inmediato a sus labios, grandes, agrietados, que se muerde casi sin darse cuenta, así se quita la piel muerta; detesta las barras de cacao. No se parece a ninguno de nosotros, al menos de los nosotros que yo conozco, que no son muchos. Cuando yo era más pequeña, jugábamos juntos a moldear con plastilina. Él sigue haciéndolo. Lleva siempre un trozo en los bolsillos y la amasa continuamente, como si sus manos no pudieran permanecer quietas, como si fueran estas las que hablan, las que comunican. Parece un caracol, va dejando su rastro por todas las superficies donde trabaja la pasta; siempre están sucias la ventana de su habitación y la mesilla de noche. Sus uñas, por muy cortas que las lleve, también están llenas de mugre. Cuando tenía unos 7 años, inició su colección de hojas de árboles. Las recogía, las secaba, luego las colocaba cuidadosamente en un cuaderno en blanco. La primera que tiene clasificada es del eucalipto que hay frente a la farmacia. Debajo de la muestra, pegada con cola de barra, escribió con letra apretada:
Nombre común: eucalipto aromático
Nombre científico: Eucalyptus citriodora
Origen: Australia
Familia: mirtáceas
Floración: noviembre-diciembre
Fructificación: otoño
Fruto: corola cuatro pétalos blancos
Las hojas del eucalipto poseen un aceite medicinal muy apreciado.
Yo lo único que sabía es que cuando alguno de nosotros dos se resfriaba, mamá ponía a hervir en una olla un montón de hojas de eucalipto y nos hacía hacer vapores. No hemos tomado, jamás, jarabes para la tos, o para los mocos. «Algunos medicamentos están solo para venderlos». A papá por aquel entonces le hacían gracia las ocurrencias de Mateo, tan poco propias de su edad. «Ahí tenéis a la tercera generación de farmacéuticos de la familia». Tengo la impresión de que ya entonces mamá sabía que mi hermano, al menos, no era como yo.
Intuye un peligro, una amenaza. La crisis es su respuesta al peligro. Su manera de luchar contra algo que no le gusta. O su forma de huir.
Me puse el anorak encima del pijama todo lo rápido que pude. Mi reloj de pulsera marcaba que faltaban diez minutos para la una de la madrugada. Me había quedado dormida con los cascos puestos. Estaba aturdida. Mateo lloraba con la garganta, con los pulmones, tumbado en el pasillo. A su lado, mi madre también estaba echada, le agarraba la mano, le susurraba «tranquilo, mi amor, todo está bien, estoy aquí». A esas horas, ya se habría despertado todo el edificio. Saqué de los bolsillos mis guantes de lana verde hechos una pelota, del perchero agarré la bufanda de punto rojo que la abuela Gloria había regalado a mi padre unas semanas atrás, por Navidad. Desde que se jubilaron, veíamos poco a mis abuelos paternos. Se habían trasladado a una casa en la sierra, aunque lo cierto es que era ahora, cuando estaban disfrutando de la vida («nos lo hemos ganado»), se pasaban el año viajando de un lado a otro, cada vez más lejos, como si no quisieran despedirse de este mundo sin haberlo recorrido. Ahora están visitando la India. Seguro que mi abuela, tan presumida, se habrá hecho ya con uno de esos saris de colores. Nos traerá uno a mamá y a mí. Lo bajaremos al trastero, junto a los sombreros mexicanos, los ponchos del Perú y las matrioskas. Tengo que decir que me encantó la sudadera que me trajo el año pasado de Nueva York. Lo que me gustaría es ir con ellos a todos esos lugares y hacer fotografías. No creo que, a la vuelta, les contemos que Mateo se ha puesto así. Nos preguntarán qué lo desencadenó; lo pienso mientras busco las deportivas, que me calzo deprisa, sin calcetines. Hago un rápido repaso.
Mi despertador había sonado a las siete, habíamos desayunado los cuatro juntos. Una mañana especial, con desayuno especial: tostadas de pan de semillas con jamón ibérico y zumo de dos naranjas para todos menos para Mateo, que no dio opción y desayunó los cereales de siempre en su taza blanca de acero esmaltado. Mamá canturreaba todas las versiones posibles del cumpleaños feliz, mientras nos apremiaba:
—Vamos, vamos. Llegaréis tarde al autobús.
—¿Mi regalo? —preguntó mi hermano extendiendo el cuello y enroscándose los dedos en el pelo.
—Vaya, estás ansioso —dije.
Yo terminaba de prepararme la mochila; obvié meter el sándwich de queso que me había preparado mamá, doblemente envuelto en papel de cocina y papel de aluminio. No puedes comer sándwich de queso en el recreo de la ESO.
—Tu madre dice que los regalos esta tarde, Mateo, en tu fiesta —contestó papá—. Cariño, tengo la reunión con los de la Gestfarmac, tendrás que atender tú a los del laboratorio. Me enviaron un correo, creo que tienen algo que puede ser lo que estamos buscando. Por cierto, Julita entrará hoy a las 11.