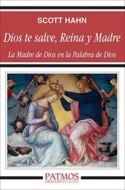Czytaj książkę: «Señor, ten piedad»
SCOTT HAHN
SEÑOR, TEN PIEDAD
La fuerza sanante de la confesión
Octava edición
EDICIONES RIALP
MADRID
Título original: Lord, Have Mercy. The Healing Power of Confession
© 2003 by SCOTT WALKER HAHN
Publicado por acuerdo con Doubleday, una división de Random House, Inc.
© 2015 de la versión española realizada por MERCEDES VILLAR,
by EDICIONES RIALP, S. A.,
Manuel Uribe 13-15, 28033 Madrid
Primera edición española: octubre 2006
Octava edición española: junio 2018
Con aprobación eclesiástica del Obispo de Steubenville (EE.UU.), 18 de diciembre de 2002.
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita reproducir, fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Realización ePub: produccioneditorial.com
ISBN (versión impresa): 978-84-321-3606-1
ISBN (versión digital): 978-84-321-5950-3
A Gabriel Kirk Hahn:
Omnia in bonum (Rom 8, 28)
ÍNDICE
PORTADA
PORTADA INTERIOR
CRÉDITOS
DEDICATORIA
I. ACLARANDO NUESTRAS IDEAS
II. ACTOS DE CONTRICIÓN: LAS RAÍCES MÁS PROFUNDAS DE LA PENITENCIA
III. UN NUEVO ORDEN EN EL TRIBUNAL: EL FLORECIMIENTO PLENO DEL SACRAMENTO
IV. AUTÉNTICAS CONFESIONES: SELLADAS CON UN SACRAMENTO
V. ¿QUÉ ANDA MAL EN EL MUNDO? UNA SÍNTESIS
VI. LA CONFESIÓN SACRAMENTAL: ¿QUÉ HAY TAN DULCE EN EL PECADO?
VII. TEMAS PARA LA CONSIDERACIÓN: LA CONFESIÓN COMO ALIANZA
VIII. ABSOLVIENDO AL HEREDERO: LOS SECRETOS DEL HIJO PRÓDIGO
IX. EXILIADOS EN LA CALLE MAYOR: NO ES UN VERDADERO ALEJAMIENTO DEL HOGAR
X. CONOCER EL DOLOR, CONOCER LA GANANCIA: LOS SECRETOS DE LA PENITENCIA VENCEDORA
XI. PENSANDO FUERA DEL CONFESONARIO: COSTUMBRES PENITENTES ALTAMENTE EFICACES
XII. LA ENTRADA DE LA CASA: LA CONFESIÓN COMO UN COMBATE
XIII. LA PUERTA ABIERTA
APÉNDICES
APÉNDICE A. RITO BREVE DEL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA
APÉNDICE B. ORACIONES
APÉNDICE C. EXAMEN DE CONCIENCIA
PATMOS, LIBROS DE ESPIRITUALIDAD
I.
ACLARANDO NUESTRAS IDEAS
LA CONFESIÓN ES UN ASUNTO arduo para muchos católicos. Cuanto más la necesitamos, menos parecemos desearla. Cuanto más optamos por pecar, menos deseamos hablar de nuestros pecados.
Esta reticencia a hablar de nuestros fallos morales es completamente natural. Si has sido el pitcher perdedor en la final del Campeonato del Mundo de béisbol, no vas en busca de los comentaristas deportivos cuando vuelves a los vestuarios. Si tu mala gestión de los negocios familiares ha llevado a la ruina a la mayoría de tus parientes, probablemente no darás a conocer esa información en un cóctel.
Por otra parte, el pecado es la única cosa de nuestra vida que debía avergonzarnos. Porque el pecado es una trasgresión contra Dios Todopoderoso, un tema mucho más serio que un fracaso económico o un lanzamiento fallido. Al pecar, rechazamos hasta cierto punto el amor de Dios, y nada queda oculto para Él.
SUPERAR EL TEMOR
Es pues, bastante natural, que nos estremezca la idea de arrodillarnos ante los representantes de Dios en la tierra, sus sacerdotes, y hablar en voz alta de nuestros pecados en términos claros, sin disimulos ni excusas. El hecho de acusarse a uno mismo nunca ha sido el pasatiempo favorito de la humanidad, pero es esencial en toda confesión.
El temor a la confesión es bastante natural, sí, pero nada «bastante natural» puede ganarnos el cielo, o incluso alcanzarnos la felicidad aquí en la tierra. El cielo es sobrenatural; está por encima de lo natural, y toda felicidad natural es efímera. Nuestro instinto natural nos dice que evitemos el dolor y abracemos el placer, pero la sabiduría de todos los tiempos nos dice cosas como: «sin dolor, no hay fruto».
Por mucho que suframos hablando de nuestros pecados en voz alta, el dolor es mucho menor que el que nos causa el hecho de vivir en un rechazo interno o externo, actuando como si nuestros pecados no existieran o como si no tuvieran importancia. «Si decimos que no tenemos pecado, nos dice la Biblia, nos engañamos a nosotros mismos» (1 Jn 1, 8).
El propio engaño es una cosa desagradable en sí misma, pero no es más que el comienzo de nuestros problemas, porque cuando empezamos a negar nuestros pecados, empezamos también a vivir en la mentira. Con nuestras palabras o con nuestros pensamientos, rompemos la importante conexión de causa y efecto, pues negamos la propia responsabilidad en nuestras faltas más graves. Una vez que lo hemos hecho, incluso en una materia insignificante, empezamos a mermar los límites de la realidad. No podemos aclarar nuestras ideas, y eso no ayuda, sino que afecta a nuestras vidas, nuestra salud y nuestras relaciones... más directamente y más profundamente a nuestras relaciones con Dios.
Ésta es una afirmación grave, y algunas personas podrían pensar que es exagerada. Rezo para que el resto del libro confirme esta lección, una lección cuyo duro camino empecé a aprender mucho antes de creer en Dios o de ver un confesonario.
EL LADRÓN DE PITTSBURG
He de hacer una confesión. Durante mi adolescencia me junté con una clase de gente que era la pesadilla de todos los padres. Hicimos algunas travesuras de poca importancia antes de pasar a delitos menores. Durante algún tiempo, nuestro pasatiempo de las tardes del sábado consistía en raterías en el centro comercial. Un día, me pillaron robando unos álbumes discográficos. No os voy a cansar ahora con los detalles. Sólo diré que era más hábil como embustero que como ladrón.
Dos detectives de los almacenes, unas mujeres de mediana edad, me arrastraron al departamento de interrogatorios del comercio. Debía tener un aspecto lamentable. Era el chico más bajo de mi clase de octavo. Tenía trece años pero representaba unos diez. Una de las detectives me miró y dijo: «Pareces demasiado joven para robar... ¿Eran para ti los álbumes que robaste?»
Ella no lo sabía, pero con sus palabras me había proporcionado una excusa. Apoyándome en su insinuación, me inventé la historia de que un grupo de chicos de la localidad —conocidos delincuentes y consumidores de droga— me habían amenazado con pegarnos a un amigo y a mí a menos que robáramos unos álbumes para ellos.
El rostro de la interrogadora enrojeció de indignación maternal: «¿Cómo han podido hacer una cosa semejante? ¿Por qué no se lo dijiste a tu mamá?»
«Tenía miedo», respondí mansamente.
Enseguida llegó un oficial de policía de Pittsburg y rápidamente me las arreglé —¡con ayuda de las detectives del local!— para convencerle de que los auténticos culpables eran otros. A su vez, el policía me ayudó a hacer convincente el tema ante mi madre.
SCOTT-LIBRE[1]
Muy pronto, estuve literalmente libre en mi casa. Cuando mi madre aparcó el coche en la entrada, murmuré algo sobre estar cansado. Ella se mostró comprensiva, y yo me fui directamente a mi cuarto y cerré la puerta.
Inmediatamente oí una conversación apagada al pie de las escaleras. No podría distinguir las palabras, pero sabía que la voz suave era la de mi madre y que la voz que aumentaba gradualmente el tono y el volumen era la de mi padre. Aquello no presagiaba nada bueno.
Enseguida me llegó el sonido de unas fuertes pisadas desde la entrada en la planta baja hasta mi habitación. Más que oír, sentí llamar a la puerta.
Era mi padre, y le dije que entrara.
Clavó los ojos en mí, que inmediatamente fijé los míos en un punto distante de la alfombra.
«Tu madre me ha contado lo que ha sucedido hoy».
Asentí.
Continuaba mirándome. «¿Te viste obligado a robar esos álbumes de discos?»
«Sí».
Me miró severamente y repitió: «¿Te viste obligado a robar los discos?»
En respuesta, asentí de nuevo. Pude ver sus ojos dirigidos hacia el imponente montón de discos apilados junto a mi estéreo.
Me miró de nuevo: «¿Y dónde tenías que dejar los discos después de robarlos?»
«En el tocón de un árbol, repuse, en el bosque cercano al centro comercial».
«¿Puedes enseñarme ese tocón de árbol?»
Afirmé de nuevo.
«De acuerdo, dijo. Ponte el abrigo, Scott. Vamos a dar un paseo».
EL TOCÓN DEL BOSQUE
El bosque estaba a unas trescientas yardas de casa, y el centro comercial aproximadamente a media milla de camino a través de él. El follaje era espeso y yo estaba seguro de que vería cantidad de tocones de árbol. Todo lo que tenía que hacer era elegir uno de ellos.
Bastante confiado, mientras caminábamos podía ver gran cantidad de árboles, gran cantidad de hojas, gran cantidad de leña, incluso algunas ramas caídas... pero una manifiesta carencia de tocones. Mi padre me seguía, de modo que no podía ver mis ojos escrutando de un lado a otro con creciente desesperación. Sentí cierto pánico cuando vi clarear. Los bosques acababan y no había visto ni un tocón.
Al borde de los bosques, con el centro comercial frente a nosotros, dije: «Allí. Ahí estaban los chicos esnifando pegamento».
«De acuerdo, replicó padre, ¿dónde está el tocón?»
«Es ese montículo de barro. Ese montón de tierra». Se volvió a mirarme: «Dijiste un tocón».
Yo, sufriendo: «Bueno, montón, tocón...»
«Montón, tocón», repitió, deteniéndose dolido entre ambas palabras. Yo esperaba ver explotar su temperamento, volverse hacia mí encolerizado y llamarme mentiroso, pero se limitó a decir: «Vamos a casa».
Durante la eternidad que duró el camino a través de los bosques mi padre no pronunció palabra. Yo ya no temía la explosión, casi la deseaba. Su silencio me estaba matando.
Llegamos a casa. Cerró la puerta. Se quitó la chaqueta, los zapatos y subió al piso de arriba.
En un momento, yo subí también a mi habitación, solo, y cerré la puerta. Pensaríais que estaba celebrando una victoria: me las había arreglado para mantener mi tortuosa historia con la suficiente seriedad como para engañar a las dos detectives del centro comercial, al policía ¡y a mi madre! Pero no había nada que celebrar. Estaba experimentando algo completamente nuevo. En aquel momento empecé a comprender lo que significa tener un corazón humano. Sentía una abrumadora sensación de vergüenza porque mi padre no había creído mi historia, porque él sabía que el hijo al que amaba había mentido y había robado.
Lo que me sucedía no era simplemente el despertar de una conciencia. Era el descubrimiento de una relación. Toda mi vida había visto a este hombre como un juez, un jurado y un verdugo. Cada vez que había hecho algo malo, temía ser descubierto, juzgado y castigado. Pero aquel día descubrí que había algo peor que provocar la cólera de padre: era romper el corazón de padre. Yo lo había hecho, y lo odiaba.
PONER LAS COSAS EN CLARO
Mi padre no era lo que cualquiera podría llamar un creyente devoto. Ni siquiera estaba seguro de creer en Dios. No obstante, a lo largo de los años, he descubierto gradualmente que en aquel momento solitario en que cumplí los trece, mi padre representaba para mí la paternidad de Dios, y empecé a poner las cosas en claro. Ya no disfrutaría con mis «triunfantes» mentiras y mis hurtos. Mi culpa estaba en evidencia; me sentía avergonzado de mí mismo y más solo de lo que había estado nunca.
Me gustaría poder decir que aquel fue el momento de mi conversión a Cristo: un milagro repentino y deslumbrante, como el encuentro de San Pablo con Jesús en el camino de Damasco, pero no fue el caso. Era, todavía, un despertar, un comienzo.
Mi delincuencia juvenil destacaba, quizá, entre la mayoría de los jóvenes. Sin embargo, no estoy seguro de ser el único en buscar excusas: lo hacemos todos, lo hace cada generación desde Adán y Eva. A veces un poco, otras mucho. Lo hacemos en nuestras conversaciones cotidianas y en nuestros ensueños personales. Cuando relatamos nuestros problemas —en el trabajo o en el hogar— ¿incluimos los detalles que podrían dejar caer una sombra sobre nuestra responsabilidad en el asunto? O, al contrario, ¿nos describimos como un héroe o una víctima indefensa en una oficina o en un drama doméstico? Si tú y yo estudiamos seriamente el modo en que hablamos de los sucesos de la vida cotidiana, probablemente encontraremos ejemplos en los que exageramos nuestro victimismo y magnificamos las faltas de los demás, mientras ignoramos las nuestras. Encontramos excusas y circunstancias atenuantes para nuestros propios errores, pero nos mostramos claramente implacables relatando los de nuestros vecinos o colegas. Con frecuencia, amigos y familiares creerán nuestra versión de la historia y, con frecuencia, empezaremos a creerla nosotros mismos.
Todo esto, te dirán algunas personas, es —como la aversión a la confesión— «bastante natural». Pero eso no es cierto. No es natural en absoluto. Falsificar los hechos significa realmente destruir la naturaleza. Destruye las cosas-como-son, junto con el delicado tejido de causa y efecto, y los sustituye con las cosas-como-desearíamos-que-fueran: castillos en el aire.
OLVIDADO, NO PERDONADO
Uno de mis filósofos favoritos, Josef Pieper, escribió que esta «falsificación de la memoria» se encuentra entre nuestros peores enemigos, porque ataca «a las raíces más profundas» de nuestra vida moral y espiritual. «No hay un modo más insidioso de establecer el error que esta falsificación de la memoria por medio de ligeros retoques, sustituciones, atenuaciones, omisiones o cambios en el énfasis»[2].
Una vez que hacemos esto —y todos lo hacemos— comenzamos a perder el auténtico hilo narrativo en nuestra vida. Las cosas ya no tienen sentido para nosotros. Las relaciones se enfrían. Perdemos el rumbo y nuestras señas de identidad.
Lo diré de nuevo: esto es algo que todos hacemos, aunque nunca debemos pensar que es lo natural. Por eso, tales síntomas de malestar nos son, quizá, tan familiares a todos. Entonces, ¿cómo superar ese desasosiego, que es pandémico, y tan sutil que impide el diagnóstico? Incluso Josef Pieper encuentra la tarea abrumadora. «El peligro, decía, es mayor por ser tan imperceptible... Tampoco pueden detectarse rápidamente tales falsificaciones explorando la conciencia, aunque se aplique a esta tarea. La sinceridad del recuerdo solamente puede asegurarse por una rectitud del conjunto del ser humano».
No es fácil, pero es alcanzable, como vemos en las vidas de los santos. Lo que es más, semejante rectitud es la que Dios pide a todos y cada uno de nosotros. «Sed perfectos, dijo Jesús, como vuestro Padre celestial es perfecto» (Mt 5, 48). Si Dios nos ha ordenado esto, seguramente nos dará la fuerza para llevarlo a cabo. Sobre todo, en ese breve mandato nos revela incluso la fuente de nuestro poder: la paternidad de Dios. «Sed perfectos... como vuestro Padre».
Si hubiera pasado mi adolescencia a la vista de mi padre de la tierra, nunca habría robado, y ciertamente, nunca le habría mentido.
Sin embargo, Dios es nuestro Padre y vivimos en cada instante bajo Su mirada; y a pesar de todo, pecamos. Nos comportamos como los niños que piensan que mamá no los ve si ellos no ven a mamá. Así que se vuelven de espaldas y consiguen las galletas prohibidas.
Vivimos siempre en la presencia de nuestro Padre, que nos quiere perfectos. Si nuestro padre de la tierra desea que llevemos a cabo una tarea, se asegurará de que contemos con todo lo necesario para realizarla. Con toda seguridad, nuestro Padre celestial —que es Todopoderoso y Dueño de todo— hará lo mismo.
Lo esencial es que reconozcamos Su presencia constante, de modo que advirtamos que, en cierto sentido, siempre estamos bajo juicio. Sin embargo, Dios no preside nuestras vidas como un magistrado en el tribunal: nos juzga como juzga un padre, con amor. Es, por supuesto, una espada de doble filo, porque los padres pedirán a sus hijos más de lo que pide un juez al acusado, pero también mostrarán mayor clemencia.
EL CAMINO MÁS TRANSITADO
Ansiamos conseguir la paz en brazos de nuestro Padre, pero algo oscuro en nuestro interior nos dice que es más fácil volverle la espalda. Deseamos vivir en medio de la verdad, sin secretos que guardar ni mentiras que proteger, pero algo en nuestro interior nos dice que es mejor no hablar de nuestros pecados.
«Hay caminos que parecen rectos al hombre», dice el sabio rey en la Biblia, «pero al fin son caminos de la muerte» (Prov 14, 12). ¿Cómo reconocer este camino sin salida cuando lo vemos? Podemos tener la seguridad de que no es el camino —por recto que nos parezca— que nos aleje de confesar nuestros pecados a Dios del modo en que Él lo desea. Lamentablemente, nuestros antepasados recorrieron dicho camino casi desde el principio de su viaje terrenal.
[1] Juego de palabras entre el apellido Scott y un juego de ordenador (n. del t).
[2] J. Pieper, The Four Cardinal Virtues, Notre Dame, Ind., University of Notre Dame Press, 1966, p. 15.
II.
ACTOS DE CONTRICIÓN: LAS RAÍCES MÁS PROFUNDAS DE LA PENITENCIA
MUCHAS PERSONAS CREEN que la confesión es algo que ha sido introducido por la Iglesia Católica. En cierto sentido es así, pues la confesión es un sacramento de la Nueva Alianza, y por lo tanto no pudo ser instituido hasta que Jesús selló dicha alianza con Su sangre (Mt 26, 27). No obstante, en la tradición de Israel, a la que Jesús era fiel, la promulgación de la Alianza contenía disposiciones para el perdón de los pecados[1].
La confesión, pues, era nueva, pero sólo en el sentido en que una flor es nueva. Estaba presente desde el principio de los tiempos —como una flor en sus semillas, brotes y capullos— y aparece en numerosas páginas del Antiguo Testamento. La confesión, la penitencia y la reconciliación existen desde que hay pecado en el mundo.
Abre tu Biblia, empieza desde el principio, y no necesitarás ir muy lejos para encontrar los primeros anuncios de la confesión. De hecho, aparece con el pecado original, el primer pecado del primer hombre y la primera mujer.
LA VERDAD DESNUDA
Adán y Eva pecaron. En este momento, no es preciso entrar en la naturaleza de su pecado. (Lo estudiaremos en profundidad en un capítulo posterior.) Bastará que todo lo que sepamos de su pecado sea que desobedecieron al Señor Dios. Era su Creador; era su Padre, y ellos habían violado su único mandato: «De todos los árboles del paraíso puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comas, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás» (Gen 2, 16-17).
Tentados por una serpiente maligna, tomaron el fruto y lo comieron. Inmediatamente supieron que todo había cambiado. De repente, les avergonzó su desnudez; de repente, sintieron miedo. «Oyeron a Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín al fresco del día, y se escondieron de Yahvé Dios el hombre y la mujer en la arboleda del jardín» (Gen 3, 8). Éste es el comportamiento del que yo hablaba en el capítulo anterior. Se escondieron detrás de los arbustos como si pudieran ocultarse de un Padre amoroso que todo lo sabe y todo lo ve.
Entonces, ¿qué hace Dios? Tú y yo esperaríamos un tronante «¡Os he visto!» desde los cielos. Pero no lo hace; al contrario, sigue el juego del engaño de Adán y Eva. Dios llama a Adán: «¿Dónde estás?» (Gen 3, 9), ¡como si necesitara informarse del paradero de alguien!
Adán responde con una evasiva: «Te he oído en el jardín y, temeroso porque estaba desnudo, me escondí» (Gen 3, 10). Es curioso: en unas pocas palabras se las arregla para manifestar temor, vergüenza, actitud defensiva y autocompasión, pero no contrición. De hecho, parece estar culpando a Dios, cuyo poder Adán encuentra súbitamente amedrentador.
Dios responde de nuevo con una pregunta: «¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Es que has comido del árbol del que te prohibí comer?» (Gen 3, 11).
Adán no duda en cargar directamente a su mujer con la culpa: «La mujer que me diste por compañera me dio de él, y comí» (Gen 3, 12).
Dios no pronuncia su sentencia todavía, sino que hace otra pregunta, esta vez expresamente a la mujer: «¿Por qué has hecho eso?» (Gen 3, 13).
Dios todopoderoso ha formulado cuatro preguntas en cuatro cortos versículos. ¿Qué está haciendo? Si Dios lo sabe todo, ya conoce la respuesta a cada una de esas preguntas, y la conoce mejor que esta pareja auto-engañada y engañada por la serpiente. ¿Qué quiere Dios de ellos?
A través del texto se deduce claramente que Él desea que confiesen su pecado con auténtico dolor. Empieza con unas preguntas indefinidas que invitan amablemente a una explicación. A continuación, se muestra más concreto, hasta que, por fin, pregunta tajantemente a la mujer por lo que ha hecho. Sin embargo, a través de todo ello —desde el cariño hasta el interrogatorio— no surge una confesión. En lugar de responsabilizarse de su acción, Adán culpa primeramente a su compañera y luego culpa a Dios: «Tú me diste a esa mujer, ¡y ella me dio el fruto!»[2].
Como he dicho al comienzo del capítulo anterior, cuanto más necesitamos de la confesión, menos parecemos desearla. Eso es tan cierto en el caso de Adán y Eva como en el de sus descendientes de la raza humana.
LA INCAPACIDAD DE CAÍN
Pensemos solamente en su descendiente inmediato, Caín, el hijo primogénito.
Fuera de sí de envidia, Caín comete el primer asesinato del mundo. Tan pronto como el asesino acaba con su hermano Abel, su víctima, Dios dice a Caín: «¿Dónde está Abel, tu hermano?» (Gen 4, 9).
Una vez más, Dios no está buscando información. No necesita que le comuniquen el paradero de Abel. Más bien, está dando a Caín la oportunidad de confesar su pecado.
Sin embargo, Caín no acepta el ofrecimiento del Señor. En lugar de ello, miente. ¿Dónde está su hermano Abel? «No sé, replica Caín. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano?»
De nuevo, Dios no acusa a Caín, sino que le invita a confesar, incluso manifestándole la evidencia de su crimen: «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano está clamando a Mí desde la tierra» (Gen 4, 10).
No obstante, al final de este episodio, Caín continúa impenitente, y su pecado inconfeso. En lugar de confesar que ha hecho de Abel una víctima, ¡Caín acusa a Dios de hacer una víctima de él! Cuando se queja: «Demasiado grande es mi castigo para poder soportarlo» (Gen 4, 13), no está diciendo: «¡Ay de mí!» sino que está diciendo a Dios: «eres injusto». En lugar de confesar su propia injusticia, Caín acusa a Dios de ella. Luego continúa censurando a Dios por haberle arrebatado su gozo y su medio de vida: «Puesto que me arrojas hoy de la tierra cultivable, oculto a Tu rostro habré de andar» (Gen 4, 14). Ciertamente, Caín llega hasta el punto de acusar a Dios de entregarle a un mundo lleno de asesinos: «Andaré fugitivo y errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará» (Gen 4, 14).
No es precisa la presencia de un psiquiatra para ver lo que va a ocurrir a continuación. Caín asume el status de víctima de Abel y proyecta su propia culpa en Dios: «Ahora no puedo trabajar. Ahora no puedo relacionarme contigo. Ahora tengo que sufrir la injusticia». Además, acusa al resto de la humanidad de intento de asesinato, cuando, hasta el momento, él es el único asesino de la historia. Como sus padres, Caín muestra una serie de emociones —temor, vergüenza, actitud defensiva, autocompasión— pero no dirá que lo siente. Se niega a reconocer su pecado.
ARREPENTIMIENTO O RESENTIMIENTO
El comportamiento de Caín podría resultarnos familiar. Al cabo de los siglos, hombres y mujeres no están mejor dispuestos a confesar sus fallos. Y el modelo de evasiva es el mismo. Las personas que no se arrepienten llegarán al resentimiento. Los que se niegan a acusarse encontrarán modos disparatados para excusarse. Ellos —nosotros— culparemos a las circunstancias, a las limitaciones, a la herencia, al entorno. En última instancia, al hacerlo seguimos los pasos de nuestros primeros padres. Estamos culpando a Dios y haciéndole objeto de nuestro resentimiento, porque Él fue quien creó nuestras circunstancias, nuestra herencia y nuestro entorno.
Cuando más optamos por pecar, menos deseamos hablar de nuestros pecados. Como Caín, Adán y Eva, hablamos sobre casi cualquier cosa —las causas y las consecuencias, la culpa y el castigo—, pero no de la confesión.
DIOS LO HACE RITO
En sucesivas alianzas —con Noé, Abraham, Moisés y David— Dios fue revelando gradualmente más cosas sobre Sí mismo y sobre Sus caminos a gran número de personas. Si la confesión no tuvo éxito entre las primeras generaciones humanas, Dios no se cansó de invitarlas a ella. De hecho, en puntos concretos de la Ley de Moisés, dio a Su pueblo unos rituales muy concretos para confesar los pecados. Hoy, hay quien hace caso omiso del ritual considerándolo como un hecho mecánico y absurdo, pero eso, sencillamente, es falso. Nosotros, los seres humanos, dependemos de la rutina; sin ella, no seríamos capaces de organizar nuestros días ni nuestra vida. Desde lavarnos los dientes o cerrar las puertas, decir «te quiero» o pronunciar las promesas del matrimonio, las acciones rutinarias —algunas grandes y otras menudas— nos capacitan para realizar el trabajo realmente importante de nuestra vida cotidiana.
Numerosos puntos de la Ley se refieren a tales rutinas y rituales, y muchos de ellos se relacionan concretamente con la confesión de los pecados. Veamos, por ejemplo, el Levítico 5, 5-6, que trata de los distintos pecados que comete el pueblo cuando jura en vano. «El que de uno de estos modos incurre en reato, por el reato de uno de estos modos contraído confesará su pecado y ofrecerá a Yahvé por su pecado una hembra de ganado menor, oveja o cabra, y el sacerdote le expiará de su pecado»[3].
Al dar a su pueblo un claro plan de acción, Dios hace posible que los individuos confiesen sus pecados. En primer lugar, insiste explícitamente en dicha confesión. Después, manda hacer algo a los pecadores: un acto litúrgico de sacrificio y expiación. Por último, insiste en que todo ello se haga con la ayuda y la intercesión de un sacerdote. Todos esos elementos sobrevivirán intactos a lo largo de la historia de Israel y del renovado Israel, la Iglesia de Jesucristo.
No deberíamos subestimar el poder de esos «actos» de contrición. En palabras de un santo moderno: El amor exige hechos, no palabras dulces[4]. En los pasados 1970 un slogan popular era: «El amor significa no tener que decir “lo siento”». Pero no es cierto. El amor no sólo significa decir «lo siento», sino también demostrarlo. Así es la naturaleza humana —aunque nuestra naturaleza caída se resiste enormemente—, y el Dios que la creó sabe lo que necesitamos. Necesitamos pedir «perdón»; necesitamos demostrarlo; y necesitamos hacer algo sobre ello.
La Ley de Dios reconoce esos sutiles aspectos de la psicología humana y los emplea venciendo, en primer lugar, la resistencia de Su pueblo a la confesión y orientándole después a la confesión litúrgica para su satisfacción legal. «Habló Yahvé a Moisés, diciendo: “Di a los hijos de Israel: Si uno, hombre o mujer, comete uno de esos pecados que perjudican al prójimo, prevaricando contra Yahvé y haciéndose culpable, confesará su pecado y restituirá el daño añadiendo un quinto, y restituirá a aquel al que perjudicó”». (Num 5, 5-7). (Ambos aspectos de la confesión, el legal y el jurídico, aparecerán en posteriores consideraciones sobre el sacramento de la penitencia en la Nueva Alianza.)
Como la fe, el dolor de los pecados debe mostrarse a través de las obras (ver Mt 3, 8-10; Sant 2, 19, 22, 26). Esto lo podemos ver incluso en las relaciones humanas. Cuando ofendemos a alguien, con frecuencia admitimos lentamente nuestra falta. Nos excusamos; negamos nuestra responsabilidad. Pero, con objeto de salvar nuestra relación, necesitamos confesar —pedir perdón— incluso aunque no queramos hacerlo. Y no sólo eso: necesitamos reconciliarnos con la persona a la que hemos ofendido. Por supuesto, cuando el ofendido es el Señor, todo esto se aplica en mucho mayor grado.
UN DESBARAJUSTE PARA CONFESAR
En la liturgia de Israel, Dios hizo posible la confesión promulgándola en la ley. Sin embargo, no debemos subestimar la dificultad de los actos de penitencia de la Antigua Alianza. Pueden haber sido las vías claras del arrepentimiento para el hombre, pero no necesariamente lo facilitaban. Solamente un estratega de la interpretación podría despachar la confesión, el sacrificio y la penitencia de Israel como meros ritos. No: eran temas arduos, y bastante costosos.
Imagínate a ti mismo, después de reconocer que has pecado, preparándote para hacer tu confesión y tu sacrificio. Eso únicamente se llevaba a cabo en el Templo de Jerusalén, de modo que tendrías que preparar tu viaje —quizá de varios días a pie o a caballo— a través de caminos polvorientos y rocosos infestados de bandidos y de animales depredadores.
Según el tipo de tu pecado y su gravedad, debías ofrecer una cabra, una oveja, o incluso un buey. Podrías llevarlo tú mismo o, si tenías dinero, comprarlo a los comerciantes de Jerusalén. Naturalmente, tendrías que dominar al animal, lo que en el caso de un toro, sería bastante agotador. Y aún, tu expiación solamente acababa de empezar.
Una vez en Jerusalén, conducirías a tu bestia cuesta arriba hasta el patio exterior del Templo. En el patio interior, explicarías el motivo de tu sacrificio. Después, delante del altar, alguien te ofrecería un cuchillo, y tú —tú mismo— matarías al animal. Harías una carnicería con él. Lo cortarías y lo despedazarías. Lo harías separándolo en piezas. Apartarías los miembros ensangrentados, y sacarías los órganos, uno a uno, y los entregarías al sacerdote para que los quemara. Purificarías los intestinos tras limpiar los residuos. También tendrías que entonar salmos penitenciales mientras el sacerdote tomaba la sangre del animal y rociaba con ella el altar.