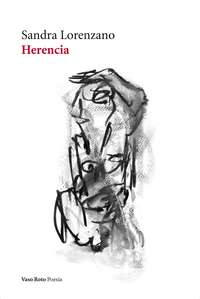Czytaj książkę: «Herencia»
Primera edición: mayo, 2019
© Sandra Lorenzano, 2019
Este libro fue escrito con el apoyo del Sistema Nacional de Creadores de Arte, México
© Vaso Roto Ediciones, 2019
ESPAÑA
C/ Alcalá 85, 7º izda.
28009 Madrid
Grabado de cubierta: Víctor Ramírez
Queda rigurosamente prohibida, sin la
autorización de los titulares del copyright,
bajo las sanciones establecidas por las leyes,
la reproducción total o parcial de esta obra
por cualquier medio o procedimiento.
eISBN: 978-84-121958-4-2
BIC: DCF
Sandra Lorenzano
Herencia

Para Mariana, porque las huellas de la memoria también pueden ser dulces.
Índice
I. HERENCIA
II. DERIVAS
III. MANOS
IV. ÓXIDO
I. HERENCIA
Le doy vueltas a la tarjeta. Leo el nombre y la especialidad. Me parecen amenazantes. «Operaron a Irene», decía el mensaje.
Puedo estar semanas sin comunicarme con mi familia. Nos queremos mucho, pero hemos aprendido a vivir –cada uno su vida– a diez mil kilómetros de distancia. Ya sé que podríamos hablar por teléfono más seguido, o incluso mandarnos mensajes electrónicos o chatear todos los días. Cada tanto lo intentamos, pero terminamos no cumpliendo con la propuesta o hablándonos a regañadientes. Nada más absurdo que la obligación de comunicarse. ¿No se lo vas a contar a tu mamá? Sí, sí, se lo voy a contar, contesto sintiéndome la peor hija del mundo. Cómo no le voy a contar que a la bebé le salió un diente o que terminé un cuento. Pero lo haré seguramente el domingo cuando los llame por teléfono, o en diez días cuando hable para saludar a mi hermano menor que cumple años. Cuando mi hija era chica dijo la frase clave: «Si hablo con ellos me da tristeza». Y es así. Si no nos comunicamos es como si viviéramos cerca. Al lado casi. Pero si nos llamamos se hace evidente la distancia; el tiempo que llevamos viviendo separados. «Operaron a Irene», decía el escuetísimo mensaje de mi hermano. Mi primera reacción fue mirar la tarjeta que me dio una amiga hace pocos días. Los datos de un genetista. A veces la herencia es difícil de sobrellevar. La memoria de la sangre.
Leerlo, escribirlo, no sirve para exorcizar ni para conjurar. Sirve nada más para poner algunas piedras en el camino del miedo.
Casi no tenemos datos ni conocemos historias más allá del día en que los barcos llegaron al puerto y de la zona de tercera clase bajaron ellos. Hacía mucho tiempo que se habían quitado los largos abrigos negros, los sombreros y las barbas. Generaciones. Eran judíos asimilados a dos grandes ciudades rusas: Odesa y Minsk. Salieron en 1910. Por eso la familia no fue parte de los setenta y cinco mil que vivieron encerrados en el gueto más grande de Bielorrusia. Aunque es más lógico pensar que alguien quedaría, ¿no? Algunos primos o tíos. Parientes. Amigos. Nunca lo supimos. El día que escribí que hablaban ídish, mi madre saltó ¡Hablaban ruso! ¡No venían del shtetl! Éramos hijos, nietos y bisnietos de la modernidad. No del oscurantismo. Eso quería decir la frase de mamá. Unos estaban metidos en los movimientos revolucionarios y por eso habían tenido que escapar. Los otros eran músicos. Mi bisabuelo dirigía coros y le enseñó un instrumento a cada uno de sus hijos. También a las mujeres. Aún hoy, muchos de sus descendientes se dedican a la música. Hablaban ruso, es verdad… Aunque cuando mi abuela no quería que nosotros entendiéramos lo que charlaba con su hija, entonces sí lo decía en ídish. En realidad, habían aprendido esa lengua en su nuevo país, a principios del siglo pasado, para poder hablar con otros judíos. Se volvió entonces el idioma de los afectos, de las complicidades. Éramos hijos de la modernidad. Quizás fuera por eso por lo que la memoria familiar anterior a la llegada al puerto se reducía a unas pocas anécdotas y a la mesa de Luisa, mi abuela: gefiltefish, kreplach, borsch… Se me hace agua la boca. No había celebraciones ni rituales religiosos. Toda su vida, cantó los tangos más reos con la misma picardía y emoción –o más– que cualquier porteño. «Mi madre –nos contaba cuando todavía recordaba– nos lavaba la boca con jabón si nos escuchaba diciendo esas palabrotas». Y volvía a cantarlos a voz en cuello para diversión de sus nietos. Unas pocas anécdotas y la comida, cada tanto, en su casa. La herencia, la memoria, nos permitía ir ligeros de equipaje. O eso creíamos.
Hago ejercicio, trato de comer de manera sana, tomo sólo un par de vasos de vino a la semana y varios litros de agua al día, uso ropa interior sexy…, pero ya tengo más de cincuenta años. Frente a eso no hay nada que hacer. He comenzado a ser más joven que mi cuerpo. Sin embargo, me preocupa menos el efecto de la «ley de gravedad» que la angustiante sensación de que la vida se pasa tan rápidamente que me paraliza. Qué obviedad. ¿Por qué no hice todo lo que quise hacer hace diez, veinte, treinta años? Le sigo dando vueltas a la tarjeta del genetista. ¿Qué es lo que quiero saber? O mejor dicho: lo que no quiero saber. Me pasé años tratando de construir una vida distinta a la de mi familia. Lejos. Si no hubiera sido así supongo que aún seguiría viviendo ahí adentro, asfixiada y enana pero feliz. Y ahora, de pronto, tengo que averiguar cuán profundamente está presente la herencia. El color de los ojos, la densidad de los huesos, los gestos idénticos a los que hacen mis hermanos, el tono de voz. ¿La enfermedad?