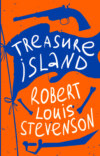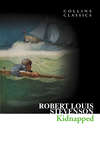Czytaj książkę: «La isla del tesoro»
PRÓLOGO DE LA EDICIÓN ESPAÑOLA
EN el campo abundantísimo de la moderna literatura inglesa, la casa de Appleton no ha tenido sino el embarazo de la elección, para decidir qué obra debería ocupar el segundo lugar en la colección de novelas inaugurada con el aplaudido “Misterio…” de Hugo Conway.
Roberto Luis Stevenson ha sido el autor elegido, y si la traducción no ha sido tal que borre todos los méritos del original, ya encontrarán no poco que aplaudir y más aún con que solazarse los lectores hispanoamericanos.
La Isla del Tesoro no tiene la pretensión de ser una novela trascendental encaminada á mejorar las costumbres ó censurar los hábitos de un pueblo. No entran en ella en juego todas esas pasiones candentes cuyo hervidero llena las modernas obras de ficción con miasmas que hacen daño. El lector que busca en libros de este género un mero solaz que refresque su espíritu, después de largas horas de un pesado trabajo moral ó material, no se verá aquí detenido por disertaciones inoportunas ni problemas ociosos. Nada de eso.
La Isla del Tesoro es una narración llana, un romance fácil, un cuento sabroso con un niño por héroe, y que, á pesar de sus peripecias dramáticas y conmovedoras, conserva en todo el discurso del libro una pureza y una sencillez tales que no habrá hogar, por mucha severidad que impere en él, del cual pueda desterrársele con razón.
Stevenson se propuso, además, describir con esa difícil facilidad que parece ser un secreto suyo, esas escenas y aventuras marinas en que el lector percibe, desprendiéndose de la sencilla narración, ya el olor acre de las brisas de la playa, ya el rumor de la pleamar deshaciéndose contra las rocas, ya el eco monótono de los cantos de marineros y grumetes empeñados en la maniobra.
La fábula es sencilla pero perfectamente verosímil; con sólo que se recuerden los horrores que realizaron en los mares que dividen el Antiguo del Nuevo Continente aquellas hordas de piratas ingleses que tantas veces abordaron las naos de Nueva España y del Perú, se comprende la posibilidad de ese feroz Capitán Flint que, tras de adquirir un tesoro por la rapiña y la audacia, lo esconde en el corazón de una isla desierta para excitar con él, á su muerte, la avaricia y la sed de oro de sus mismos cómplices.
La Isla del Tesoro ha sido juzgada de la manera más favorable por los más severos críticos ingleses, y es de esperarse que, salvo lo que pueda haberla depreciado la traducción, encuentre una acogida que corresponda al mérito del original, no menos que al empeño con que la casa de los Sres. Appleton han llevado á cabo la edición española.
Manuel Caballero.
Nueva York, Julio de 1886.
PARTE I
EL VIEJO FILIBUSTERO
CAPÍTULO I
EL VIEJO LOBO MARINO EN LA POSADA DEL “ALMIRANTE BENBOW”
IMPOSIBLE me ha sido rehusarme á las repetidas instancias que el Caballero Trelawney, el Doctor Livesey y otros muchos señores me han hecho para que escribiese la historia circunstanciada y completa de la Isla del Tesoro. Voy, pues, á poner manos á la obra contándolo todo, desde el alfa hasta el omega, sin dejarme cosa alguna en el tintero, exceptuando la determinación geográfica de la isla, y esto tan solamente porque tengo por seguro que en ella existe todavía un tesoro no descubierto. Tomo la pluma en el año de gracia de 17 – y retrocedo hasta la época en que mi padre tenía aún la posada del “Almirante Benbow,” y hasta el día en que por primera vez llegó á alojarse en ella aquel viejo marino de tez bronceada y curtida por los elementos, con su grande y visible cicatriz.
Todavía lo recuerdo como si aquello hubiera sucedido ayer: llegó á las puertas de la posada estudiando su aspecto, afanosa y atentamente, seguido por su maleta que alguien conducía tras él en una carretilla de mano. Era un hombre alto, fuerte, pesado, con un moreno pronunciado, color de avellana. Su trenza ó coleta alquitranada le caía sobre los hombros de su nada limpia blusa marina. Sus manos callosas, destrozadas y llenas de cicatrices enseñaban las extremidades de unas uñas rotas y negruzcas. Y su rostro moreno llevaba en una mejilla aquella gran cicatriz de sable, sucia y de un color blanquizco, lívido y repugnante. Todavía lo recuerdo, paseando su mirada investigadora en torno del cobertizo, silbando mientras examinaba y prorrumpiendo, en seguida, en aquella antigua canción marina que tan á menudo le oí cantar después:
“Son quince los que quieren el cofre de aquel muerto
Son quince ¡yo – ho – hó! son quince ¡viva el rom!”
con una voz de viejo, temblorosa, alta, que parecía haberse formado y roto en las barras del cabrestante. Cuando pareció satisfecho de su examen llamó á la puerta con un pequeño bastón, especie de espeque que llevaba en la mano, y cuando acudió mi padre, le pidió bruscamente un vaso de rom. Después que se le hubo servido lo saboreó lenta y pausadamente, como un antiguo catador, paladeándolo con delicia y sin cesar de recorrer alternativamente con la mirada, ora las rocas, ora la enseña de la posada.
– Esta es una caleta de buen fondo – dijo en su jerga marina – y al mismo tiempo una taberna muy bien situada. ¿Mucha clientela, patrón?
– Nó, le respondió mi padre, bastante poca, lo cual es tanto más sensible.
– Bueno, dijo él, entonces este es el camarote que yo necesito. Hola, tú, grumete, le gritó al hombre que rodaba la carretilla en que venía su gran cofre de á bordo, trae acá esa maleta y súbela. Pienso fondear aquí un poco. Y luego prosiguió: – Yo soy un hombre bastante llano; todo lo que yo necesito es rom, huevos y tocino y aquella altura que se vé allí para estar á la mira de las embarcaciones. ¿Quieren Vds. saber cómo han de llamarme? llámenme Capitán. ¡Oh! ¡ya sé lo que van á pedirme! Al decir esto arrojó tres ó cuatro monedas de oro en el umbral y añadió con un tono de altivez y una mirada tan orgullosa como de un verdadero Capitán: – ¡Avisarme cuando se acabe eso!
Y la verdad es que, aunque su pobre traje no predisponía en su favor, ni menos aún su lenguaje tosco, no tenía absolutamente el aspecto de un tramposo, sino que parecía más bien un marino, un maestro de embarcación acostumbrado á que se le obedezca como á Capitán. El muchacho que traía la carretilla nos refirió que la posta ó coche del correo lo había dejado la víspera por la mañana en la posada del “Royal George,” que allí se informó qué albergues había á lo largo de la costa, y que habiendo oído buenos informes probablemente acerca del nuestro, y habiéndosele descrito como muy poco concurrido, lo había elegido de preferencia á todos los demás para su residencia. Eso fué todo lo que pudimos averiguar acerca de nuestro huésped.
El Capitán era habitualmente un hombre de muy pocas palabras. Todo el día se lo pasaba, ya vagando á orillas de la caleta, ó ya encima de las rocas, con un largo telescopio ó anteojo marino. Por las noches se acomodaba en un rincón de la sala, cerca del fuego y se consagraba á beber rom y agua con todas sus fuerzas. Las más veces no quería contestar cuando se le hablaba: contentábase con arrojar sobre el que le dirijía la palabra una rápida y altiva mirada, y con dejar escapar de su nariz un resoplido que formaba en la atmósfera, cerca de su cara, una curva de vapor espeso. Los de la casa y nuestros amigos y clientes ordinarios pronto concluimos por no hacerle caso. Día por día, cuando llegaba á la posada, de vuelta de sus vagabundas excursiones, preguntaba invariablemente si no se había visto algunos marineros atravesar por el camino. Al principio nos pareció que la falta de camaradas que le hiciesen compañía era lo que le obligaba á hacer esa constante pregunta; pero muy luego vimos que lo que él procuraba más bien era evitarlos. Cuando algún marinero se detenía en la posada, como lo hacían entonces y lo hacen aún los que siguen el camino de la costa para Brístol, el Capitán lo examinaba al través de las cortinas de la puerta, antes de entrar á la sala, y ya se sabía que, cuando tal concurrente se presentaba, él permanecía invariablemente mudo como una carpa.
Para mí, sin embargo, no había mucho de misterio ni de secreto en sus alarmas, en las cuales tenía yo cierta participación. Un día me había llamado aparte y sigilosamente me había prometido darme una pieza de cuatro peniques el día primero de cada mes con la sola condición de que estuviese alerta, y le avisara, en el momento mismo en que descubriera, la aparición de un “marino con una sola pierna.” Con frecuencia, sin embargo, cuando el día primero del mes iba yo á reclamar mi salario prometido, no me daba más respuesta que su habitual y formidable resoplido de la nariz y clavar sus ojos airados en los míos, obligándome á bajarlos; pero antes de que se hubiera pasado una semana, ya estaba yo seguro de que su parecer habría cambiado y lo veía, en efecto, venir á mí trayéndome espontáneamente mi moneda de cuatro peniques, no sin reiterarme sus órdenes de estar alerta para avisarle la aparición de aquel “marino con una sola pierna.”
Imposible me sería contar hasta qué punto ese esperado personaje turbaba y entristecía mis sueños. En las noches tempestuosas, cuando el viento hacía estremecer los cuatro ángulos de nuestra casa y cuando la marea bramaba despedazando sus olas á lo largo de la caleta y sobre los abruptos riscos, yo le veía aparecérseme en sueños en mil formas diversas y con mil expresiones diabólicas. Ya era la pierna cortada hasta la rodilla, ya desarticulada desde la cadera; ya se me aparecía como una especie de criatura monstruosa que jamás había tenido sino una sola pierna, y ésa de forma indescriptible. Otras ocasiones lo veía saltar y correr y perseguirme por zanjas y vallados, lo cual constituía, por cierto, la peor de todas mis pesadillas. Hay que convenir, pues, en que pagaba yo bien cara mi pobre soldada mensual de cuatro peniques, con aquellas visiones abominables.
Pero si bien es cierto que tal era mi terror á propósito del marino de una pierna, también es verdad que, por lo que respecta al Capitán mismo, le tenía yo mucho menos miedo que cualquiera de los que lo conocían. Había algunas noches en que se permitía tomar mucho más rom del que podía razonablemente tolerar su cabeza. Entonces se le veía sentarse y entonar sus perversas y salvajes viejas cántigas marinas de que ya nadie hacía caso. Pero á veces le ocurría pedir vasos para todos y forzaba á su tímido y trémulo auditorio á escuchar sus patibularias historias ó á formar un coro á sus siniestras canciones. Con frecuencia oía yo á la casa entera estremecerse con aquel estribillo:
“El diablo ¡yo – ho – hó! el diablo ¡viva el rom!”
en el que todos los vecinos se le unían por amor á sus vidas, con el temor de que aquel ogro les diese la muerte, y cada cual procurando levantar la voz más que el compañero de al lado, á fin de no llamar la atención por su negligencia, porque en aquellos accesos el Capitán era el compañero más intolerante y arrebatado que se ha conocido. Á veces golpeaba bruscamente con su callosa mano sobre la mesa para imponer silencio absoluto á los circunstantes; otras, se dejaba arrebatar á un ímpetu de cólera salvaje á la menor pregunta y en otras le producía el mismo efecto el que ninguna se le dirijiese, porque decía que la concurrencia no estaba atendiendo á su narración. Por ningún motivo hubiera él consentido en que alma nacida abandonase la posada hasta que, sintiéndose ya completamente ebrio y soñoliento él mismo, se iba tambaleando á tirarse sobre su cama.
Sus cuentos y narraciones era lo que á las gentes espantaba más que todo. Horribles historias eran, por cierto; historias de ahorcados, castigos bárbaros como el llamado “paseo de la tabla” y temerosas tempestades en el mar y en el Paso de Tortugas – y salvajes hazañas y abruptos parajes en el Mar Caribe y costa firme. Según sus narraciones debió pasar su vida entera entre los hombres más perversos que Dios ha permitido que crucen sobre los mares; y el lenguaje que usaba para contar todas sus historias disgustaba á aquel sencillo auditorio de campesinos, casi tanto como los crímenes espantosos que describía con él. Mi padre siempre estaba diciendo que la posada concluiría por arruinarse, porque las gentes pronto dejarían de concurrir á ella para que se las tiranizase allí, y se las asustara y se las mandara á acostar horripiladas y estremeciéndose; pero yo creo que, al contrario su presencia no dejó de sernos de algún provecho. Las gentes comenzaron por tenerle un miedo atroz pero á poco, según hoy puedo recordarlo, ya empezaban á gustar de él. Porque, á la verdad, el Capitán era una fuente de valiosas emociones, enmedio de aquella quieta y sosegada vida del campo. Algunos de los más jóvenes de nuestros vecinos no le escatimaban ya ni su misma admiración, llamándole un verdadero lobo marino, un tiburón legítimo y otros nombres parecidos, agregando que hombres de su ralea son precisamente los que hacen que el nombre de Inglaterra sea temido y respetado sobre el océano.
Pero también, en cierto modo no dejaba de llevarnos bonitamente hacia la ruina; porque su permanencia se prolongaba en nuestra casa semana tras semana, y después un mes tras de otro, de tal manera que ya las monedas de oro aquellas habían sido más que devengadas, sin que mi padre se hiciese el ánimo de insistir demasiado en que renovase la exhibición. Si alguna vez se permitía indicar algo, el Capitán resoplaba por el fuelle de su nariz de una manera tan formidable que casi se pudiera decir que bramaba y con su feroz mirada arrojaba á mi pobre padre fuera de la habitación. Yo lo ví, con frecuencia, después de tales repulsas, retorcerse los manos desesperadamente y tengo la certeza de que, el fastidio y el terror que se dividían su existencia contribuyeron grandemente á acelerar su anticipada é infeliz muerte.
En todo el tiempo que vivió con nosotros el Capitán no hizo el menor cambio en su traje, sino fué el comprarse algunos pares de medias, aprovechando el paso casual de un buhonero. Habiéndosele caído una de las alas de su sombrero, no se ocupó de reducir á su lugar primitivo aquel colgajo que era para él una gran molestia, sobre todo, cuando hacía viento. Me acuerdo todavía de la miserable apariencia de su jubón que remendaba, él en persona, arriba en su habitación y que, antes de su muerte, no era ya otra cosa más que remiendos. Jamás escribió ni recibía carta alguna, ni se dignaba hablar á nadie que no fuese de los vecinos que él conocía por tales, y aun á éstos hacíalo solamente cuando bullían en su cabeza los espíritus del rom. En cuanto al gran cofre de á bordo, ninguno de nosotros había logrado verlo abierto.
Solamente una vez sufrió un verdadero enojo, lo cual sucedió poco antes de su triste fin, en ocasión en que la salud de mi padre estaba ya declinando en una pendiente, que acabó por llevarlo hasta el sepulcro. El Doctor Livesey vino una vez con cierto retardo, por la tarde, con el objeto de ver á su enfermo; tomó alguna ligera comida que le ofreció mi madre y se entró, en seguida, á la sala, para fumar su puro, en tanto que le traían su caballo desde el pueblo, porque en la posada carecíamos de bestias y de caballerizas. Yo me fuí tras él y me acuerdo haber observado el contraste que ofreció á mis ojos aquel doctor fino y aseado, de cabellera empolvada, tan blanca como la nieve, de vivísimos ojos negros y maneras gratas y amables, con aquellos retozones palurdos del campo; y más que todo con el sucio, enorme y repugnante espantajo de pirata de nuestra posada, que se veía sentado en su rincón habitual, bastante avanzado ya á aquella hora en su embriaguez cuotidiana, y recargando sus brazos musculosos sobre la mesa. De repente nuestro huésped comenzó á canturriar su eterna canción:
“Son quince los que quieren el cofre de aquel muerto
Son quince ¡yo – ho – hó! son quince ¡viva el rom!
El diablo y la bebida hicieron todo el resto,
El diablo ¡yo – ho – hó! el diablo ¡viva el rom!”
Al principio me había yo figurado que el cofre del muerto que él cantaba sería probablemente aquel gran baúl suyo que guardaba arriba en su cuarto del frente de la casa, y este pensamiento no había dejado de mezclarse confusamente en mis pesadillas con la figura del esperado marino de una sola pierna. Pero cuando sucedió lo que ahora refiero, ya todos habíamos dejado de conceder la más pequeña atención al extraño canto de nuestro hombre que, con excepción del Doctor Livesey, no era ya nuevo para nadie. Pude observar, sin embargo, que al Doctor no le producía un efecto de los más agradables, porque le ví levantar los ojos por un momento, con un aire de bastante disgusto, hacia el Capitán, antes de comenzar una conversación que emprendió enseguida con el viejo Taylor, el jardinero, acerca de una nueva curación para las afecciones reumáticas. Entre tanto el Capitán parecía alegrarse al sonido de su propia música, de una manera gradual, hasta que concluyó por golpear con su mano sobre la mesa de aquella manera brusca y autoritativa que todos nosotros sabíamos muy bien que quería decir: “¡Silencio!” Todas las voces callaron á la vez, como por encanto, excepto la del Doctor Livesey que continuó dejándose oir imperturbablemente clara y agradable, interrumpida solamente, por las vigorosas fumadas que daba á su puro cada dos ó tres palabras. El Capitán lo miró fijamente por algunos momentos, volvió á golpear sobre la mesa, le lanzó una nueva mirada más terrible todavía y concluyó por vociferar, con un villano y soez juramento:
– ¡Silencio, allí, los del entre-puente!
– ¿Es á mí á quien Vd. se dirijía? preguntó el Doctor, á lo cual nuestro rufián contestó que sí, no sin añadir otro juramento nuevo.
– No le replicaré á Vd. más que una cosa, dijo el Doctor, y es que si Vd. continúa bebiendo rom como hasta aquí, muy pronto el mundo se verá libre de una bien asquerosa sabandija.
Sería inútil pretender describir la furia que se apoderó del viejo al escuchar esto. Púsose en pie de un salto, sacó y abrió una navaja marina de gran tamaño y balanceándola abierta sobre la palma de la mano amenazaba clavar al Doctor contra la pared.
El Doctor no hizo el más pequeño movimiento. Tornó á hablarle de nuevo, lo mismo que antes, por encima de su hombro y con el mismo tono de voz, solo un poco más alto de manera que oyesen bien todos los circunstantes, pero con la más perfecta calma y serenidad:
– Si no vuelve Vd. esa navaja al bolsillo en este mismo instante, le juro á Vd. por quien soy que será ahorcado en la próxima reunión del Tribunal del Condado.
Siguióse luego un combate de miradas entre uno y otro, pero pronto el Capitán hubo de rendirse, guardó su arma y volvió á su asiento gruñendo como un perro que ha sido mordido.
– Y ahora, amigo – continuó el Doctor – desde el momento en que me consta la presencia de un hombre como Vd. en mi distrito, puede Vd. estar seguro de que ni de día ni de noche se le perderá de vista. Yo no soy solamente un médico, soy también un magistrado; así es que, si llega hasta mí la queja más insignificante en su contra, aunque no sea más que por un rasgo de grosería como el de esta noche, ya sabré tomar las medidas más del caso para que se le dé á Vd. caza y se le arroje del país. Haga Vd. que baste con esto.
Poco después llegó á la puerta la cabalgadura, y el Doctor Livesey partió en ella sin dilación. Pero el Capitán se mantuvo pacífico aquella noche y aun otras muchas de las subsecuentes.
CAPÍTULO II
“BLACK DOG” APARECE Y DESAPARECE
NO mucho tiempo después de lo referido en el capítulo precedente, ocurrió el primero de los sucesos misteriosos que nos desembarazaron, por fin, del Capitán, aunque no de sus negocios como pronto lo verán los que leyeren. Corría, á la sazón, un invierno crudo y frío, con largas y terribles heladas y deshechos temporales. Mi pobre padre continuaba empeorando de día en día, al grado de que ya se veía muy claramente la poca probabilidad de que llegase á ver una nueva primavera. El manejo de la posada había caído enteramente en manos de mi madre y mías, y ambos teníamos demasiado que hacer con ella para que nos fuese dable el parar mientes con exceso en nuestro desagradable huésped.
Era una fría y desapacible mañana del mes de Enero – muy temprano todavía – la caleta, cubierta toda de escarcha, aparecía gris ó blanquecina, en tanto que la maréa subía, lamiendo suavemente las piedras de la playa, y el sol, muy bajo aún, tocaba apenas las cimas de las lomas y brillaba allá muy lejos en el confín del océano. El Capitán se había levantado mucho más temprano que de costumbre y se había dirijido hacia la playa, con su especie de alfange, colgando bajo los anchos faldones de su vieja blusa marina, su anteojo de larga vista bajo el brazo y su sombrero echado hacia atrás sobre la cabeza. Todavía me parece ver su respiración, suspensa en forma de una estela de humo, en el camino que iba recorriendo á largos pasos, y aún recuerdo que el último sonido que oí de él cuando se hubo perdido tras de la gran roca, fué un gran resoplido de indignación, como si todavía revolviese en su ánimo el recuerdo desagradable de la escena con el Doctor Livesey.
Ahora bien, mi madre estaba á la sazón, con mi padre, en su habitación y yo me ocupaba en arreglar la mesa para el almuerzo, mientras volvía el Capitán, cuando repentinamente se abrió la puerta de la sala y penetró á ésta un hombre que yo no había visto hasta entonces. Era éste un individuo pálido y encanijado, en cuya mano izquierda faltaban dos dedos y que, aunque llevaba también su cuchilla al cinto, no tenía, ni con mucho, el aspecto de un hombre de armas tomar. Yo siempre estaba en acecho de marineros de una sola pierna, ó de dos, pero el que acababa de aparecérseme era para mí un enigma. No tenía el aspecto de un verdadero marino y sin embargo había en él no sé qué aire de gente del mar.
Le pregunté, desde luego, en qué podía servirle y él me contestó que deseaba tomar un poco de rom, pero apenas iba yo á salir de la sala en busca de lo que pedía cuando se sentó á una de las mesas excitándome á que me acercase á él. Yo me detuve en el sitio en que su indicación me había cogido, teniendo en mi mano una servilleta.
– Ven aquí, muchacho, me repitió, acércate más.
Yo dí un paso hacia él.
– ¿Es para mi camarada Bill para quien has preparado esta mesa? me preguntó dirijiéndome cierta mirada extraña.
– Ignoro quien es su camarada Bill, le contesté yo; esta mesa es para una persona que se aloja en nuestra casa y á quien nosotros llamamos el Capitán.
– Eso es – replicó él – mi camarada Bill lo mismo puede ser llamado Capitán, que nó. Tiene una cicatriz en una mejilla y unos modos valientemente agradables, muy propios suyos, sobre todo, cuando está bebido. Como señas, pues… ¿qué más?.. te repito que tu Capitán tiene una cicatriz en un carrillo… y si más quieres, te diré que ese carrillo es el derecho… ¡Ah! ¡bueno! Ya lo había yo dicho… ¿con que mi camarada Bill está aquí, en esta casa?
– Ahora anda fuera, le contesté yo; ha salido á paseo.
– ¿Por dónde se ha ido, muchacho?
Señalé yo entonces en dirección de la roca, diciéndole que el Capitán no tardaría en volver; respondí á algunas otras de sus preguntas y entonces él añadió:
– ¡Ah! ¡vamos! esto será tan bueno como un vaso de rom para mi camarada Bill.
La expresión de su cara, al decir esto, no tenía nada de agradable, y yo tenía mis razones para pensar que aquel extraño se equivocaba, en el supuesto de que creyese lo que decía. Pero, al fin y al cabo, pensé que aquello no era negocio mío, además de que no era asunto muy fácil el saber qué partido tomar. El recién venido se mantenía esquivándose tras la parte interior de la puerta de la posada, ojeando de soslayo en torno de su escondrijo, como gato que está en acecho de un ratón. Una vez, salíme yo afuera hacia el camino, pero él me llamó adentro inmediatamente y como no obedeciese su mandato tan pronto como él quería, un cambio instantáneo y espantoso se operó en su semblante enjuto, y me repitió su orden acompañándola de un juramento que me hizo brincar. Tan luego como estuve de nuevo adentro resumió él su primitiva actitud, mitad halagüeña, mitad burlona, dióme una palmadilla sobre el hombro y me dijo:
– Vamos, chico, tú eres un buen muchacho, yo no he querido más que asustarte de broma. Yo tengo un hijo de tu edad, añadió, que se te parece como un motón á otro, y te aseguro que ya es él el orgullo de mi arte. Pero la gran cosa para los muchachos es la disciplina, chico… mucha disciplina. Mira, si alguna vez hubieras tú navegado con Bill, á buen seguro que te hubieras quedado allí esperando que te hablaran segunda vez; yo te digo que no. Nunca Bill ha obrado de otro modo, ni ninguno de los que han navegado con él. Ahora bien, no me engaño, allí viene el camarada Bill con su anteojo bajo el brazo, bendito sea su viejo arte que me permite reconocerlo. Sea en hora buena: tú y yo, muchacho, vámonos allá detrás, á la sala, y nos esconderemos tras de la puerta para dar á Bill una pequeña sorpresa; y bendito sea de nuevo su arte una y mil veces!
Al decir esto mi hombre retrocedió conmigo á la sala y me colocó detrás de él, en el rincón, de tal manera que á ambos nos ocultaba la puerta abierta. Yo estaba positivamente inquieto y alarmado, como es fácil figurárselo, y añadía no poco á mis temores el observar que aquel nuevo personaje tampoco las tenía todas consigo. Yo le veía alistar el puño de su cuchilla y aflojar la hoja en la vaina, sin que, durante todo el tiempo que estuvimos en espera, hubiera cesado de tragar gordo, ó como si hubiera tenido, según la expresión familiar, un nudo en la garganta.
Por último entró el Capitán, empujó la puerta tras de sí, sin ver á izquierda ni á derecha, y marchó directamente, á través del cuarto, hacia donde le esperaba su almuerzo.
Entonces mi hombre pronunció, con una voz que me pareció se esforzaba en hacer hueca y campanuda, esta sola palabra:
– ¡Bill!
El Capitán giró rápidamente sobre sus talones y se encaró á nosotros. Todo lo que había de moreno en su rostro había desaparecido en aquel momento y hasta su misma nariz ofrecía un tinte de una lividez azulada. Tenía toda la apariencia de un hombre que vé un espectro, ó al diablo mismo, ó algo peor, si es que lo hay y, créaseme bajo mi palabra, sentí compasión por él, al verle, en un solo instante, ponerse tan viejo y tan enfermo.
– Ven acá, Bill, tú me conoces bien. Tú no has olvidado á un viejo camarada, Bill, estoy seguro de ello; continuó diciendo el recién-venido.
El Capitán exclamó entonces en una especie de boqueada penosa:
– ¡Black Dog!1
– ¿Pues quién había de ser sino él? replicó el otro, comenzando á sentirse un poco más tranquilo. Black Dog, sí, que, lo mismo que antes viene aquí, á la Posada del “Almirante Benbow” para saludar á su viejo camarada Billy. ¡Ah, Bill, Bill, cuántas cosas hemos visto juntos, nosotros dos, desde la época en que perdí estos dos “garfios”! añadió, levantando un poco su mano mutilada.
– Bien, dijo el Capitán, ya veo que me has cogido… aquí me tienes… vamos… ¿qué quieres?.. habla… dí… ¿de qué se trata?
– Veo bien que eres el mismo, replicó Black Dog; tienes razón Bill, tienes razón. Voy á tomar un vaso de rom que me traerá este buen chiquillo á quien tanto me he aficionado desde luego; en seguida nos sentaremos, si tú quieres y hablaremos lisa y llanamente como buenos camaradas que somos.
Cuando yo volví con el rom ya los dos se habían sentado en cada una de las cabeceras de la mesa en que el Capitán iba á almorzar. Black Dog habíase quedado más cerca de la puerta y se le veía sentado de lado, de modo que pudiese tener un ojo atento á su camarada antiguo, y otro, según me pareció, á su retirada libre.
Despidióme luego ordenándome que dejase la puerta abierta de par en par, y añadió:
– Nada de espiar por las cerraduras, muchacho, ¿entiendes?
Yo no tuve más que hacer sino dejarlos solos y retirarme á la cantina del establecimiento.
Durante muy largo tiempo, por más que puse mis cinco sentidos en tratar de oir algo de lo que pasaba, nada llegó á mis oídos sino fué un rumor vago y confuso de conversación; pero al cabo las voces comenzaron á hacerse más y más perceptibles; y ya me fué posible el escuchar distintamente alguna que otra palabra, la mayor parte de ellas, juramentos é insolencias proferidos por el Capitán.
– ¡Nó, nó, nó nó! le oí proferir, nó! y concluyamos de una vez!” Y después añadió: si hay que ahorcar, ahorcarlos á todos: y basta!
Luego, de una manera repentina, todo se volvió una tremenda explosión de juramentos y otros ruidos temerosos. La silla y la mesa rodaron en masa, siguióse un chischás de aceros que se chocaban y luego un grito de dolor: en ese mismo instante pude ver á Black Dog en plena fuga y al Capitán persiguiéndole encarnizadamente: ambos con sus cuchillas desenvainadas y el primero de ellos, manando sangre abundantemente de su hombro izquierdo. Precisamente al llegar á la puerta, el Capitán descargó sobre el fugitivo una última y tremenda cuchillada con la cual sin duda alguna lo habría abierto hasta la espina, si no hubiera tropezado su arma con la enseña de nuestra posada que fué la que recibió el golpe, cuya señal es fácil ver, todavía hoy, en el marco de nuestro “Almirante Benbow” hacia la parte de abajo.
Aquel mandoble fué el último de la riña. Una vez afuera ya, y sobre el camino público, Black Dog, á despecho de su herida, pareció decir, con una prisa maravillosa, “pies, para qué os quiero” y en medio minuto le vimos desaparecer tras de la cima de la loma cercana. El Capitán, por su parte, permaneció clavado cerca de la enseña del establecimiento como un hombre extraviado. Poco después pasó su mano varias veces sobre sus ojos, como para cerciorarse de que no soñaba, y en seguida volvió á penetrar en la casa.
– Jim, me dijo, ¡trae rom! y al hablarme se bamboleaba un poco y con una mano se apoyaba contra la pared.
– ¿Está Vd. herido? le pregunté.
– ¡Rom! me repitió, – necesito irme de aquí… rom! rom!
Corrí á buscárselo; pero con la excitación que los sucesos ocurridos me habían ocasionado, rompí un vaso, obstruí la llave, y cuando todavía estaba yo procurando despacharme lo mejor posible, escuché el golpe ruidoso y pesado de una persona que se desplomaba en la sala. Acudí corriendo y me encontré con el cuerpo del Capitán tendido de largo á largo sobre el suelo. En el mismo instante, mi madre, á quien habían alarmado las voces y rumores de la pelea, descendía corriendo la escalera para venir en mi ayuda. Entre ambos levantamos la cabeza al Capitán, que respiraba fuerte y penosamente, pero cuyos ojos estaban cerrados y en cuya cara aparecía un color horrible.