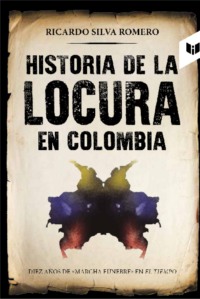Czytaj książkę: «Historia de la locura en Colombia»



Historia de la locura en Colombia
© 2019, Ricardo Silva Romero
© 2019, Intermedio Editores SAS
Primera edición: agosto de 2019
Edición, diseño y diagramación
Equipo editorial Intermedio Editores
Diseño de portada
Beiman Pinilla
Imagen de portada
Alexánder Cuéllar Burgos
Intermedio Editores SAS
Avda. Jiménez # 6A-29, piso sexto
Bogotá, Colombia
Este libro no podrá ser reproducido, ni total ni parcialmente, sin el previo permiso escrito del editor.
ISBN
978-958-757-860-7
Impresión y encuadernación
A B C D E F G H I J
Diseño epub: Hipertexto – Netizen Digital Solutions
CONTENIDO
Cronología
Prólogo Historia de la locura en Colombia
Primera parte Historia de la locura colombiana
I. Dígame usted si no es muy raro
II. Tenía que ser Colombia
III. Las mil y una guerras
IV. En busca de la nación perdida
V. La república inevitable e invivible
VI. Corte de corbata
VII. Desde los artesanos hasta los mamertos
VIII. La guerra para las drogas
IX. Refundación de la patria o catástrofe
X. Un país en medio de la guerra
Segunda parte Historia de la terapia colombiana
I. Historia de la locura en la Nueva Granada
II. El síndrome de Colombia
III. Manchas de la tierra
IV. Todo nos llegaba tarde
V. Todos los dioses de los otros pueblos eran demonios
VI. Jugué mi corazón al azar y me lo ganó la Violencia
VII. Algo mayor que el mal rige estos mundos
VIII. Yo quiero pegar un grito y no me dejan
IX. Aquí también se da la belleza
X. Aquí está pasando algo muy raro
«Marcha fúnebre» Diez años de columnas en El Tiempo
Tapabocas
361
Obama
Niñitos
Arias
Dignos
Rencor
U
Cómplices
Paisa
Duelo
Mockus
Reverso
Presidente:
Dios
Estilo
Memoria
Droga
Siempreviva
Ola
Resignación
Octubre
Misterio
Escalofrío
Mezquindad
Impunidad
Tumaco
Petro
Protesta
Timochenko
Iglesia
Poder
Transmilenio
Fiasco
1987
Otro
Voz
Mal
Mujica
Evangelio
Interrogatorio
Procurador
Millonarios
Obituario
Elenco
Fin
Chávez
Luto
Trancón
Expresidentes
Estómago
Matrimonio
Calderón
Provincianismo
UP
Mitomanía
Viacrucis
Adopción
Fantasma
Paro
Arrogancia
Abogados
Uribismo
Rectificación
Destitución
Corruptos
Mermelada
Retiro
Capital
Constituyente
Continuará
Infierno
Nadie
Uribe
Elección
Ojo
Ejemplo
Debate
Odio
Mundial
Aniversario
Pánico
Sindicato
Familia
Primos
Imperio
Coronell
Pendejos
Cliente
Escoltas
Pero
¡2014!
Alá
Hurtado
Navarro
Salud
Alocución
Contraataque
¡Mamerto!
Fiscal
Radicales
Posconflicto
Farc
Fracaso
Nairo
Trump
Maduro
Reparación
Aplomo
Desaparecidos
Izquierda
Chequera
Apagón
Honorabilidad
25º
Lapidaciones
Independientes
Venezolanización
Oración
Abrazos
Clima
Carcajada
Tonito
YouTubers
Papá
Alivio
Teatro
Jurgo
Inmarcesible
Intolerancia
Sí
Comandante
Fuera
Víctimas
No
Mentiras
Hillary
2016
¡Sorpresa!
Escrúpulos
Coscorrón
Trumplandia
Sordidez
Balance
Histeria
Trizas
Subsecretario
Desintoxicación
Anticorrupción
Advertencia
Reguero
Mancha
Chuzadas
Catástrofe
Fútbol
Repugnancia
Desconfianza
Consulta
¡Calma!
Máscaras
Unión
Empatía
Manada
Personaje
Crispación
Encuestas
Gavirismo
Jotajota
Bajeza
Chisperos
Convivir
Centro
Quiebre
Descanso
Sabotaje
Sistemático
Pésame
Posesión
Corrupción
Broma
Silva
Tendencia
Perdonavidas
Público
Sanidad
Conejo
IVA
Retrovisor
Censura
Mañas
Contramonumento
Unidad
Paranoias
Trastornados
Futbolistas
JEP
Contexto
Curulario
Diplomacia
«Incertidumbre»
CRONOLOGÍA
Mi abuelo paterno, don Antonio Silva Hernández, trabaja y trabaja como linotipista de El Tiempo en los años treinta: tengo a la mano una misteriosa fotografía de él que mi papá siempre tenía a la mano en su escritorio de maestro.
Mi abuelo materno, el senador liberal Alfonso Romero Aguirre, escribe y publica el libro ¿Por qué me duele que no me haya dolido la clausura de El Tiempo? a finales de los años cincuenta: pasa que el periódico de su propio partido ha dejado de tenerlo en cuenta.
Vengo yo. Me siento a leer el periódico, de las noticias a las columnas, de los deportes a los crucigramas, desde que tengo uso de razón: vivo, de los setentas a los noventas, en una familia de profesores y de abogados en la que hay que saber qué está pasando en el país.
Me dedico a escribir ficciones en el siglo nuevo, pero leo y releo, en las páginas políticas de El Tiempo, las reseñas de los debates de mi abuelo, las luchas de mi tío y las conquistas de mi mamá.
A mi amigo Daniel Samper Ospina, que lo vi por primera vez cuando yo tenía cinco años y él tenía seis, le da en mayo de 2001 porque yo sea el columnista de la última página de SoHo, una revista que va a dirigir: «Claro que puede hacerlo», me jura.
En abril de 2009, luego de una serie de eventos providenciales, termino sentado en la oficina del nuevo director de El Tiempo: Roberto Pombo Holguín. El editor de opinión, Ricardo Ávila Pinto, ha tenido la sensación de que sí puedo mudarme a las páginas del periódico.
Salgo agradecido –y se me va una década así porque no termino de acostumbrarme a semejante suerte– de haber dado con ese par de periodistas tan agudos y tan generosos.
Comienzo a escribir mi columna, que llamo «Marcha fúnebre» porque eso ha sido la vida aquí en Colombia, en mayo de 2009: decido titular cada texto con una sola palabra, viernes tras viernes, porque tengo la sospecha –de escritor más que de periodista– de que una sola palabra es más que suficiente.
Cada semana escribo mi columna con la misma taquicardia del principio porque no es fácil decir lo que uno piensa tal como uno lo piensa, pero sé que mis nobles amigos y compañeros de El Tiempo, Federico Arango, Carlos Bonilla, Juan Esteban Constaín y Luis Noé Ochoa, me dirán sin sutilezas si esta vez le estoy faltando a la gramática o a la verdad.
Cada semana cuento con las sensateces de Daniel, de mi mamá y de mi esposa, Carolina, que de verdad es la mejor lectora que hay, para no caer en las trampas en las que se puede caer cuando se escribe sobre lo que está sucediendo ahora.
Pasan, de golpe, diez años de columnas. Y para celebrarlos, Leonardo Archila, el noble editor de Intermedio –que se llama Intermedio en honor al periódico que publicó El Tiempo cuando fue cerrado por la dictadura–, me propone hacer esta selección de doscientas: le encuentro un titular a cada una para que el lector no se pierda y vuelva a la semana en la que fue escrita.
Y le escribo un prólogo muy personal que al final, en el espíritu de darles a las columnas su contexto –el país en el que sucedieron y en el que suceden–, resulta ser un libro en dos partes.
La primera es sobre esta república siempre partida en dos bandos, los que sea, que suelen tener en común la vocación religiosa a erradicar la diferencia.
La segunda es una reseña de los relatos que se ha estado contando esta sociedad para recobrar algo de cordura: de las terapias a los gritos, de las novelas a las telenovelas.
Y, en el peor de los casos, queda claro que lo mío ha sido tomármelo todo demasiado a pecho.
Por ejemplo: cada semana, cuando voy al consejo de las páginas editoriales del periódico, me conmueve pasar enfrente de un linotipo que parece un monumento a la paciencia y me alegra que me alegre que nada haya sido capaz de clausurar El Tiempo.
Viernes 31 de mayo de 2019
PRÓLOGO
PRIMERA PARTE HISTORIA DE LA LOCURA COLOMBIANA
QUE TRATA DE LA CONDICIÓN Y EJERCICIO DE ESTA REPÚBLICA BICENTENARIA CONSTRUIDA Y DESTRUIDA ALREDEDOR DE DOS BANDOS MUTANTES QUE HAN TENIDO EN COMÚN EL TRASTORNO DEL DEPREDADOR Y LA VOCACIÓN RELIGIOSA DE ERRADICAR AL OTRO.
Y A SU MANERA CUENTA E INTERPRETA LA HISTORIA DE LA NACIÓN DELIRANTE A LA QUE SE REFIERE ESTE LIBRO, QUE ES LA SUMA DE DOSCIENTAS COLUMNAS PUBLICADAS EN UN DIARIO QUE HA SIDO TESTIGO E INVENTOR DE COLOMBIA.
I. DÍGAME USTED SI NO ES MUY RARO
Quien tenga dudas de que el hombre es su propio depredador hará bien en fijarse en el caso de Colombia. Nacer aquí, en Colombia, es nacer en un manicomio tomado por los locos: por los ilusos, por los violentos, por los sanguinarios, por los fundamentalistas, por los patrioteros, por los sapos, por los lagartos, por los lambones, por los nazarenos, por los farsantes que gritan «usted no sabe quién soy yo» cuando les piden que cumplan la ley o que hagan la fila, por los falsos embajadores de la India, por los paranoicos y sus persecutores, por los señores feudales y las policías políticas y los siervos sin tierra, por los politicastros que creen que es más rentable una Alcaldía que un embarque, por los sociópatas con don de gentes, por los machos, por los hijos negados, por las madres abandonadas, por los «doctores» entre comillas, por los acomplejados que esgrimen su apellido o su cultura o su gramática para darse su propia importancia.
Sólo aquí en Colombia –solamente en esta tierra accidentada e inexpugnable en la que hubo 725 heridos y 82 muertos durante la celebración macabra de aquel partido de fútbol de 1993 en el que la selección colombiana le ganó cinco a cero a la selección argentina– el Día de la Madre suele ser la fecha más violenta del año: el Día de la Madre del año pasado, domingo 13 de mayo de 2018, ciertas Alcaldías se vieron obligadas a decretar la ley seca y a lanzar agresivas campañas para evitar el horror de siempre, pero, de acuerdo con las cifras del Instituto de Medicina Legal, al final de la jornada maldita se contaron 5782 riñas, 479 personas violentadas en sus propias casas por sus propios familiares y 53 hijos asesinados por sus propios prójimos.
Dígame usted si esto no es muy raro. Dígame si no hay acá algo inexplicable, si no es más bien una pandemia esta cultura trastornada en la que las salvajes redes sociales son todavía más infames, si esta violencia de viacrucis, que no se da en países igual de desiguales y de educados en el maltrato y de confesionales y de abandonados por Dios, no tiene una razón de fondo que se le escapa a nuestra comprensión: dígame si, así como en estos últimos años nos hemos visto forzados a desminar los pastizales de la guerra, no tendremos un día que pedirle a un ejército de videntes que recorran este mapa en busca de los entierros de brujería –de los atados de azufre y de pelos y de fotografías y de huesos quemados de la magia negra– que nos tienen varados en los ritos de la barbarie.
Fue en la Colombia de estos últimos setenta años en donde sucedieron los desmanes del Bogotazo, la época de la Violencia en la que los púlpitos y los altares se pusieron al servicio de una impensable manera de matar llamada «el corte de corbata», el fusilamiento de los estudiantes a unos pasos de la Plaza de Bolívar, la matanza de los enruanados que osaron abuchear a la hija del dictador en la Plaza de Toros de la Santamaría, las torturas amparadas por los estados de emergencia, la toma y la retoma del Palacio de Justicia, la campaña presidencial en la que cuatro candidatos fueron ejecutados a sangre fría, la era de las bombas en los centros comerciales y en las esquinas de los colegios y en aquel Avianca 203 en pleno vuelo, el asesinato de un jugador de la selección de fútbol por cometer un autogol en un Mundial, el collar que estalló en el cuello de una madre.
Fue en este escenario, en el que crecen y crecen y crecen los fantasmas, en donde alguna vez se dijo: «La única diferencia entre nuestros partidos consiste en que los conservadores son más ladrones que los liberales y los liberales más asesinos que los conservadores», «El indio es de la índole de los animales débiles recargada de malicia humana», «El país era mucho mejor cuando sólo robaban los ladrones», «El liberalismo es esencialmente malo», «¡Mataron a Gaitán!», «A este país lo pacificamos a sangre y fuego», «Acá todo el mundo es doctor hasta que nadie le demuestra lo contrario», «¡Lleras sí, Rojas no!», «A las nueve de la noche no debe haber gente en las calles», «Reivindicamos como justa la lucha armada y estamos también en la vía que llaman pacífica», «Todos somos iguales pero unos somos más iguales que otros», «Tenemos que reducir la corrupción a sus justas proporciones», «Aquí defendiendo la democracia, maestro», «Por Colombia, siempre adelante, ni un paso atrás y lo que fuera menester sea», «Mátalo, Pablo», «¡Mataron a Galán!», «Que la vida no sea asesinada en primavera», «¡Autogol, autogol, autogol!», «Fue a mis espaldas», «Que no maten a la gente», «El salario mínimo en Colombia es ridículamente alto», «De seguro, esos muchachos no andaban recogiendo café», «¡La vida es sagrada!».
Colombia es el país de las guerras civiles, el país de las 1989 masacres, el país de las guerrillas y los grupos paramilitares y las bandas criminales, el país de los panfletos ensangrentados por debajo de las puertas, el país de los sicarios que se santiguan, el país de los 1437 feminicidios y los 702 líderes sociales y 135 excombatientes asesinados desde la firma del acuerdo de paz con las Farc en 2016. Es aquí donde ha estado sucediendo el conflicto armado interno más largo del mundo: el Registro Único de Víctimas y el Centro Nacional de Memoria Histórica cuentan 8 074 272 víctimas, 5 712 000 desplazamientos forzados, 218 094 asesinados, 27 023 secuestrados, 25 007 desaparecidos, 10 189 víctimas de minas antipersonas, 716 acciones bélicas, 95 atentados terroristas en apenas medio siglo, pero ninguna cifra de esas cabe en la cabeza.
Colombia es, según Amnistía Internacional, uno de los diez países más violentos del mundo; es, según Save the Children, el tercer país en donde matan a más niños; es, según el Banco Mundial, el país más desigual de América Latina y el cuarto país más desigual del mundo; es, según el esquizofrénico Gobierno de Trump, uno de los países más peligrosos para viajar; es, según la firma Ipsos Mori, el sexto país más ignorante del mundo y el sexto país más ignorante sobre sí mismo. Resulta profundamente conmovedor –o al menos digno de estudio– que siga doliéndonos y desilusionándonos como nos duele y nos desilusiona. Algo sigue llamándonos a la resistencia y a la alegría. Algo, que quizás sea la sombra y la costumbre de la muerte, sigue empujándonos a vivir y a seguir viviendo.
Dígame usted si no es muy raro. Dígame usted si no es digno de estudio o digno de un tríptico del Bosco. Dígame si esto no ha sido al mismo tiempo una Semana Santa eterna y un carnaval interminable.
Colombia no sólo ha sido el primero o el segundo o el tercero entre los países más felices del mundo, sino la cultura contrahecha –avergonzada de sí misma y acomplejada hasta el paroxismo y el delirio de grandeza– que se inventó la mamadera de gallo y el ataque de risa en los funerales. Ha sido una nación de solemnes y de pomposos, «Excelentísimo Señor Don Gabriel Foción Sanz de Santamaría…», «Resulta, pasa y acontece que…», como si el clima fuera propicio para sentir nostalgia por una época señorial que jamás llegó a darse del todo, pero también ha sido, desde el principio de la vorágine, tierra de expertos en sátiras y refugio de parodiadores. Aquí hemos estado riéndonos y contándonos cuentos porque no queda más mientras vuelve la cordura. Aquí nada es serio para bien y para mal.
De qué hablamos cuando hablamos de la República de Colombia: de un país hecho de países, de una cultura hecha de culturas, cuyo territorio sigue siendo un misterio.
Más de la mitad del mapa colombiano es selva, enigma. Ni siquiera hoy, cuando las comunicaciones y las redes tendrían que habernos reunido, hemos logrado que esto deje de ser el archipiélago del que hablaba mi abuelo el senador en sus textos liberales, el suelo tan partido y tan sitiado y tan negado que hace que la existencia de un Estado fuerte sea una hazaña. Puede ser que Colombia sea el infierno. Puede ser que sea un karma y un trastorno. Y que hasta hoy estemos pagando que no sólo empezamos por el desprecio y por la aniquilación de lo que había aquí antes de la Historia, sino, como los niños perdidos de El señor de las moscas, sobre la sospecha endiablada y enloquecedora de que nadie está mirando.
II. TENÍA QUE SER COLOMBIA
Colombia se llama Colombia porque comenzó por su exterminio: por su demolición de lo que había. Colombia se bautizó a sí misma Colombia porque fue a partir de la llegada de la expedición de Cristóbal Colón –o sea, desde la llegada de la lengua castellana y del imperio del catolicismo y de una violencia endiablada y con sevicia que sólo se permiten quienes creen que Dios no ve de lejos y no es neutral– cuando se vio obligada a pasar del mito a la Historia. Todo parece indicar que aquel viernes 12 de octubre de 1492, cuando Colón, según su propio diario, puso el pie izquierdo en tierra firme, había en estos parajes alegóricos unos tres millones de indígenas habituados a los designios de la naturaleza. Suele discutirse el tamaño de la catástrofe demográfica que siguió. Pero es claro que vino un genocidio de perros bravos y una sucesión de enfermedades y una aculturación oficiada por ángeles y por demonios.
Y no sobra creerle a nuestra literatura, que al menos se ha preocupado por dar forma y dar belleza, y que algo de sanidad mental nos ha devuelto en estos siglos, que entonces la Historia despojó y desplazó y sepultó al mito: que el pensamiento católico marginó y ocultó al pensamiento mágico sin piedad. Y Colombia, como cualquier tierra de espanto plagada de campanarios, fue levantada sobre un cementerio indígena.
Fue el prodigioso Francisco de Miranda, que también dio con los tres colores de nuestra bandera, quien regresó –de su odisea por las revoluciones de la Tierra del siglo XVIII– con semejante nombre sin rima: Colombia. La verdad es que había sido pronunciado de hemisferio a hemisferio desde el siglo XVI, «Columbia», «Colonia», «Colombiada», para bautizar ciudades, universidades, poemas, ríos, en el continente barroco con el que se encontró el ejército de Colón. Pero fue Miranda, el caraqueño universal que estuvo en el parto de las naciones en las que estamos viviendo, quien en el empeño refundador empezó a preferir la palabra «Colombia» a la palabra «América», la práctica a la teoría: el territorio exuberante e infinito hallado por el formidable navegante Cristóbal Colón al mapa fabuloso relatado por el razonable cartógrafo Américo Vespucio.
El libertador Simón Bolívar, que hasta el día de su muerte fue un semidiós, de los de su tiempo, en busca de un poema épico para la eternidad, daba por hecho ese nombre mucho antes de que fuera el nombre nuestro: «¿Habrá un solo hombre en Colombia tan indigno de este nombre que no corra a engrosar nuestras olas?», le preguntó a su ejército en 1813. Bolívar fue un quijote premeditado: el solitario errante e imperioso sobre el mar de las nubes, del óleo de Friedrich, que no sólo nació para protagonizar la reinvención de un continente, sino que se lo creyó. Bolívar fue un héroe romántico de aquellos, megalómano e hipocondríaco, bilioso e igualado con las fuerzas de la naturaleza, obsesionado hasta el delirio con ser irrepetible, pero también fue un héroe trágico condenado a dejar su obra sin terminar.
Y liberó de España a estos pueblos tan españoles, pero no logró convencerlos de su libertad, ni mucho menos consiguió poner en marcha su transformación.
Ese sueño suyo y sobre todo suyo, que no pudo alinear a los personajes secundarios, a los figurantes y a los extras que iba dejando regados por el camino, está claro en aquella Carta de Jamaica del miércoles 6 de septiembre de 1815: si finalmente los criollos patriotas consiguen la independencia de esa España represora que ha ido de «madre patria» a «madrastra», si finalmente se logra la unión de la Confederación Venezolana y de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, dos sumas de villas coloniales en dos tierras inabarcables, entonces «esta nación se llamaría Colombia», escribe, «como un tributo de justicia y gratitud al criador de nuestro hemisferio». Seis años después, a las once de la mañana del miércoles 3 de octubre de 1821, en el Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta que se llevó a cabo para conseguir aquella nación, Bolívar toma posesión como el primer presidente de la República de la Gran Colombia.
«El juramento que acabo de prestar en calidad de Presidente de Colombia es para mí un pacto de conciencia que multiplica mis deberes de sumisión a la ley y a la patria», les dijo a los cincuenta y ocho miembros del Congreso, mirándolos a los ojos, en el salón de la iglesia de piedra de la villa.
«La espada que ha gobernado a Colombia no es la balanza de Astrea: es un azote del genio del mal que algunas veces el cielo deja caer a la tierra para el castigo de los tiranos y escarmiento de los pueblos», les vaticinó. «Esta espada no puede servir de nada el día de paz, y éste debe ser el último de mi poder, porque así lo he jurado para mí, porque se lo he prometido a Colombia y porque no puede haber república donde el pueblo no está seguro del ejercicio de sus propias facultades», les recordó. «Un hombre como yo es un ciudadano peligroso en un Gobierno popular: una amenaza inmediata a la soberanía nacional», les reconoció. «Prefiero el título de ciudadano al de Libertador porque éste emana de la guerra y aquél emana de las leyes», les confesó antes de terminar su discurso, «yo quiero ser ciudadano para ser libre y para que todos lo sean».
Y entonces lanzó a la Historia una plegaria que resultó ser una condena: «Cambiadme, Señor, todos mis dictados por el de buen ciudadano», oró, ante todos, a un Dios que no lo oyó.
Y el día de diciembre de 1830 en el que murió, que predijo el fin del Romanticismo y la llegada del realismo bestial, muy poco quedaba de la tal Gran Colombia. Quedaba el Estado de Ecuador. Quedaba el Estado de Venezuela. Y un país sin nombre y en guerra civil, con una bandera tricolor de bandas verticales que parecía el vestigio de una civilización, semejante en los pulsos y en los reveses a este país trastornado que ha sido un país a duras penas.