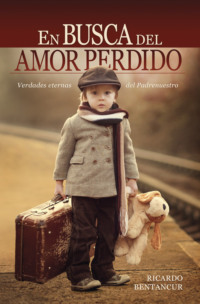Czytaj książkę: «En busca del amor perdido»
En busca del amor perdido
Verdades eternas del Padrenuestro
Ricardo Bentancur

Gral. José de San Martín 4555, B1604CDG Florida Oeste, Buenos Aires, Rep. Argentina.
Índice de contenido
Tapa
Dedicatoria
Agradecimiento
Prólogo
Introducción
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
En busca del amor perdido
Verdades eternas del Padrenuestro
Ricardo Bentancur
Dirección: Alfredo Campechano (PPPA)
Diseño del interior: Giannina Osorio
Diseño de tapa: Gerald Monks (PPPA)
Ilustración: © iStockphoto.com
Libro de edición argentina
IMPRESO EN LA ARGENTINA - Printed in Argentina
Primera edición, e-book
MMXXI
Es propiedad. © 2015 Pacific Press® Publishing Association, Nampa, Idaho, USA. Todos los derechos reservados.
© 2015, 2021 Asociación Casa Editora Sudamericana. Esta edición se publica con permiso del dueño del Copyright.
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723.
ISBN 978-987-798-342-5
| Bentancur, RicardoEn busca del amor perdido : Verdades eternas del Padrenuestro / Ricardo Bentancur / Dirigido por Alfredo Campechano. - 1ª ed. - Florida : Asociación Casa Editora Sudamericana, 2021.Libro digital, EPUBArchivo digital: onlineISBN 978-987-798-342-51. Cristianismo. I. Campechano, Alfredo, dir. II. Título.CDD 242.08 |
Publicado el 20 de enero de 2021 por la Asociación Casa Editora Sudamericana (Gral. José de San Martín 4555, B1604CDG Florida Oeste, Buenos Aires).
Tel. (54-11) 5544-4848 (opción 1) / Fax (54) 0800-122-ACES (2237)
E-mail: ventasweb@aces.com.ar
Website: editorialaces.com
Prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación (texto, imágenes y diseño), su manipulación informática y transmisión ya sea electrónica, mecánica, por fotocopia u otros medios, sin permiso previo del editor.
Dedicatoria
A mi esposa, Florencia;
a mis hijas, Liliana y Mariela;
a mis yernos, Pablo y Miguel.
Y a mi hermano, Orlando.
Agradecimiento
A los doctores Mario Pereyra y Ángel Garrido Maturano por los diálogos filosóficos y teológicos que leudaron las reflexiones que transitan este libro.
A los colegas Mónica Díaz, Edwin López y Francisco Altamirano por sus sabias sugerencias en el trabajo de edición.
Padre nuestro
que estás en los cielos,
santificado sea tu nombre.
Venga tu reino.
Hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra.
El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos
a nuestros deudores.
Y no nos metas en tentación,
mas líbranos del mal;
porque tuyo es el reino,
y el poder, y la gloria,
por todos los siglos.
Amén.
Mateo 6:9-13
Prólogo
Tal vez tendría yo unos seis años de edad cuando me hicieron memorizar el Padrenuestro. ¡Qué preciosa oración! La enseñó el propio Señor Jesús a sus discípulos en el Sermón de la Montaña.
Los discípulos no sabían orar. Contagiados por el formalismo de la cultura en que vivían, invertían los valores. Se perdían en la maraña de las insignificancias, en los detalles minúsculos de una religión formal.
Los fariseos, hombres muy religiosos, tenían horarios fijos durante el día para orar. Cuando la hora llegaba, se dirigían a la calle, a propósito, y se paraban en las esquinas, en las plazas y en las reuniones religiosas para orar a la vista de la gente. Querían que todos pensaran que ellos eran muy piadosos. Por eso dijo el Señor: “Cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres” (Mat. 6:5).
En esas circunstancias, Jesús les dijo a sus discípulos que la verdadera oración no consistía en repetir palabras sin sentido ni en formalismos baratos y desprovistos de vida, sino en una actitud del corazón. “Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos” (Mat. 6:7).
Luego de esta advertencia, los discípulos le rogaron: “Señor, enséñanos a orar” (Luc. 11:1). Y el Maestro les enseñó la famosa oración del Padrenuestro.
Claro que, al hacerlo, Jesús no pretendía que sus oyentes se pusieran a memorizar la oración y la repitieran sin pensar, cual si fuera una fórmula mágica con que solucionar los problemas de la vida. Eso sería caer en el mismo formalismo de los fariseos. Y sin embargo, fue lo que sucedió con el tiempo.
La oración maestra de Jesucristo perdió significado con el paso de los siglos. Se volvió formal y, al repetir las frases enseñadas por el Maestro, ya casi nadie piensa en el poderoso mensaje que hay detrás de las palabras.
Esta es la razón por la que acepté escribir el prólogo del libro de mi amigo Ricardo Bentancur. Él se atreve a rescatar el significado de esta oración, y lo hace de un modo extraordinario.
Ricardo es un orfebre del idioma. Toma la palabra como si fuera tinta multicolor y pinta los más bellos cuadros. Conduce al lector por paisajes deslumbrantes; hace soñar.
Es imposible no deleitarse con la lectura de este libro. El autor no se pierde en los complicados meandros de la teología. Esta obra no es un comentario exegético de la oración maestra. Tampoco es una interpretación. Es más bien una aplicación práctica de cada frase a los dramas de la vida cotidiana. Porque la vida es con frecuencia cruel, y golpea sin piedad. Te deja a veces sin oxígeno y te sientes morir. Miras a todos lados y no ves salida en el plano horizontal. Puedes ser el más mordaz de los incrédulos, pero lo único que entonces te queda es levantar los ojos al cielo y reconocer que necesitas ayuda.
En este libro, Ricardo habla de los embates de la vida. Y sabe por experiencia propia lo que es el sufrimiento y la aflicción. Cuenta su historia. Expone sus dolores de ser humano. Sus carencias de niño que no tuvo el beneficio de crecer al lado de un padre, y toca asuntos de la vida cotidiana: las incertidumbres del hombre natural, la insensatez del rencor, las injusticias de la paternidad irresponsable. Él dice, por ejemplo, que “un niño no tiene por qué cargar el odio que desata el divorcio de sus padres, porque jamás tendrá una deuda con ellos. De adulto, él pagará sus deudas con sus hijos. No hay derecho en el mundo que justifique quitarle al niño la inocencia, que es la savia que le permitirá crecer con un mínimo de confianza en sí mismo y en los demás. Pero así es la vida, y cuando dos adultos no se ponen de acuerdo para proteger a sus hijos el daño puede ser irreparable”.
Me conmueve el estilo con que Ricardo escribe. Aborda la teología, pero lo hace de manera sutil, tenue y sublime. Como cuando se refiere a la expresión “Que estás en los cielos”, y relata que “en la pared posterior del departamento que daba al patio común, alguien había construido unos peldaños de hierro que hacían de escalera para subir a la azotea. Cuando la cosa se ponía fea en la ‘tierra’, yo subía aquellos escalones y me refugiaba en ese espacio de cielo abierto. Pasaba horas en la azotea del departamento mirando el cielo… Especialmente en las noches, la majestuosidad de los cielos me inspiraba un temor reverente. ‘Padre nuestro que estás en los cielos’ expresa que más allá de los movimientos de tu vida hay un Dios infinito a quien no lo toca el tiempo ni la enfermedad ni la decrepitud ni la muerte. Es tu castillo fuerte y tu refugio en tiempo de prueba”.
Esa manera simple y bella de describir el refugio divino a partir de figuras terrenas es la gran virtud de esta pequeña obra.
La noche en que escribí este prólogo, me encontraba en Lima, la capital del Perú, dictando una serie de conferencias televisivas. Debía ser un poco más de la medianoche. Yo estaba embebido en la lectura del manuscrito, cuando me avisaron desde la recepción que una persona deseaba hablar conmigo. Era un amigo de la juventud. Nos habíamos conocido en la escuela secundaria y ahora él estaba atribulado por los golpes de la vida. Su esposa acababa de decirle que ya no lo amaba y que deseaba el divorcio. Esa noche, desesperado, él salió de la casa y se puso a caminar por las calles somnolientas de la capital peruana. Hacía frío. Había neblina. De pronto, se acordó de que yo estaba en la ciudad. Entonces entró en un café y desde allí hizo innumerables llamadas telefónicas hasta que descubrió dónde me hospedaba, y vino a mi hotel. Necesitaba un consejo.
–He ayudado a mucha gente, aconsejándola en momentos difíciles –me dijo–, y en este momento no sé qué hacer.
Aquel hombre era el reflejo del dolor y la impotencia humanos. ¿Qué haces cuando, después de 36 años de casado, tu hogar se deshace como un castillo de arena? Te preguntas en qué fallaste, te culpas, racionalizas y por más que buscas en el baúl de tus recuerdos alguna respuesta, esta no aparece por ningún lado. Te dan ganas de gritar, de llorar, pero te sientes como anestesiado, y caminas como un autómata por las oscuras avenidas de tu propia existencia. El hombre que se hallaba ante mí estaba viviendo esa pesadilla.
Hay momentos en que las palabras no ayudan. Lo mejor que puedes hacer para aliviar el dolor de una persona es escucharla. Y fue lo que hice. Lo escuché. En la mesa de trabajo de mi cuarto estaba la computadora abierta, y luego de haber escuchado a mi amigo me puse a leerle algunos fragmentos del libro de Ricardo.
A medida que leía, mi amigo de juventud se fue acercando lentamente a la mesa y acompañándome en la lectura. Sus ojos brillaban. Al principio intensos, cargados de dolor. Los tenía clavados en la pantalla, siguiendo la lectura línea tras línea. Había un párrafo que decía: “La fe… no pretende explicar todo. A veces los hechos son inexplicables. La fe no es la rueda auxiliar de la razón que usamos cuando se agota la lógica. ¿Cómo explicar la muerte de un hijo joven? ¿Quién está preparado para morir a los veinte o treinta años? Buscamos razones para aliviar la incertidumbre: una enfermedad terminal, un accidente, la imprudencia de un conductor ebrio. Pero la razón se queda corta. La pregunta persiste: ¿Por qué Dios permitió que los hechos ocurrieran de ese modo?”
Mi amigo sentía que su matrimonio había muerto, pero la lectura de aquel párrafo pareció abrirle una ventana por donde la luz empezó a iluminar las penumbras de su dolor. Enjugó una lágrima indiscreta, alzó la mirada y me dijo:
–Gracias.
Después, más tranquilo, me preguntó:
–¿Es el último libro que estás escribiendo?
Le respondí que no; que era el manuscrito de otro escritor. Me preguntó quién era el autor.
–Ricardo Bentancur –le dije.
–No sé quién es –respondió, y enseguida quiso saber dónde podría encontrar el libro.
En ese momento entendí que este libro será de gran beneficio para el lector. Porque es un libro que emociona, que responde las inquietudes del alma. Te arrastra por la propia historia del autor, te hace reír y llorar, y te consuela trayéndote la esperanza y la paz que solo Jesús puede proporcionar en medio de la tormenta. Te conduce paso a paso por el camino de la fe. Te habla de un Dios que está atento al dolor de sus hijos. Porque la verdad es que hay momentos en la vida en que, ante la adversidad, tu mente disciplinada se esfuerza por confiar, pero tu traicionero corazón te lleva a dudar. Quisieras creer, pero los sinsabores de la realidad son tan crueles que caminas peligrosamente al filo de la incredulidad.
En esos momentos, lo que escribe Ricardo es un bálsamo sanador. Él dice: “El Padre celestial es quien da sentido y dirección a tus pasos en este mundo. Y, aunque tú no tengas noticia de él, o estés alejado de sus caminos, no dejará de buscarte para que tengas un encuentro con él. Entonces mirarás hacia atrás y verás que todos los puntos inconexos de tu vida se unen para conformar un cuadro con sentido… Detrás del escenario de tu propia existencia, donde se suceden hechos de los que ni siquiera tienes conciencia, también está Dios. El Padre celestial tiene la llave que guarda el secreto de tu vida. Él abre y cierra, de acuerdo a si aceptas o no su invitación de vivir en ti”.
Y, hablando del odio y del rencor, Ricardo describe con maestría la irracionalidad de permitir que el ácido del rencor destruya el corazón que debería ser fuente de agua cristalina para saciar la sed del prójimo. No recurre a eufemismos ni sutilezas. Es severo al decir que “a veces el rencor emerge del amor defraudado. Otras veces surge de la envidia, de la cobardía, de sentirse degradado o humillado, de la disconformidad con uno mismo y de muchas otras cosas… El rencor es una trampa urdida por las desgracias”.
Confieso que pocas veces el Padrenuestro había tenido tanto significado para mí. Cada frase, cada expresión, cada consejo presentado por Cristo en la Oración Maestra, encierra un universo de ideas amalgamadas que se relacionan con la vida que vivimos en lo cotidiano de la existencia. No creo que haya sido sin un propósito divino que el autor me haya pedido que escribiera el prólogo.
Deseo terminar mis palabras refiriéndome al modo en que el autor relata la historia de su nacimiento. Lo hace de una forma bella y elocuente.
“En el departamento 2 de la calle Pedro Campbell vivía una partera, doña Margarita, a la que mi madre acudió una madrugada de otoño para que la ayudara a darme a luz. Sola y con dolores de parto, mi madre solo pudo atinar a golpear la pared contigua a fin de que alguien la ayudara. No había tiempo para llegar al hospital, y a las tres de la madrugada se oyó un llanto que hizo eco en el corredor de aquel viejo departamento de la calle Campbell. Contaba mi madre que pegué un grito de sorpresa cuando amanecí a la vida. La vida no me ha dejado de sorprender hasta ahora”.
La verdad es que quien no ha dejado de sorprenderme es Ricardo. Este libro es una de esas bellas sorpresas. Tengo la plena convicción de que los lectores sentirán curadas muchas de sus heridas, mientras sus ojos se deslizan por estas líneas.
¡Bienvenido sea este libro!
Alejandro Bullón
Introducción
¿Cómo nace un libro? ¿Por qué se escribe? ¿Cómo puede uno saberlo? Es como la vida. A veces el origen de un libro puede ser tan imprevisto como aquel primer amor que nos sacó de la infancia. O puede ser planificado, pensado y esperado como la llegada de un hijo al mundo. Este libro nació espontáneamente. Aparentemente por una circunstancia casual. Pero su origen está en un clamor de toda la humanidad.
En una tarde de verano de 2014 aquí en el hemisferio norte, invierno en el sur, encontré un cuento breve, de solo dos párrafos, del escritor uruguayo Eduardo Galeano. Con ese cuento comienza el capítulo uno. Su lectura laceró mi corazón. Me golpeó el clamor del niño de Managua. Y esta obra entonces se convirtió en una especie de respuesta a ese niño, cuyo ruego es el clamor de toda la humanidad. Todos estamos necesitados de una mirada paternal. Esto es válido tanto para el orden natural como para el orden sobrenatural. Psicológica y espiritualmente.
Y qué mejor que el Padrenuestro como respuesta a la necesidad que tú y yo tenemos de ese cuidado paternal. Todos necesitamos el amor de Dios y del prójimo. Y así nació este libro, entrelazando las verdades cardinales del Padrenuestro con un testimonio de vida. No es un tratado teológico ni filosófico. Aunque todo el recorrido sea bíblico. Es una obra testimonial. Como lo es la fe. Cada creyente es un testigo de un juicio universal, donde hay un condenado, un juez y un abogado. En este sentido, la Teología y el Derecho son hermanos.
Son nueve capítulos de relatos, reflexión y poesía, donde el ansia por Dios esconde la búsqueda de un padre ausente. Y la búsqueda de un padre ausente hace necesario el encuentro con el Padre celestial. Con ese eje de transmisión, el libro se convierte en una exposición de las doctrinas cardinales del cristianismo que expresan el espíritu y la vida de un Padre celestial que nos ama.
El Padrenuestro es de todos. Como la lluvia y el sol. Como lo son las tormentas y las sequías. Como son los días claros y los oscuros. El Padre lo sabe todo. Y de él provienen todos los dones. Para disfrutar en tiempos de bonanza, para aprender en tiempos de prueba. Porque los días soleados son para gozar y los oscuros para aprender. No se aprende del placer sino del dolor. Y todo lo que nos ocurre lo sabe el Señor.
El libro sigue la secuencia de la oración de Jesús. Se deja llevar por sus palabras. El Padrenuestro tiene la forma de la Ley de Dios, que expresa la esencia de su carácter: el amor. Dios es amor. Así pensó Jesús su oración. Porque su pensamiento estaba estructurado sobre la ley del amor.
Así como el Decálogo se divide en dos partes, también el Padrenuestro expresa la verticalidad y la horizontalidad del alma humana: Dios y el prójimo.
El primer grupo de peticiones nos lleva hacia él, y para él: ¡tu Nombre, tu reino, tu voluntad! El amor encuentra su origen en aquel que amamos “porque él nos amó primero” (1 Juan 4:19). Estas súplicas se escucharán nuevamente en la cruz del Calvario. Y están orientadas hacia la esperanza del cumplimiento final del plan de salvación (ver 1 Cor. 15:28).
Las últimas cuatro peticiones ofrecen nuestras miserias a su gracia: “Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas” (Sal. 42:7). Son la ofrenda de nuestra esperanza, que atrae la mirada del Padre de las misericordias.
Es mi deseo más profundo que este libro sea palabra de vida para tu corazón. Todo el libro tiene que ver contigo. Porque todos estamos necesitados del Padre celestial.
La búsqueda
Señor, me cansa la vida,
tengo la garganta ronca
de gritar sobre los mares,
la voz de la mar me asorda.
Señor, me cansa la vida
y el universo me ahoga.
Señor, me dejaste solo,
solo, con el mar a solas.
O tú y yo jugando estamos
al escondite, Señor,
o la voz con que te llamo
es tu voz.
Por todas partes te busco
sin encontrarte jamás,
y en todas partes te encuentro
solo por irte a buscar.
Antonio Machado, poeta español, 1875 – 1939.
Capítulo 1
Padre nuestro que estás en los cielos
Fernando Silva dirige el hospital de niños en Managua. En vísperas de Navidad se quedó trabajando hasta muy tarde. Ya estaban sonando los cohetes, y empezaban los fuegos artificiales a iluminar el cielo, cuando Fernando decidió irse. En casa lo esperaban para festejar. Hizo un último recorrido por las salas. En eso estaba cuando sintió que unos pasos lo seguían. Unos pasos de algodón. Se volvió, y descubrió que era uno de los enfermitos. Fernando lo reconoció. Era un niño que estaba solo. Reconoció su cara ya marcada por la muerte y esos ojos que pedían disculpas o quizá permiso. Fernando se acercó, y el niño lo rozó con la mano y le dijo con débil voz:
–Dile a… dile a alguien, que yo estoy aquí. 1
La soledad de este niño vencido por la enfermedad y sentenciado por la muerte retrata la soledad del hombre que se muere condenado en este rincón del universo. Este es el drama de la humanidad.2 El clamor del niño de Managua es el clamor de la humanidad. Es el tuyo y el mío: “Díganle a alguien que estamos aquí”.
El niño de Managua plantea la gran necesidad humana: todos estamos necesitados de una mirada paternal. Esto es válido tanto para el orden natural como para el orden sobrenatural. Psicológica y espiritualmente.
La figura del padre es vital en la historia de cada hombre y mujer. La resolución del conflicto que plantea la relación con el progenitor define nuestro destino. Padre no es meramente el ser que nos da la vida, sino aquel que nos protege y nos da seguridad. Ser padre no es meramente un acto biológico, sino fundamentalmente afectivo. Muchos hombres tienen hijos, pero no son padres. De hecho, cuando el hombre que nos dio la vida desaparece, se le hace imperioso al corazón la búsqueda de un adulto que lo releve, alguien que transmita valores. Porque un padre ausente siempre engendra un hijo vacío de sí mismo. Se cría y crece con una constante sensación de vulnerabilidad y desamparo. Se siente responsable y culpable por el abandono de su padre; y se pasa la infancia y la juventud luchando por ser lo suficientemente bueno como para conseguir la aceptación y el amor de quien lo abandonó. Luego traslada este mecanismo al resto de sus relaciones. La vida se le hace cuesta arriba. Pero, en el mismo lugar donde un hijo de padre ausente permanece caído, otro se levanta.
Mi padre abandonó la casa cuando yo tenía cinco años. Bien podría decir que mi infancia fue de algún modo consumida por la búsqueda de un modelo paterno, de un adulto que operara con la fuerza de la ley. Recuerdo haber conversado aún de niño esto con mi madre. Un par de veces le sugerí algún hombre que me parecía simpático. La quería convencer de que se casara, que trajera a alguien bueno a la casa, porque lo necesitábamos. Ella jamás volvió a casarse.
En esa orfandad, mi barrio fue mi familia, el lugar más cercano a mis afectos. Lejos de los tíos y los primos, los vecinos eran mis “seres queridos”. Sus casas eran el espacio donde consumí la mayor parte de mis horas infantiles. Mi barrio está en el origen de mis sentimientos más profundos. Ese fue mi mundo y mi punto de sostén en la Tierra. Porque la comunidad que nos rodea es, con nuestra familia, el horizonte originario donde comienzan a entrelazarse los hilos de nuestra historia. Y allí, muy cerca de mí, en aquel barrio, estaba la semilla que germinaría en la fe cristiana de mi madre, y a su vez determinaría mi destino.
Enfrente de mi casa vivía el doctor Landoni, un médico de cabello cano, elegante, y de mirada serena. Su esposa, una mujer regordeta y simpática, se dedicaba solo a su familia. Tenían dos hijos, un varón y una niña, que era de mi edad. Verla salir cada mañana a la escuela era para mí un estreno. Su cabello rubio que caía inocentemente hasta la cintura, sus ojos azules y humildes, su paso de gacela, despertaban en mí un rugir de fuerzas interiores, el brío de la hormona tempranera. Pero era una princesa inalcanzable.
El vecino de la izquierda contigua a mi casa era un tal Demarco, un italiano que cuando faltaba durante un tiempo a los lugares donde se lo solía ver, la esposa decía que estaba de vacaciones. Aunque los vecinos decían que estaba preso.
Un par de casas más abajo, en la misma calle Pedro Campbell, había una pensión donde vivían dos prostitutas, Betty y Gloria, una especie de estigma para ese barrio de clase media. Los hijos de Betty y de Gloria eran mis amigos: Enrique y Boby, a quien, en nuestra hispana vocación desvalorizadora, le decíamos Bobo. Ambos eran buenos y solidarios.
Más arriba de la calle, hacia la avenida Rivera, estaban los Bojorge, la familia de Guillermo, un amigo con el que aún tengo relación. Su padre era el director del British School. Guillermo jugaba al rugby con los Old Boys, el equipo del British, clásicos adversarios de los Old Christian, quienes protagonizaron “la tragedia de los Andes”. El 13 de octubre de 1972, el avión que los transportaba a Santiago de Chile cayó en plena montaña. De aquel equipo solo sobrevieron 16 chicos, que fueron rescatados el 23 de diciembre del mismo año. Fue un regalo de Navidad para las familias que esperaban un milagro, especialmente para el famoso pintor Carlos Páez Vilaró, que jamás abandonó la búsqueda de su hijo. Después de más de dos meses, toda la prensa los daba por muertos. Pero no Páez Vilaró. Aún recuerdo el rostro de ese padre cuando se estrechó en un abrazo con su hijo rescatado.
Pegado a mi casa había un club deportivo, el famoso “Club de bochas Campbell”, que tenía en el fondo un pequeño departamento cuyas paredes lindaban con el mío. Era una especie de “aguantadero” adonde iban a pernoctar ciertos delincuentes que la policía andaba buscando. Allí pasó la noche antes de que lo mataran el “célebre” Mincho Martincorena, un criminal que asoló Montevideo en aquellos años. Los vecinos decían, no sin cierta ironía rimada, que a “Martincorena lo dejaron que daba pena”. Como un colador.
Justo enfrente del departamento vivía Amanda, la profesora de piano. No sé si era realmente fea o si mi frustración con aquel instrumento hacía que la viera fea. El recuerdo tiene a veces algo de apócrifo. Pero era buena y de infinita paciencia. Allí pasé las horas más torturadoras de mi infancia. Odiaba sus clases, que mi madre pagaba con sueldo de empleada doméstica. Mi madre decía que la educación era la única manera de salir de la pobreza, que para entonces, luego de que mi padre abandonara la casa, ya se había instalado sin fecha de desalojo. Ella compraba libros con mucho esfuerzo y sacrificio. Solía decirnos que un niño que lee es un adulto que piensa.
Se me va el recuerdo al departamento 2, contiguo al mío, con el que compartíamos un corredor común que iba a dar a un patio a cielo abierto de unos cinco metros de largo por cuatro de ancho. Una especie de cuadrado, de tierra, y con muros de ladrillos de unos tres metros de altura que nos separaban de las casas vecinas. En ese espacio había un pino, que vi crecer. Siempre hacia arriba, elegante, buscando la luz del sol. La naturaleza esconde siempre un mensaje esperanzador. Y había lugar suficiente como para que mi madre criara algunas gallinas cuyos huevos aportaban lo suyo en la economía familiar. Pero no me voy a detener ahora en la familia que vivía en el departamento 2. Quiero contarte otra cosa.