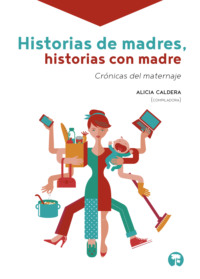Czytaj książkę: «Historias de madres, historias con madre»



coedición
Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara
Editorial Paraíso Perdido
derechos reservados
© 2015, Alicia Caldera Quiroz
[La página 95 es una continuación de esta página de créditos]
© 2015, Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara
Juan Ruiz de Alarcón 138
Colonia Americana
Guadalajara|México|44160
Francisco Javier Díaz Aguirre
secretario general
Alicia Caldera Quiroz
secretario de comunicación social
© 2015, Editorial Paraíso Perdido
Barra de Navidad 76-C
Guadalajara|México|44110
www.editorialparaisoperdido.com
editorialparaisoperdido@gmail.com
primera edición impresa, noviembre 2015.
isbn 978-607-8098-74-3
primera edición epub, agosto 2020.
isbn 978-607-8646-57-9
Se autoriza la reproducción de este libro total o parcialmente, por cualquier medio, actual o futuro, siempre y cuando sea para uso personal y sin fines de lucro,
citando al autor y a la editorial.
hecho en México
made in Mexico
índice
PRÓLOGO
DUCANGE MÉDOR
LOS CRISOLES DE MI MATERNIDAD
MAYRA PATRICIA AYÓN SUÁREZ
UN TEXTO QUE NO ME DEJABA DORMIR: HABLAR DE LA MATERNIDAD Y EL TRABAJO, ¿ES IMPORTANTE?
ALICIA CALDERA QUIROZ
LA ADAPTACIÓN DE LA MATERNIDAD
SANDRA C. DÍAZ CORDERO
NADIE PUEDE SERVIR A DOS AMOS… PERO A VECES SÍ
KARLA GARDUÑO
DEMASIADO TIEMPO A LA MATERNIDAD
CAROL JOHNSON
TIRAR MADRES A SU CASA: LA HOSTILIDAD HACIA LAS PRÁCTICAS DE PATERNIDAD Y MATERNIDAD EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS
LILIANA LANZ VALLEJO
MI EXPERIENCIA DE SER MAMÁ O DE CÓMO SENTIRSE ABRUMADA POR TODOS LOS SENTIMIENTOS, SANAR HERIDAS Y SALIR ADELANTE
ANA LILIA LARIOS SOLÓRZANO
TIEMPO DE MADRES
SOFÍA OROZCO VACA
CRÓNICAS DE UNA MAMÁ
KARINA TORRES
DE LAS AUTORAS
prólogo
ducange médor
Hace algunos años, entré a la sala de profesores de una universidad donde enseñaba con uno de los cinco tomos de la Historia de las mujeres de Duby y Perrot (1993) bajo el brazo. Al ver el título, un colega exclamó: “¡Qué chingón! Una historia de las mujeres!” Para enseguida agregar, como en un rapto de desilusión: “¡Pero escrito por un cabrón!”
Es posible que el lector de este libro sobre experiencias y percepciones de un grupo de mujeres madres sobre la maternidad o su maternidad se sorprenda de que esté prologado por un varón… o un “cabrón”, como dijera aquel colega. Para nuestro sentido común sexista, un libro de y sobre mujeres debería contener únicamente reflexiones, vivencias y perspectivas de mujeres. Más allá de las apariencias, aún estamos anclados en la estereotipada concepción según la cual las mujeres deben ocuparse de las cosas de mujeres, y así los hombres.
Cuando mi amiga Sandra, una de las autoras de este volumen, me propuso redactar las primeras líneas de este libro sobre experiencias de maternidad, de forma espontánea contesté que sí. Porque sabía que me invitaba no tanto en calidad de hombre —como si pudiera aportar una cuota del capital simbólico que parece entrañar el sólo hecho de ser varón, según la fórmula de Bourdieu: “la masculinidad como una forma de nobleza”—, sino por mi obstinación a considerarme como una persona humana antes que un hombre. Generalmente, siento más simpatía por las virtudes y cuestiones calificadas de femeninas que las masculinas, y suelo hallar mayor interés en las conversaciones de las mujeres sobre sus “asuntos” que en las de los varones y los “asuntos” correspondientes. Esto me ha valido de la misma amiga el ingenioso mote de “lesbiano”. Y es en cuanto tal que escribo estas notas: como quien por un accidente nació macho, fue criado como hombre y lleva años esforzándose por “deshacer el género” y construirse como un ser humano.
Acepté ser parte de este iniciativa porque estoy convencido de que las cosas de las mujeres son o deben ser también cosas de los varones y viceversa. La maternidad es también cosa de hombres. Y biológicamente lo es, salvo que nuestra socialización nos ha enseñado lo contrario. Según el primatólogo Franz de Waal, ser mamífero se define por la capacidad de cuidar o de brindar protección; características que son, a mi entender, definitorias de la maternidad. Varones y mujeres tenemos la misma capacidad para criar, cuidar y proteger, salvo que somos educados para idenficar la protección masculina con el poder, el control y la dominación y no con la empatía y el cariño (Szil, s/f). Soy un convencido de que la atribución sexista de virtudes, sentimientos y actividades a mujeres y varones es perjudicial para todos y nos limita seriamente en nuestras posibilidades de libertad, de bienestar, de autorrealización. Por eso me esfuerzo con otros por luchar en contra de esos muros simbólicos que encajan a ellas y ellos en universos que pueden ser contrarios a sus disposiciones más profundas. Mi participación en este volumen es un acto simbólico de resistencia contra las murallas erigidas por el género y de solidaridad con los reclamos de las madres porque en esta sociedad maternar y trabajar no sean funciones opuestas.
Pienso que en muchos momentos de mi vida he sido madre. He cuidado, querido y me he preocupado por otros (sobre todo niños) casi como lo hubiera hecho una mujer madre. Digo casi porque, como dice una autora, ser madre es una tarea que dura toda la vida; y porque parecería que hay en las hembras cierta propensión biológica a cuidar a sus crías más que los machos, resultante de la mayor inversión en la gestación y del mayor costo de reposición (De Waal, 2011; Trivers, 2013). Como sea que fuere, se trata simplemente de una ligera diferencia en la inclinación (que las circunstancias pueden exacerbar o menguar) mas no en la capacidad.
En el libro que tenemos entre manos un grupo de mujeres madres narran el lento y acelerado, gozoso y angustiante proceso por el que aprendieron a convertirse en madres. Hay muchos puntos de encuentro entre las narraciones, pero cada una es particular. Todas son madres pero hay tantas formas de ser madre como hay mujeres que lo son. La maternidad es una y múltiple.
Más allá de sentimentalismos y falsa cortesía, digo sin ambages: es para mí un enorme privilegio y un honor ser el único varón invitado a colaborar en este libro.
Hace algunos años, tuve la oportunidad de entrevistar a algunas de las autoras para una investigación en la que una parte trataba del tema de este volumen. Leer sus experiencias me hizo recordar aquellas horas de entrevistas en las que me contaron situaciones y preocupaciones un tanto idénticas a las que el lector leerá en las siguientes páginas. Todas estas experiencias confirman mi idea de que ser madre trabajadora en la sociedad méxicana es un oxímoron. Las estructuras laborales y familiares están ordenadas de modo tal que a las mujeres madres les resulta sumamente complicado ingresar al trabajo remunerado. Generar ingresos o empoderarse económicamente suele ser al precio de renuncias y sacrificios personales. Aquella idea sobre las dobles o triples jornadas de trabajo de las mujeres es muestra de eso.
Más allá de la retórica de políticos y opinólogos sobre equidad de género y el derecho de las mujeres a generar ingresos propios, la realidad es que aún imperan en las mentes (e informan las decisiones y acciones de instituciones y empresas) la vetusta creencia de que las mujeres están mejor en casa al cuidado de sus hijos que en los espacios laborales. Ejemplo de ello es la experiencia de una de las autoras sobre lo que le hacen sentir otras mujeres cuando se enteran de que trabaja fuera del hogar. La culpa que sintieron todas ellas por dejar a sus hijos pequeños en una guardería o al cuidado de otra mujer tiene que ver con esas creencias que son parte de nuestro inconsciente y de nuestra normalidad de género.
Es difícil no sentir coraje frente a la misoginia de muchos hombres en algunos espacios de trabajo. Se suele pensar que las universidades o los espacios educativos en general son lugares que, dada su mayor flexibilidad, dificultan menos la compatibilización maternaje-trabajo. En ocasiones es así, como en el caso de una autora que eligió laborar en el sector educativo porque podría empatar las horas de sus clases con las de la escuela maternal de sus hijos. Pero también, hay el caso contrario como el de la autora de otro texto del libro que fue despedida de la universidad pública so pretexto de que su maternidad interfería con su desempeño laboral. Los misóginos están en todas partes; salvo que en los espacios académicos tienen una importante ventaja: son capaces de disimular su desprecio hacia las mujeres detrás de investigaciones sobre violencia de género o de discursos demagógicos sobre equidad de género. Eso los hace más ciegos, recalcitrantes y arrogantes.
Para las mujeres de este libro, ser madre es la experiencia más bella que pueda existir. Pero la vida de ninguna de ellas se reduce a la maternidad. Gozan de ser madres, disfrutan ver crecer a sus hijos, exultan de gozo al verlos dar sus primeros pasos, articular sus primeras palabras, entrar a la maternal, a la primaria, y así todo lo demás. También aman ser mujeres competentes como estudiantes, profesoras o profesionales diversas. Al contrario de la creencia aún dominante, la maternidad no es una cifra de su autorrealización y, a pesar de ¿insalvables? culpas, son más plenas sirviendo a dos amos: los hijos y el trabajo. Ambos son muy exigentes; quieren tener la exclusividad en la dedicación, en la atención, en el tiempo y en la entrega. La maternidad no deja tiempo para nada más, siempre falta tiempo para ser madre, sobre todo cuando se es trabajadora remunerada. Para éstas nunca es poco el tiempo que dedican a la maternidad, pero nunca es suficiente. La mayoría de estas madres trabajadoras viven una identidad en tensión entre maternidad y trabajo. Se las arreglan para que no falte tiempo ni para generar ingresos ni para que sus hijos estén bien atendidos. Mas, ninguna se considera heroína; consideran que su experiencia es ordinaria, semejante a la de millones de mujeres mexicanas que combinan trabajo con maternaje.
Cristina Carrasco habla de la doble presencia-ausencia que viven las madres con trabajo extradoméstico. Están presentes-ausentes en el trabajo por estar preocupadas por sus hijos que dejan al cuidado de otros y presentes-ausentes en el hogar por estar ocupadas pensando en los pendientes del trabajo. No sé qué tan cierto sea eso. De lo que sí lo estoy es que la exigencia de conciliar esas dos funciones y ser eficientes en ambas ha permitido a estas mujeres desarrollar innumerables virtudes en un grado óptimo.
Una enseñanza fundamental de estas experiencias es que la maternidad es una actividad colectiva. La antropo-primatóloga Sarah Blaffer Hrdy (1999) afirma que la maternidad exige la complicidad de toda una red o una comunidad de apoyo. Varios de estos relatos ponen eso de relieve. Uno se pregunta cómo algunas de ellas habrían podido terminar sus estudios profesionales sin el apoyo o la complicidad activa de sus compañeros de estudio, de hermanas, tías, mamás, etc. Criar es una actividad comunitaria y cuando falta la red de apoyo, la maternidad se vuelve sumamente más agotadora.
En un país como el nuestro, donde el apoyo público a la conciliacón familia-trabajo es residual, mucho se deja a la discrecionalidad, sensibilidad o sentido de la solidaridad de los jefes. El jefe “buena onda” permitirá que las madres que trabajan bajo su mando lleven a sus hijos a la oficina, tome horas de trabajo para asistir a festivales escolares, se ausente en caso de enfermedad, llegue más tarde o salga más temprano. Como la mayoría de quienes ocupan esos puestos son hombres, resulta que las mujeres necesitan de la autorización de los varones para sentirse plenamente madres. Desde luego, el objetivo de este libro es exponer las experiencias de algunas mujeres sobre la maternidad. El foco está puesto en las mujeres. De todos modos, no pude dejar de echar en falta la presencia de los hombres. Salvo una o dos excepciones, queda la sensación de que la complicidad de los hombres (parejas) en esas experiencias fue marginal o de menor peso que la de otras personas. Mi convicción de que el maternaje —si se entiende por tal la responsabilidad de criar, cuidar y proteger— no es tarea exclusiva de las madres y de que las madres no son necesariamente ni las únicas ni las mejores criadoras de los hijos me hace propenso a la suspicacia frente a esas ausencias.
Según Michelle Rosaldo, las sociedades que separan rígidamente el espacio privado del espacio público son también las que vuelven la conciliación familia o maternaje-trabajo renumerado una verdadera carrera de fondo para las mujeres. La solución está en la utopía que consiste en confundir la frontera entre lo público y lo privado y en hacer del cuidado el centro de la vida social. Somos muy dados a decir que los niños son lo más importante de una sociedad; pero en los hechos se observa todo lo contrario. Como subraya una de las autoras de este libro, a menudo los niños son obligados a transformarse en adultos para poder ser niños: jugar pero en absoluto silencio, aburrirse pero sin manifestarlo, etc. Permitir que los niños sean plenamente niños en un mundo adulto o que el mundo de los adultos sea también de los niños, en esto radica quizás el principal reto de la conciliación. Porque en el mundo adulto de los niños o en el mundo niño de los adultos entenderíamos que es absolutamente ridículo otorgar sólo 45 días de “inhabilitación” laboral para las mujeres después de dar a luz y cinco días para los hombres. Tomaríamos menos en serio el mundo adulto y sus tonterías, y viviríamos menos estresados. Sólo así el cuidado de la vida de los niños, sí, pero también de los adultos, se volvería una realidad y una tarea de todos.
Ante los tiempos que corren, no podría ser más oportuno este libro y las reflexiones que encierra. Si no todas, la mayoría de las madres que lo lean se sentirán descritas en cada una de las historias. ¡Ojalá esto contribuya a reforzar la necesaria solidaridad entre madres, entre mujeres a la que invita una autora! Y sobre todo, ¡ojalá mueva a la empatía y a la sensibilidad a los varones que por volición o indolencia contribuyen en la persistencia de la configuración de la maternidad a la mexicana, mientras que ellos se niegan a maternar…a cuidar!
REFERENCIAS
Blaffer Hrdy, Sarah (1999). Mother Nature. Maternal instincts and how they shape the human species, New York, EE.UU.: Ballantine Books.
Carrasco, Cristina (2001). “La sostenibilidad de la vida humana: ¿un asunto de mujeres?”, en Mientras Tanto núm. 82 (otoño- invierno de 2001)), pp. 43-70.
Duby, Georges y Michelle Perrot (1993). Historia de las mujeres (5 volúmenes). Madrid, España: Taurus
Rosaldo Z., Michelle (1979). “Mujer, cultura y sociedad. Una visión teórica”, en Olivia Harris y Kate Young (comps.), Antropología y feminismo, Barcelona, España: Anagrama, pp. 153 – 181.
Szil, Péter, s/f. “Masculinidad y paternidad: del poder al cuidado”, [en línea], http://www.szil.info/home/es/publicaciones
Trivers, Robert (2013). La insensatez de los necios. La lógica del engaño y el autoengaño en la vida humana, Madrid, España: AKAL.
Waal, Frans de (2011). La edad de la empatía. Lecciones de la naturaleza para una sociedad más justa y solidaria, México: Tusquets.
los crisoles de mi maternidad
mayra patricia ayón suárez
Me embaracé cuando estaba estudiando la Licenciatura en Letras Hispánicas en la Universidad de Guadalajara, cursaba el cuarto año y faltaba uno más para concluir. En ese entonces ya vivía en unión libre con mi pareja, ambos trabajábamos y estudiábamos pues era una necesidad mantener nuestros gastos en común a la par de nuestros estudios.
La primera experiencia bochornosa que viví por estar embarazada fue con mi entonces jefa. Como estudiante había obtenido una beca por mantener buen promedio y a cambio prestaba un servicio en la Biblioteca del CUCSH de 15 horas semanales. Recuerdo que estuve dándole vueltas al asunto durante varios meses porque no sabía cómo iba a reaccionar ella cuando se lo dijera, porque siempre me decía que había que prepararnos, estar listos para cursar un posgrado, no quedarse sólo con la licenciatura. Me invitaba a creer en mis capacidades y a confiar en que podía viajar a donde yo me lo propusiera, aprovechar las becas que ofrecía la Universidad para hacer intercambios académicos; en fin, me pintaba un panorama que para mí era complicado imaginar porque no contaba con los medios económicos para verlo como una realidad tangible, porque sabía que había una clara diferencia entre el nivel económico que ella tenía y el mío como miembro de una familia de clase media. Cuando por fin me atreví a decirle de mi embarazo empezaba a notárseme, por lo que era necesario hablarlo para acordar que ya no podría hacer ciertas actividades para cuidarme (sacar copias, cargar libros), de modo que me armé de valor y le dije: “Licenciada, quiero comentar con usted un asunto personal: estoy embarazada”. Nunca olvidaré su reacción. Dejó lo que estaba haciendo, me miró fijamente y me dijo: “Mayra, ¿qué no sabías que hay métodos para evitarlo, para cuidarse? ¿Cómo es posible que te embarazaras en este momento, a punto de concluir tu carrera?” Sentí vergüenza por decírselo y por estarlo, porque de alguna manera las expectativas que ella había hecho de mí se derrumbaron en ese momento, pero al mismo tiempo pensaba en la gran diferencia que había sido cuando se los dije a mis papás, quienes habían reaccionado mucho mejor que ella, porque ellos se habían puesto felices por la noticia, porque venía en camino su primera nieta.
Conforme transcurrió mi embarazo fui padeciendo el ser becaria y estudiante a la vez, pues el sueño que me daba era más fuerte que yo. Por la mañana trabajaba y por la tarde estudiaba. Llegaba a casa extenuada a hacer tareas, a leer y a hacer la comida para el siguiente día. Muchos de mis profesores, cuando se dieron cuenta de mi embarazo, me felicitaron, pero otros ni siquiera me permitían acercarme a entregar tareas, tenía que sentarme en un lugar en donde no fuera visible a simple vista, detrás de mis compañeros porque parecía que mi barriga les incomodaba. En cambio, mis compañeros me apoyaron desde ese entonces: estaban al pendiente de mí, de si comía o no, si necesitaba algo para estar más cómoda en clases. Estar embarazada nunca implicó en mi trabajo concesión alguna, cumplía con mis horas de servicio para recibir a cambio mi beca, daba lo que se me pedía para recibir lo que necesitaba.
Afortunadamente y sin haberlo planeado, mi hija nació durante el receso laboral de verano por lo que no tuve que pedir permiso para faltar al trabajo. A esas alturas, mi jefa ya se había hecho a la idea de que necesitaría descansar unos días después de mi parto, por lo que me dio el tiempo necesario para ello. Cuando reiniciamos clases regresé con mi bebé en brazos a la escuela. Las secretarias de la licenciatura me apoyaron muchísimo, me dieron permiso de guardar en sus oficinas un portabebé para que no tuviera que cargarlo todos los días y pudiera tener a mi niña en clases conmigo. Estábamos en el penúltimo semestre de la carrera, cuando supe qué maestros nos darían clases hablé con cada uno de ellos para pedirles permiso de asistir a clases con mi bebé, la mayoría dijo que sí, que no había problema, a excepción de un profesor que tenía fama de misógino. En su clase definitivamente mi hija no tenía cabida. Cuando lo comenté con mis compañeras y mi familia, ambos me propusieron soluciones para evitar verme afectada en esa materia; cada día de clase con ese maestro una de mis compañeras se quedaba afuera del salón a cuidar a Aby, nos turnábamos de manera que no nos afectaran las inasistencias y, en ocasiones, mi mamá o mis hermanas iban a ayudarme. Yo no quería separarme de mi hija pues era muy importante para mí poder amamantarla, no dejarla encargada con alguien, sentirla cerca y que ella fuera parte de mi mundo cotidiano pues bastante era para mí saber que pronto tendría que dejarla por la mañana para cumplir en el trabajo.
Como era lógico, mi bebé que llegó a clases recién nacida, fue creciendo, empezó a ser parte del grupo, a escucharse, pero los maestros, más que decir algo en contra, sonreían y me apoyaban para que pudiera concluir la carrera sin problemas.
Posteriormente, obtuve mi plaza como administrativo en la Universidad, de modo que pude aspirar a que mi hija entrara a una guardería del IMSS. Creo que ésa fue la etapa más difícil de mi maternidad. Yo no estaba lista para dejarla cuando tuve que volver al trabajo. Me preguntaba por qué no podía llevarla conmigo si era tan pequeñita y tranquila. Sólo lloraba cuando tenía hambre o había que cambiarle el pañal, no era nada "latosa". El primer día de regreso al trabajo, lloré todo el camino después de dejarla en la guardería y durante toda la mañana pude sentir cómo mi hija me llamaba a través de lo que sentía en mi cuerpo. Mis pechos se llenaban de leche al grado de dolerme, de derramarse la leche, de sentir una enorme necesidad de salirme de la biblioteca e ir por ella para darle de comer. Lo peor fue saber, cuando fui por ella, que no había aceptado el biberón que intentaron darle, ella quería mi pecho. Aby nunca quiso el bibi, las maestras y la nutrióloga tuvieron que buscar estrategias, hasta encontrar que el vasito entrenador era lo único que aceptaba. En el fondo yo pensaba que mi niña quería ser fiel a su mamá, que ella sabía que el calor de mi pecho no era para nada equiparable con una fría e impersonal mamila. Por convicción propia, no dejé de amamantarla hasta el año 6 meses, tiempo suficiente que propició que ambas desarrolláramos un lazo entrañable que mantenemos hasta la fecha.
Durante mucho tiempo escuché a mis compañeras que ya eran mamás quejarse porque en el CUCSH no había guardería para las madres trabajadoras o para las estudiantes mamás, decían que en el CUCEA sí tenían una y que era una gran ventaja porque las mamás podían ir a cubrir su tiempo de lactancia cuando sus hijos estaban pequeños, además de que estaban cerca en caso de que pasara algo y fuera necesario que ellas recogieran a sus hijos. Sin dudarlo, es un aspecto que sigue siendo lamentable, quince años después el CUCSH no cuenta con una guardería al interior de las instalaciones para dar servicio al personal del campus.
Ser mamá trabajadora no ha sido sencillo, la mayoría de las veces porque ha implicado tener que negociar con los jefes directos la posibilidad de llevar a mi hija conmigo, pues cuando ella tenía dos años me divorcié y prácticamente desde entonces yo sola me he hecho cargo de Aby en todos los sentidos. Las guarderías fueron un apoyo pues eran gratuitas y, por fortuna, me ayudaron a enseñarle cosas básicas que por falta de tiempo y de paciencia quizá no hubiera podido hacer. Poco a poco fuimos acoplándonos a la rutina, no había más opciones, yo tenía que trabajar.
Mientras tuve un solo empleo las cosas fueron relativamente sencillas. Trabajaba medio día y el resto de la tarde Aby y yo estábamos juntas, podíamos convivir, fortalecer nuestro lazo como mamá e hija. Más tarde se me ocurrió que tenía que seguir estudiando, prepararme para tener una entrada económica que nos permitiera vivir mejor, no ajustadas como en ese momento. Ingresé a estudiar la Maestría cuando Aby tenía 7 años, por fortuna pude pedir un permiso laboral que me permitía percibir mi sueldo y aparte el posgrado tenía una beca del Conacyt, eso nos ayudó muchísimo y por dos años avanzamos en el plano material, vivimos holgadamente, pudimos pasear en vacaciones; aunque implicaba que yo me desvelara por las noches para no restarle a ella tiempo como mamá por las tardes, cuando estábamos juntas. Otro gran beneficio en ese momento fue que me permitieron llevarla a clases conmigo cuando se necesitaba, como ella había crecido acompañándome a mis empleos, se había acostumbrado a llevar su mochila con juguetes y libros para colorear; eso le permitía entretenerse con algunas actividades mientras me esperaba, se acoplaba al grupo, permanecía en silencio y entraba a clases conmigo.
Al concluir la maestría, me invitaron a trabajar a una preparatoria en donde empecé a dar clases y al poco tiempo me incorporé como responsable de la biblioteca de la escuela. Inscribí a mi hija en la primaria que estaba a la vuelta de la prepa y tenía permiso de mis jefes para llevarla en la mañana y recogerla a medio día a la hora de su salida, así como permiso para asistir a las juntas para padres de familia sin ningún problema. Muchos compañeros maestros tenían hijos de la edad de la mía y también los llevaban a la escuela con ellos, nuestros jefes siempre fueron muy permisivos en ese sentido. Nunca hubo problema en que mi hija permaneciera conmigo en la biblioteca, al contrario, poco a poco fue de mucha ayuda para mí y los estudiantes sabían que ella podía ayudarles a resolver sus dudas respecto a dónde buscar un libro o cómo solicitar una computadora en préstamo. Tanto era el apoyo que recibía en la prepa que en una ocasión en que no pude salirme para ir por Aby a la escuela ella se regresó sola. Cuando entró a la prepa la vio el Secretario y le preguntó por mí, ella le dijo que yo no había podido ir por ella y que se había regresado sola. El Secretario acompañó a Aby a la biblioteca y me llamó la atención por eso, me dijo que no importaba que tuviera alumnos, que a la hora de salida de mi hija les pidiera que esperaran afuera mientras yo iba por ella, pero que no volviera a permitir que se regresara sola. Desde entonces, así lo hice, mi prioridad era la seguridad de mi hija y los estudiantes se adaptaron al horario modificado sin problema.
Años después empecé a vivir complicaciones económicas, vivíamos al día, era mucha presión para mí solventar los gastos de casa con un solo empleo por lo que me vi en la necesidad de buscar otro trabajo. En ese entonces participé en el segundo concurso de oposición que ofreció la SEP, hice el exámen para obtener horas clase como docente de español en secundaria. Obtuve 15 horas, pero fueron en una escuela foránea. Me vi en la necesidad de aceptar por nuestra situación, hablé con el Director de la preparatoria y le expliqué mi caso, de nueva cuenta obtuve todo su apoyo para salir una hora antes y trasladarme hasta Cocula, Jalisco de lunes a viernes. De nueva cuenta pedí permiso a mi nuevo jefe para poder llevar conmigo a mi hija de modo que la recogía de la escuela y nos íbamos a Cocula. Así trabajé un año, iba y venía el mismo día, comíamos en el coche mientras íbamos en camino, Aby se dormía mientras llegábamos y en la escuela hacía sus tareas, otra vez era mi compañera de trabajo de manera obligada.
Al cumplirse el año pude solicitar mi cambio de adscripción y afortunadamente fui beneficiada, me dieron lugar en una secundaria en la ciudad.
Desde hace quince años (la edad que tiene mi hija actualmente), mi vida ha cambiado drásticamente. Ser madre no sólo implicó que tuviera que organizar mi vida en torno a mi hija, sino dejar de hacer cosas que antes hacía, como salir por las noches, gastar en cosas para mí, hacer lo que quisiera. Toda mi vida se fue modificando de acuerdo a lo que podía hacer tomando en cuenta el ser madre y la edad de Aby. Asistí a reuniones con compañeros de trabajo en donde ella tenía cabida (cuando eran en sus casas), era sencillo entretenerla poniéndole una película mientras yo convivía con ellos, pero si se organizaban para seguir la fiesta después en un bar yo no podía ir, agradecía la velada, los despedía en la puerta y me iba a casa con mi niña.
Como madre divorciada ha sido difícil salir adelante sola, cuando Aby se ha enfermado he tenido que ver la manera de que no me afecte en mis empleos, pedir tiempo y reponer después. Tomar decisiones pensando en lo que nos beneficia a ambas, optimizar el tiempo para estar juntas, negociar permisos en el trabajo para que ella pudiera estar conmigo, hablar con ella muchas veces para explicarle por qué era necesario que yo trabajara, qué beneficios obtendríamos a cambio, mantener nuestra independencia como madre e hija y, por supuesto, también pensar dos veces con quién salir en plan de pareja o dejar pasar las propuestas para mantener una relación con alguien más. Como mujer sola tenía que pensar en que mi hija crecería, se convertiría en adolescente, se desarrollaría como mujer lo cual debía ponerme alerta para elegir con quién salir o con quién no. Muchas veces he pensado que de no haber tenido la necesidad de conseguir otro empleo hubiera podido disfrutar más a mi hija, hubiera podido llevarla a actividades extraescolares que ella deseaba, sin embargo nuestra realidad fue otra.
Para mí, ser madre trabajadora no ha sido tan complicado como quizá lo es para otras mujeres porque yo he tenido la fortuna de contar con el apoyo de mis jefes, porque mi profesión me ha permitido llevar a mi hija conmigo, porque mis empleos no implican riesgos que afecten la vida de mi hija por estar conmigo. He tenido mucha suerte en hablar con la verdad cuando he llegado a un nuevo centro de trabajo, exponer lo importante que es para mí el poder llevar a Aby conmigo, el que mis jefes me hayan dado todas las facilidades para combinar, sin ningún problema, mi actividad laboral con mi maternidad.
Lo único que me pesa de trabajar todo el día, aún ahora que Aby ya tiene quince años, es que estoy poco tiempo en casa, que nuestra comunicación durante el día es a través del celular o de Internet, que muchas veces he tenido que faltar a eventos escolares de ella por presentar un examen para subir de plaza, cumplir con actividades del trabajo o incluso, dejarla con mis papás o hermanas para hacer actividades académicas de mis estudios.
Darmowy fragment się skończył.