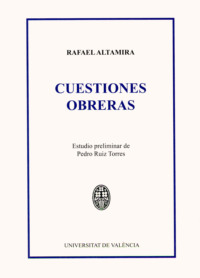Czytaj książkę: «Cuestiones obreras»
CUESTIONES OBRERAS
CUESTIONES OBRERAS
Rafael Altamira
Estudio preliminar de Pedro Ruiz Torres
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
© Del texto: herederos de Rafael Altamira, 2012
© Del estudio preliminar: Pedro Ruiz Torres, 2012
© De esta edición: Universitat de València, 2012
Corrección: Communico, C.B.
Maquetación y diseño de cubierta: JPM Ediciones
ISBN: 978-84-370-9338-3
Edición digital
ÍNDICE
Estudio preliminar
CUESTIONES OBRERAS
Dedicatoria
Prólogo
CUESTIONES DE CULTURA
I. La educación del obrero
II. La cuestión de la cultura popular
III. Lecturas y bibliotecas para obreros
IV. Democracia intelectual
V. La crisis de la Extensión universitaria
VI. Una fiesta
VII. Para qué sirve el saber
VIII. El derecho a la escuela
IX. El teatro popular
X. Talentos útiles e inútiles
CUESTIONES DE MORAL Y DERECHO
I. Sentimiento y derecho
II. Para los obreros
IV. Venganza y justicia
V. Paz a los muertos
VI. Sobre la organización obrera
VII. Otra conquista
VIII. Haz bien
IX. Recuerdo histórico
X. La superstición del sistema
XI. Los obreros y la libertad
XII. A la juventud socialista de La Arboleda
XIII. El descanso dominical
XIV. Un libro de Kropotkine
XV. El derecho futuro
ESTUDIO PRELIMINAR
Desde principios del siglo XX y hasta poco antes del estallido de la Gran Guerra en junio de 1914, Rafael Altamira redactó numerosos escritos de temática obrera y recopiló veinticinco de ellos en el libro que lleva por título Cuestiones obreras. En el prólogo de dicha publicación, fechado en enero de 1914, justificaba la reimpresión de esos trabajos, debidamente ordenados y clasificados, porque ninguno había perdido actualidad. Para acrecentarla, nos dice el autor, los que quedaron algo retrasados se remozaron o redactaron de nuevo. Si en conjunto recibían la denominación de «cuestiones obreras» no era porque trataran de la cuestión obrera por antonomasia, es decir, de las cuestiones económicas que integran la gran cuestión llamada «social». Al obrero como tal y como hombre le importaban otras cosas además de las relativas a las relaciones entre el capital y el trabajo. Así lo había podido comprobar en Asturias, en sus charlas con los trabajadores. A esas otras cuestiones, en plural, que no son menos sociales que las económicas, nos dice Altamira, se refería el presente libro.
Lejos de agotar el amplio abanico de asuntos relacionados con las distintas manifestaciones de la cultura obrera o con el trabajo y las condiciones de vida de los obreros, a que podría dar pie el título de Cuestiones obreras, los dos grandes apartados del libro cubren una temática mucho más restringida. El primero, «cuestiones de cultura», se centra en la educación de los obreros por medio de la escuela o a través de la Extensión Universitaria, del teatro, de las publicaciones y las bibliotecas populares, etc. El segundo, «cuestiones de moral y derecho», gira en torno al enfoque ético y jurídico que Rafael Altamira le da al «problema obrero». En vez de estudiar las múltiples y diversas formas de la cultura propiamente obrera y de entrar en el análisis de las nuevas relaciones económicas a las que había dado origen el desarrollo del capitalismo, nuestro autor se dirige a dos asuntos para él de suma importancia: la educación de los obreros y la moral y el derecho en relación con «el problema obrero». Cuestiones obreras, por tanto, no es una recopilación de estudios sobre los diversos problemas del mundo obrero, sino la exposición de unas ideas acerca de la manera de hacer frente a lo que en medios intelectuales y políticos se dio en llamar «el problema obrero». Dicho asunto se había convertido en la cuestión social por excelencia en la época del surgimiento y primera expansión del capitalismo industrial.
De la publicación del citado libro se hizo cargo la editorial Prometeo. Prometeo culminaba una larga trayectoria del escritor y político Blasco Ibáñez como editor, que había comenzado en la penúltima década del siglo XIX en Valencia y dado origen en 1894 al diario republicano El Pueblo. A este periódico siguió poco después la colección Biblioteca de El Pueblo, con obras de escritores sobre todo franceses, como Víctor Hugo, Dumas, Chateaubriand y Balzac, además de las primeras novelas del propio Blasco Ibáñez. Su sociedad con el librero Francisco Sempere hizo posible en 1898 la «Casa Editorial F. Sempere», también en Valencia, con la expresa finalidad de dar a conocer una literatura de contenido científico, de crítica social y a las instituciones religiosas y en sintonía con el proyecto ilustrado de progreso y emancipación del ser humano a través de la lucha contra la ignorancia. Las obras de pensadores como Voltaire, Renan, Mazzini, Darwin, Proudhon, Marx, Bakunin, Kropotkin, Reclus, Nietzche o Tolstoi y de escritores como Zola, Gorki, Ibsen o el propio Blasco Ibáñez, publicadas en un tipo de libro relativamente barato, llegaron a un sector de los trabajadores y tuvieron una gran difusión en España y en Latinoamérica. En sus años de diputado en Madrid, Blasco Ibáñez creó en 1905 la revista La República de las Letras, con un comité de redacción del que formaban parte, entre otros, Benito Pérez Galdós, Rubén Darío, Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez, además del propio Blasco. Al abandonar el Congreso fundó, en marzo de 1906, en Madrid, la editorial Española Americana, que dio vida a la colección de fascículos semanales de «La Novela Ilustrada», con el fin de divulgar obras importantes a un precio accesible, destinadas a un público de escasos recursos económicos. El gerente de esta editorial era otro valenciano, Fernando Llorca, que pocos años después contrajo matrimonio con Libertad, la hija de Blasco Ibáñez.1
El colofón de todas las empresas del famoso escritor fue, en 1914, la Editorial Prometeo en Valencia. Su primer libro, la novela de Blasco Ibáñez Los argonautas, combinaba la experiencia de su reciente estancia en Argentina con el relato de la colonización española de América. En compañía de semejante novedad y de la reedición de otras obras suyas (novelas y relatos de viajes, cuentos y la segunda edición de Argentina y sus grandezas), Prometeo incluyó en su catálogo de ese mismo año 1914 el primer libro no escrito por Blasco Ibáñez. Se trataba de Cuestiones obreras de Rafael Altamira, amigo y compañero de estudios de los tiempos de la licenciatura de Derecho en la Universidad de Valencia y recién llegado también de una larga estancia en el Nuevo Continente. Los inicios de la editorial no fueron prometedores y Fernando Llorca se trasladó a Valencia para hacerse cargo de la gestión. Más tarde, la «Editorial Prometeo, Llorca y Cía. S.L.» proporcionó pingües beneficios y sacó al mercado distintas colecciones, como la de «Clásicos» griegos o latinos, ingleses, franceses o españoles, la «Biblioteca Filosófica y Social», «Cultura Contemporánea», «La Ciencia para todos», «Novísima Historia Universal», «Novísima Geografía Universal», «Novelas y Teatro», «Obras de Vicente Blasco Ibáñez», «Novelistas españoles contemporáneos» y «La novela literaria». En esta última colección, cada volumen llevaba un prólogo firmado por Blasco Ibáñez. Las cubiertas en color de los libros ejercían un poderoso atractivo y contribuyeron al éxito de la empresa editorial.
LOS AÑOS DE ESTUDIANTE UNIVERSITARIO
Rafael Altamira Crevea nació en 1866 en Alicante y llegó muy joven a Valencia para cursar los estudios universitarios. En 1928, cuando la noticia de la muerte de Blasco Ibáñez le llevó a evocar su juventud universitaria en un artículo publicado en La Nación, escribió lo siguiente. «A los quince años y medio entré en la Universidad de Valencia. Iba a estudiar, sin gran entusiasmo, la carrera de Derecho». Nada ni nadie, en la segunda enseñanza, le había preparado para apreciar el saber jurídico. Sus preocupaciones y amores de adolescente, así como «el largo periodo de ‘devorador de libros’ que corrió para mí desde los doce años –o de antes, quizás– se orientaba del lado de la literatura y un poco también de la historia, cuya íntima poesía comenzaba a adivinar». Había comenzado los estudios profesionales de derecho con el firme propósito de no defraudar a sus padres, pero en los primeros años universitarios su entusiasmo se volcó en la literatura y otro tanto ocurría con sus amigos de aquella época.
«De todos ellos, el más parejo conmigo fue Blasco Ibáñez. ¡Amables horas aquellas de ambulación por el claustro de la Universidad levantina, entre cátedra y cátedra, en que olvidando por completo nuestras asignaturas, hablábamos de nuestras aficiones, nos contábamos mutuamente nuestras impresiones de los nuevos libros, discutíamos de los literatos de entonces y veíamos dibujarse, en el campo de nuestros anhelos, la obra que apetecíamos producir!»
A su grupo también le interesaba la política y «era, naturalmente, el liberal y republicano, en gran exaltación por entonces», pero Rafael Altamira recuerda que los primeros escritos con que se revelaron al público valenciano eran literarios. «Ni en cierta revista escolar en cuyo nacimiento me cupo buena parte de culpa», ni en el diario republicano El Universo, «que me abrió pronto las puertas de su colaboración, escribí jamás nada de política. En cambio, di allí mis primeras novelas y mis primeros folletones de crítica literaria». Blasco Ibáñez, que frecuentaba poco la Universidad, seguía otros rumbos y tenía otras amistades, entre ellas «algunos escritores bilingües que por entonces gozaban de prestigio y de una fecundidad de producción que nos daba envidia». Sin embargo, «no nos sentimos atraídos por el valencianismo». Pudo ser una cuestión de idioma, nos dice Altamira, aunque Blasco y él hablaran valenciano, y también a causa de «nuestra formación literaria basada, en proporción casi igual, sobre lecturas castellanas y francesas», y sin embargo «nuestra alma poética era profundamente regional. Ni Víctor Hugo, ni Murger, ni –un poco después– Zola, nos arrastraron a mundos extraños y a temas universales».2
Blasco Ibáñez y Altamira compartieron en aquellos años el mismo gusto por la literatura de temática valenciana y corte naturalista, que en el caso del primero dio origen al ciclo de sus famosas novelas sobre la clase media valenciana, la vida de los pescadores de El Palmar, los desahucios de campesinos arrendatarios que transmitían de padres a hijos el usufructo de la tierra, la gran burguesía naranjera y el caciquismo político local, o el duro trabajo en la marisma del entorno de la Albufera.3 Al igual que Blasco Ibáñez, Rafael Altamira se inclinó también por el periodismo y por la literatura mientras estudiada Derecho. Con algunos de sus compañeros fundó La Unión Escolar, revista «científico literaria» para los alumnos de la Universidad de Valencia. Por entonces colaboró en el periódico republicano El Universo y si, como él recordaba en 1928, los artículos de crítica literaria y las novelas le habían abierto el camino, lo cierto es que en la «Hoja literaria» de dicho periódico vieron la luz dos estudios, uno acerca de la Edad Media y otro dedicado a los sistemas filosóficos modernos, y que «en los últimos años de la carrera escribió artículos de crítica y de cuestiones sociales». Al menos eso afirmaba en 1922 Santiago Valentí Camp, al referirse a Rafael Altamira en su obra Ideólogos, teorizantes y videntes.4 Dicho autor destacaba, asimismo, que los dos estudios publicados en La Ilustración Ibérica en 1886, con el título de «El realismo y la literatura contemporánea», le granjearon la amistad de Menéndez Pelayo y Leopoldo Alas, y que Altamira «escribió hermosos trabajos literarios». En 1893 editó un libro de crítica, Mi primera campaña, con prólogo de Leopoldo Alas; en 1894 una novela corta, Fatalidad; en 1895, Cuentos de Levante (Paisajes y escenas), y en 1903, Reposo, su última creación novelesca. Valentí Camp resume de la siguiente manera el tema de fondo de esta novela: la paz que buscan los intelectuales, «cuando se sienten fatigados de la dura lucha cotidiana», no se encuentra al dejar los grandes centros urbanos por el ambiente apacible de la aldea, porque «la inquietud la llevan en el espíritu y no hay influjo externo que pueda remediarlo».
Cuando en 1903 Rafael Altamira publicó Reposo, su vida y su orientación intelectual habían cambiado mucho en relación con sus años de estudiante en la Universidad de Valencia. La primera vocación, como él mismo nos dice, fue la literaria, pero otra actividad empezó pronto a tomar el relevo. En 1886 terminaba con brillantez su carrera de Derecho, obtenía el premio extraordinario de licenciatura y se trasladaba a Madrid para cursar el doctorado. A diferencia de otros alumnos que en la década de 1880 pasaron por la Facultad de Derecho de Valencia, como su amigo Vicente Blasco Ibáñez o José Martínez Ruiz, a Rafael Altamira le atraía el estudio de las ideas jurídicas, sobre todo si eran puestas en perspectiva histórica. De tal modo, se ampliaba el horizonte de su carrera, porque dicho estudio podía convertirse en una alternativa al ejercicio profesional de la abogacía, que le motivaba muy poco aun con ser la salida más frecuente del licenciado en Derecho. Sus años en Valencia le hicieron entrever esa alternativa, pero ¿cómo era en aquel entonces el ambiente cultural y universitario de la ciudad?, ¿qué influencias recibió de los profesores de la Facultad de Derecho de Valencia nuestro joven estudiante?
Del ambiente cultural de la ciudad de Valencia, a la que llegó desde Alicante Rafael Altamira cuando todavía no había cumplido los dieciséis años,5 y de algunos profesores de la Facultad de Derecho en la década de 1880, nos dejó Azorín un conjunto de retratos literarios a larga distancia que vieron la luz en 1941.6 Cincuenta años de por medio son muchos para que el recuerdo no se diluya en una mezcla de evocaciones y de elaboración selectiva e interesada y más en otro contexto, porque no debemos olvidar que Valencia se publicó dos años después del final de la Guerra Civil y de la instauración de la dictadura de Franco en el conjunto de España. Con todo, da pie a hacernos una idea del ambiente cultural de la ciudad del Turia, de la vida del estudiante universitario y de cómo eran algunos profesores de la Facultad de Derecho. José Martínez Ruiz, a diferencia de Rafael Altamira, se aplicaba poco a las aulas y a los exámenes. Desde 1888 irá deambulando por las Facultades de Derecho de Valencia, Granada y Madrid sin concluir la carrera. Su actitud no se parecía en absoluto a la de Altamira; su compañía era otra, no en vano llegaba a Valencia cuando Altamira salía con destino a Madrid. Los amigos del joven de Monòver, como la mayoría de los estudiantes universitarios de entonces, procedían de familias acomodadas. Varios eran hijos de labradores ricos o de comerciantes de Oliva, uno de ellos Llorca, o de un pueblo cercano, como el compañero cuyos estudios no conocía nadie y que encarnaba «el espíritu señoril de pueblo, de pueblo valenciano, de pueblo rico», nos dice Azorín. Altamira tenía otros orígenes familiares. Su padre era músico mayor de artillería y se distinguió más por la interpretación de las partituras que por la milicia. Se retiró del ejército y fue a vivir a Alicante. Allí nació Rafael y estudió la primera enseñanza y el bachillerato. Sus aptitudes para la música, de las que ha hablado recientemente su nieta Pilar Altamira, tuvieron mucho que ver con el ambiente familiar.7 En cuanto a Blasco Ibáñez, había nacido en la calle Jabonería Nueva, en un barrio comercial y de tradición artesanal, en pleno centro de la ciudad de Valencia, en el que su progenitor, de origen aragonés, consiguió abrirse camino con un pequeño negocio.
Azorín y sus amigos frecuentaban lugares como el café de España, donde la animada charla de los jóvenes se desenvolvía mientras el pianista interpretaba fragmentos de Tanhäuser y Lohengrin de Wagner. La Valencia de los años ochenta era una ciudad wagneriana, recuerda Azorín en 1941, y José Carlos Mainer ha llegado a hablar en nuestros días de «la novelización del culto wagneriano», a propósito del ciclo valenciano de Blasco Ibáñez.8 También Valencia, según Azorín, era entonces la ciudad de los «pintores desposados con la luz», como Joaquín Sorolla. Mariano Benlliure iniciaba su vida de escultor con una estatua de Ribera, un trabajador incansable que al modo del mismo Benlliure «amó apasionadamente su arte». Escalante, «el producto lógico de la intensa sociabilidad valenciana», mostraba las costumbres de sus conciudadanos por medio del teatro, antes de su fallecimiento en 1895. Por su parte, «Blasco Ibáñez ha creado la Naturaleza valenciana», a grandes rasgos, impetuosamente. Su nombre encarnaba una tendencia, que tenía en Zola a su maestro; la otra la representaba Teodoro Llorente, «poeta, historiador, periodista, traductor de Goethe, amigo de Mistral». Llorente dirigía Las Provincias, un periódico conservador. Francisco Castell, del que Azorín no recuerda si era doctor en Derecho, en Filosofía y Letras o en Ciencias, estaba al frente de El Mercantil Valenciano, un diario de ideas avanzadas, que se encontraba a espaldas del teatro Principal y en Valencia tenía «su principal clientela entre los universitarios». Después de media noche, Azorín escribía sus críticas teatrales y las enviaba a este diario. Los jóvenes estudiantes iban a los cafés y al Fum-Club, «el santuario de los juegos de puro azar», al que se llegaba tras penetrar «en una madeja de callejitas». Las calles viejas de Valencia los hechizan. Todavía conservaban los restos de la antaño ciudad de los gremios, de la época en que abundaban los telares de seda. La antigua organización gremial, nos dice Azorín de manera nostálgica e idealizada, era paternal y benéfica, una prolongación de la familia, garantía del trabajo fino, concienzudo. A finales del siglo XIX, «un eminente historiador del Derecho de España, maestro venerado en las aulas valencianas, se esforzó noblemente en su resurrección». Se trataba precisamente de uno de los profesores de la Facultad de Derecho, Eduardo Pérez Pujol.
A la Universidad, recuerda Azorín, se solía entrar por la puerta que daba a la calle de la Nave y
«...es una fábrica cuadrilonga, neoclásica, completa en sus dependencias, cuidada y limpia. Cuenta con las aulas de Derecho y las aulas de Ciencias, sala de profesores, rectorado, laboratorios, paraninfo magnífico –trazado por el matemático Tosca–, capilla espaciosa, más bien pequeña iglesia, biblioteca.»
El patio se abre en el centro del edificio y en él hay una amplia galería, con columnas dóricas que lo circundan. El centro lo ocupa la estatua en bronce de Juan Luis Vives, el pensador humanista que en 1509 partió de tierra española y permaneció alejado de ella.9 Arriba hay una espaciosa terraza a la que dan las ventanas o puertas de la biblioteca. Abajo está el lugar por donde deambulan los escolares. Las clases se encuentran en las galerías, con poca luz o con ninguna, como la clase del preparatorio de Derecho, que no tiene ventanas y «está iluminada por el montante de la puerta. Filas de escaños en gradería ofrecen asiento a los estudiantes. Y en el fondo, elevada, a modo de ancho público, está la tribuna profesoral. El acto de ascender y bajar el profesor es cosa solemne». El edificio de la «Universidad literaria» daba cabida en los años ochenta al Rectorado y a las facultades de Derecho y de Ciencias. Allí estudió Rafael Altamira, poco antes de que lo hiciera Azorín.