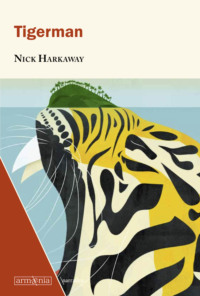Czytaj książkę: «Tigerman»

NICK HARKAWAY
Tigerman
Traducción de Jacinto Pariente
www.armaeniaeditorial.com
Título original: Tigerman (William Heinemann, 2014)
Primera edición: enero 2019
Primera edición ebook: agosto 2021
Copyright © Nicholas Cornwell, 2014
Copyright de la ilustración de cubierta © Mitch Blunt, 2014
Copyright de la traducción © Jacinto Pariente, 2019
Copyright de la edición en español © Armaenia Editorial, S.L., 2019, 2021
Armaenia Editorial, S.L.
www.armaeniaeditorial.com
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas por las leyes,
la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
ISBN: 978-84-18994-15-9

Para Clemency: sabía que quería ser padre.
No sabía cuánto hasta que lo fui.
«Mi padre había estrechado con él (el verbo es excesivo) una de esas amistades inglesas que empiezan por excluir la confidencia y que muy pronto omiten el diálogo».
Jorge Luis Borges
Tlön, Uqbar, Orbis Tertius.
1. Pelícano
El sargento estaba sentado con el niño que se hacía llamar Robin en la escalinata de la vieja misión, observando a un pelícano tragarse una paloma.
El asunto había cogido por sorpresa a los implicados, y el menos sorprendido no era precisamente el pelícano, que se había puesto manos a la obra casi distraídamente y ahora tenía aspecto de desear ponerle punto final de una vez por todas. Era un ave de naturaleza apacible, lenta en alzar el vuelo y difícil de exasperar, pero la paloma llevaba varios meses abusando de su buen carácter, interponiéndose velozmente entre él y los pedazos de pan que la gente le arrojaba al pasar, lanzándose en picado para arrebatarle trozos de pescado casi del mismo pico.
Aquella mañana, el pelícano decidió que ya era suficiente, así que cuando la paloma se puso entre él y un trozo de atún, simplemente abrió el pico al máximo y los engulló a ambos, provocando los alarmados y furiosos graznidos de su antagonista. A ojos del sargento, la gola hinchada del pelícano adquirió en aquel momento elegante expresión del que se marca una buena jugarreta, si bien en su fuero interno era consciente de que los rostros de las aves son inescrutables, por lo cual el gesto bien podía ser el vaticinio de una futura indigestión.
El niño estaba muy impresionado, es decir, que en contra de lo habitual apoyó contra la pared el cómic que estaba leyendo y concentró toda su atención en el drama que tenía lugar ante sus ojos. El sargento nunca le había visto hacer algo así. Incluso durante la breve erupción volcánica del año anterior, cuando tuvo que echárselo al hombro y salir corriendo bajo una lluvia de ceniza y fuego hacia el conveniente refugio de un sótano, el niño agarraba con todas sus fuerzas el número siete de Planetary con una mano mientras que con la otra sujetaba firmemente el anticuado Nokia que solía llevar en el bolsillo izquierdo del pantalón.
Esos objetos constituían la única prueba de que alguien se preocupaba por él. El móvil funcionaba y cada cierto tiempo tenía un cómic nuevo, gastado por los bordes, pero completo, y casi nunca de más de tres meses de antigüedad. A veces le fallaba el suministro y tenía que pasarse un tiempo almacenando compulsivamente dos o tres ejemplares sin leer en una mochila para no alterar el orden de los acontecimientos mientras se hacía con el número que le faltaba. Según le explicó elocuentemente al sargento en una ocasión, la continuidad era un asunto muy serio. Cada cosa debía suceder en su momento.
—De lo contrario, el argumento deja de funcionar. La estructura narrativa se altera totalmente. Se queda uno en plan wtf —dijo mirando al techo con desdén.
Así eran las cosas. El idioma del niño era un producto desigual y autodidacta, salpimentado de expresiones recogidas de películas y programas de televisión, de juegos online cuyos participantes se encontraban en Estados Unidos, Europa y China. Cuando hablaba, era capaz de pasar en un instante del tono excesivamente formal de un estudiante de primer año de Harvard al de un farmer adolescente de Shanghái sudando en una enorme nave industrial llena de ordenadores.
En lo referente a argumentos y personajes, era estirado y pedante como un catedrático —o hay línea de desarrollo temporal o no es más que ruido—. Durante una de sus primeras conversaciones, cuando la educación del sargento en estos temas no había aún comenzado en serio, al niño le pareció que no terminaba de comprender lo que le estaba explicando así que cambió de tema y le preguntó de pronto si tenía un cordel para su cometa. Resultó que sí lo tenía y se lo regaló de buen grado.
La cabeza de la paloma había desaparecido y en el interior de la garganta del pelícano los quejidos y protestas sonaban cada vez más débiles. El niño retomó la lectura del cómic con su habitual intensidad. El sargento se apoyó contra el muro de piedra como si el suceso no hubiera sido nada del otro mundo aunque, para ser completamente sinceros, en su vida había visto nada igual.
Hacían una extraña pareja. El hombre era robusto y de estatura media. Rondaba los cuarenta, pero parecía cansado y algo perdido. Su rostro reflejaba una vida militar en lugares inclementes y tenía cicatrices que le avergonzaban. Se suponía que las cicatrices eran finas marcas blancas que conferían un cierto aspecto mundano al que las lucía, no gusanos arrugados que reptaban entre los hombros y escocían de forma horrible. Para presumir de ellas ante las mujeres tenían que ser discretas. Estaba un poco rechoncho, lo cual, había que reconocerlo, se debía en parte a la vida fácil de los últimos meses, aunque el resto de su peso era fruto del entrenamiento. Sin embargo, se movía con delicadeza como si el mundo fuera frágil y no quisiera romper nada.
Por su parte, el niño era andrógino a la manera de los niños, no tenía un gramo de grasa en el cuerpo y lucía una cabellera negra, corta y revuelta. Todo le interesaba, era una mente inquieta, puede que incluso un genio. El sargento le calculaba entre diez y catorce años, pero era incapaz de dar una cifra exacta. Siempre iba cubierto de polvo y de manchas de hierba o lamparones de petróleo. El trabajo que realizaba, fuera cual fuera pues en realidad hacía un poco de todo cuando no estaba leyendo cómics y pasando el rato con su amigo, le había cableado los brazos de músculos. Llevaba un blusón holgado que le quedaba grande de hombros, así que parecía un monigote vestido con la pantalla de una lámpara. A la luz del atardecer en la antigua misión parecía un monje a punto de alzar la cabeza y predicar el Evangelio de Superman, capítulo 9 versículo 21: y en verdad el mundo te conocerá como una figura borrosa y un signo en los cielos, como la esperanza y el anuncio de los buenos tiempos.
Cuando terminó de leer, levantó la vista, comprobó que entre el pelícano y la paloma no sucedía nada nuevo y miró al sargento. Era la hora del té en Shola’s. En la isla de Mancreu quedaban muy pocas costumbres, pero por algún motivo, la hora del té era una de ellas, y de entre todos los bares y cafés, y según el sargento y el niño aquí había que incluir los salones, campings y samovares, el mejor té se servía en Shola’s. Shola tenía un hervidor de agua como Dios manda, filtraba el agua y no dejaba los posos en la tetera. Quizá fuera un dandi y un tahúr, pero sabía de té.
El sargento aparcó el coche en la lonja del pescado, a unos diez minutos a pie por el paseo marítimo. También eso era parte del ritual. Caminar por el paseo le permitía saludar a todo el mundo. El saludo vespertino era importante para el mantenimiento del orden social. Al igual que el té, un sargento británico paseando tranquilamente frente al mar era una imagen cotidiana que inspiraba confianza. Era la expresión de que en el mundo aún había cordura. En teoría, por supuesto, la presencia británica en la isla había desaparecido tres años atrás, cuando la soberanía de la isla se había cedido a la otan y a NatProMan, la Fuerza Internacional de Protección de Mancreu. Aunque en realidad era suboficial, el sargento era técnicamente el oficial de rango superior del Mando del Reino Unido en Mancreu y también desempeñaba las funciones de jefe de la sección consular.
—Limítese a no expedir ningún maldito pasaporte sin comprobar antes la normativa. Y por el amor de Dios, no se deje convencer de firmar tratado alguno —le dijo el verdadero cónsul al despedirse.
—¿Podría hacerlo? —preguntó.
—No —respondió el cónsul. —Pero sí que podría organizar un lío de mil demonios, así que no lo haga. Aquí tiene las llaves. Disfrute de la casa y descanse. Entiendo que para eso está usted aquí. Salude a la gente, no cabree a Kershaw, el de NatProMan, y en unos meses el asunto habrá terminado. Va a ser imposible mantener el lugar mucho más tiempo. Lo pasará bien.
—Sí señor.
Saludar era, por lo tanto, parte principal de sus labores oficiales. Debía mantener abierto el consulado y asegurarse de prestar ayuda a los súbditos británicos que la necesitaran, aunque en realidad ello se limitaba a llamar por teléfono a la Embajada Británica en Yemen y además nunca se había dado el caso. En muchos sentidos, su verdadera misión consistía simplemente en vivir en Brighton House, una enorme y embrujada mansión construida sobre una colina con vistas a Beauville, única ciudad propiamente dicha de la isla, sede del poder colonial en tiempos pretéritos. De espaldas a la montaña y la jungla y con el rostro picado mirando al mar, Brighton House era casi idéntica a las demás legaciones británicas del Imperio, si bien quizá la inminente destrucción de la isla la hacía tristemente única.
Así habían transcurrido los días, semana tras semana durante más de dos años: paseos, té y saludos. Como heredero de los restos del dominio británico, tenía autoridad para casar a quienes por algún improbable motivo optasen por que su boda la oficiara él en lugar de un sacerdote local, y también podía facilitar adopciones y divorcios de personas en posesión de un pasaporte de la Unión Europea. Aparte de eso, entraba en sus funciones, si así lo deseaba, investigar crímenes locales a instancias de alguna persona relevante. Dado que no estaba nada claro quién era una persona relevante, el sargento interpretaba el concepto según su propio criterio. Asimismo, tenía derecho a asistir a las reuniones del Consejo Estratégico de NatProMan en calidad de representante del Reino Unido, que por su parte había optado por renunciar a tal representación, así que se le había ordenado no hacerlo.
En el mapa, la isla de Mancreu era un doble arco, como una gaviota dibujada por un niño. La parte central, el cuerpo, medía unos cincuenta kilómetros de largo y las alas alrededor de ciento sesenta. Unas montañas surgían de las plácidas aguas del mar Arábigo en la parte cóncava del arco. Mancreu se encontraba en el borde del gran arrecife a medio camino entre la isla de Socotra y el archipiélago de Chagos. La población era un despreocupado batiburrillo étnico de árabes, asiáticos y africanos, al que había que añadir la inevitable porción de europeos. Franceses y británicos se habían alternado en el dominio de la isla durante siglos, con preponderancia más bien francesa hasta que a fines de la era victoriana la isla volvió a caer casi por accidente bajo la jurisdicción de la Union Flag por lo que, desde entonces, aunque se trataba de un lugar remoto y mencionado solo en las notas a pie de página, pertenecía al Reino Unido.
Al norte el mar era cálido y verde claro. Al sur era azul y el fondo se deslizaba hacia una oscuridad helada donde según la población nativa se encontraba el infierno. Era sabido que la costa sur estaba habitada por demonios: hombres con aletas de pez y mujeres salvajes, súbditos de Jack el Destructor, rey de las criaturas fantásticas de Mancreu. Bad Jack era impredecible. Si se agriaba la leche era porque Bad Jack había violado a la vaca. Si alguien se dejaba un frasco de miel en la puerta de su casa, Bad Jack se la llevaba a cambio de dinero, ron o incluso una escopeta. Salvaba a los viajeros perdidos, pero también les robaba y si se hundía un barco durante una tormenta, nadie dudaba de que Bad Jack lo había guiado hacia las rocas con su linterna desde el borde del acantilado por pura maldad. En otras palabras, era la versión tropical del bogeyman británico y como él, objeto de burla hasta la caída de la noche, momento en que la gente se volvía más circunspecta. Se le llamaba Bad Jack, Mauveais Jacques, Jack Ojo del Huracán y, curiosamente, Jack el de las Nueve Colas , en amargo recuerdo del sentido de la justicia de cierto gobernador de la época colonial.
El nombre de la isla, Mancreu, se debía a navegantes agradecidos de arribar a las playas arenosas del lado de sotavento. Los primeros marinos creyeron que la isla era una imagen del Grial tallada sobre la faz de la Tierra. Existían trozos de lona bordada, toscos algunas veces, pero otras asombrosamente intrincados y etéreos, que representaban a Mancreu con la forma de las palmas de las manos de la Virgen recogiendo la sangre de Cristo. En Beauville era del dominio público. En el resto del mundo no tanto, pero de vez en cuando aún aparecía una embarcación tripulada por marinos principiantes salidos de pueblos misioneros resecos y hambrientos del Norte de África con una bendición en francés en la proa:
Salve, María de las Alas de Gaviota. Salve, María. Que tu marca descienda sobre nosotros pecadores y tu voz sobre la mar profunda. Que la mar azul siga en calma. Dispersa las nubes, detén las tormentas. Líbranos del mal, la enfermedad y la aflicción. Salve, María. Óyenos, María. Guíanos a nuestra morada.
Enfrente del puerto aún sobrevivía la oficina del escribiente, ocupada ahora por un pintor de letreros sagrados con permiso papal, cuyo título colgaba de una pared. Se llamaba Raoul y era albino. Le aquejaban extrañas enfermedades, provocadas por su condición o quizá por el uso excesivo de tintas mágicas, pero se decía que era una persona magnética, como un vate o un profeta. También se decía que antes de oír la llamada y consagrar su vida a pintar la palabra de Dios en los barcos había sido mercenario, líder de hombres o quizá incluso pirata. El sargento nunca se había aventurado en su guarida. La experiencia le enseñaba a no inmiscuirse en asuntos religiosos locales. El mundo era distinto para los creyentes y para los no creyentes, y no había que darle más vueltas.
La hija del escribiente era famosa por su belleza y porque estaba prohibido tocarla. Nadie sabía de lo que podía ser capaz White Raoul si le rompían el corazón, o peor aún, si le hacían algún daño. Sin duda, quitaría el cartel de su negocio y lo cerraría, pero ¿qué más? ¿Usaría el mismo poder con el que escribía bendiciones para escribir maldiciones? ¿Convocaría a aquellos ejércitos que habían servido a sus órdenes para que vengaran las lágrimas de su hija? ¿Acaso la autorización papal, concedida en nombre de la misericordia, daba igual prominencia ante Dios a la ira de un padre? Dado que nadie sabía el alcance de la furia de Raoul, la vida sin besos ni pretendientes de la hermosa Sandrine era muy solitaria. El sargento no la había visto nunca. A veces se preguntaba si sería un mito, una especie de broma que le gastaban por ser extranjero y por ostentar un cargo. Seguramente había pasado junto a ella docenas de veces sin saber quién era y su belleza estaba más en su fama que en su rostro.
—Té —dijo tajante el niño.
Caminaron juntos en silencio hasta el viejo y abollado Land Rover con olor a carburante que hacía las veces de vehículo militar oficial del sargento. Abrió su puerta y le lanzó las llaves al niño por encima del techo. Si en su día el coche había tenido cierre centralizado, ya no funcionaba. Este las cazó al vuelo, subió al coche, se acomodó en el asiento del pasajero y se las devolvió sin mirar. El sargento sintió cómo el manojo aterrizaba en la palma de su mano e introdujo la llave correcta en el contacto mientras pisaba el pedal de freno. Cuando el vehículo se puso en marcha con los habituales carraspeos desganados del motor y los temblores de la cabina, ambos exhalaron al mismo tiempo un suspiro de desaprobación.
El niño era una de las pocas amistades que había hecho en Mancreu. Cuando llegó no esperaba conocer a nadie, pero el cargo había durado mucho más de lo que calculaba al principio y no hay nada más antinatural que un soldado de infantería solitario. La infantería era el ejército por antonomasia, una imparable inundación de soldados traída por la marea. Era tu familia, tus amigos, una forma de vida en la que uno casi nunca estaba solo. La regla se aplicaba un poco menos a los suboficiales, responsables de asegurar el éxito de la misión, conducir a los hombres en la dirección correcta a base de dureza y mano izquierda y devolverlos a casa de una pieza en la medida de lo posible. Hasta cierto punto, el rango te convertía en un extraño, pero también te asignaba nuevos papeles: tío, enfermera, veterano, hermano mayor, cura, mejor amigo y director de escuela. Eso era un sargento. Nunca faltaba alguien con quien hablar.
En Mancreu le faltaba un pelotón del que ocuparse. Brighton House era enorme y vacía. En el ala este había dos tenebrosos salones de baile con los muebles cubiertos por sábanas. Al tercer día desenvolvió una butaca de cuero y durante las primeras semanas descubrió que le gustaba el silencio. De hecho, era capaz de pasarse siglos sentado en ella. Le costó trabajo habituarse a escuchar sonidos sin seguirles el rastro, sin ubicarlos y averiguar si eran amigos o enemigos, pero poco a poco abandonó la costumbre y se quedó con el murmullo de las hojas y las olas, el cencerro de una vaca en la lejanía y el rumor de una barca de pesca en el agua rizada al fondo del acantilado. Recorría los interminables pasillos del piso superior de la mansión preguntándose qué habrían presenciado aquellas habitaciones. Había un pájaro local que emitía una especie de irritante estornudo y cuando lo oía se divertía diciéndole «Jesús». A veces se daba las gracias a sí mismo en nombre del ave. Al cabo del tiempo aprendió a prescindir casi por completo del reloj, el pasado y la conciencia, y a fundirse con el paisaje y vivir exclusivamente en los sentidos. Era una sensación maravillosa.
En cambio, otros días, no tener con quien hablar lo volvía loco. El eco de sus pasos le rebotaba en el interior de la cabeza como si él mismo fuera Brighton House, desierto y seco y sombrío, esperando una renovación que nunca llegaría. De vez en cuando, se tomaba una copa con su homólogo francés. Dirac era el representante de la falta de voluntad gala de hacer algo por Mancreu. Era buena compañía, aunque a menudo estaba ocupado porque tenía varias amantes en Beauville y andaba siempre a la caza de alguna más. El sargento se figuraba que aquel comportamiento era tan inherente a la actitud poscolonial francesa como para él hacer la ronda y tomar el té. En cualquier caso, los días de tedio necesitaba compañía, así que siendo las cosas como eran y siendo él quien era, recaló inevitablemente en el Club de Boxeo de Mancreu. El cuadrilátero era un buen lugar para que se conocieran los extraños y no cabía la vergüenza. No hacía falta ser cortés, divertido o diplomático. Ni siquiera ser buen boxeador, aunque él lo era. Para ser aceptado solo se necesitaba tener un poco de agallas, pues de lo contrario el club no podía ser un buen club. Cada cual tenía su personalidad, por supuesto, pero el boxeo era lo primero, las personalidades eran para después del ring. Normalmente, esa clase de tensiones se solucionaban por sí solas y más aún si uno no tenía gran cosa que demostrar.
Dado su cargo oficial y su avanzada edad a ojos de los campeones locales, fue inevitable que nada más llegar al fresco semisótano donde se hallaba la sede del Club de Boxeo de Beauville se le concediera automáticamente el título de árbitro. Él quería hacer de sparring aquí y allá e incluso organizar un par de peleas amistosas para mantenerse en forma, pero prácticamente nadie quería subirse con él al ring. Los boxeadores jóvenes no ganaban nada con ello; si resultaba un púgil mediocre, igual acababan enviando a la lona al cónsul provisional, un vejestorio con la guardia baja y las costillas flojas. El asunto no acarrearía mayores consecuencias, naturalmente, pero ellos no lo sabían y en cualquier caso era una victoria anodina. Por otro lado, tampoco era imposible, no lo era en absoluto dada su forma física y la fuerza que tenía en las piernas, que los tumbara un tipo que en los estándares callejeros de Mancreu pertenecía ya a la tercera edad. Ninguna de las dos posibilidades resultaba atractiva a los musculosos pescadores y granjeros que frecuentaban el lugar.
Así que solo quedaban Shola, el dueño del café, y Pechorin, uno de los hombres de NatProMan.
Shola era alto y fibroso, y un fantasmón irritante. Decía que había amado a todas las mujeres entre Bangkok y Teherán y que todas lo echaban de menos terriblemente… Se vestía como un pirata o como un traficante de drogas de película americana antigua. Se acicalaba mucho el pelo, pero lanzaba unos directos rapidísimos cuando menos se esperaban. En el ring era un espléndido oponente, con sentido del humor y siempre dispuesto a dar un paso atrás cuando el combate dejaba de ser divertido. Tenía un torso envidiablemente hermoso, torneado y con los músculos marcados, y boxeaba sin camiseta como la mayoría de los miembros del club. Hablaba francés con un vago acento norteafricano, aunque había nacido en Mancreu en el seno de una familia que había llegado a la isla a principios del siglo xx y no se había movido de allí desde entonces.
Sus maneras invitaban a las confidencias y la amistad. «¿Cuándo te irás?», le preguntó el sargento un día mientras se relajaban en la bañera de hidromasajes del club después de treinta minutos de jabs y esquiva. Según la lógica inversa de Mancreu, esa era la primera pregunta que se hacían los amigos que se acababan de conocer, y al igual que el «¿de qué equipo eres?» de un colegial, disimulaba la misma cauta oferta de alianza.
Shola giró la cabeza alrededor de sus interminables hombros y suspiró.
—Ni idea. Ya sabes, cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento justo. Ya no tengo dónde ir. No hay otra isla como esta en los anchos y azules mares del planeta. En el Caribe solo hay hoteles. Las Maldivas están cada día peor y la mitad de la población quiere obligar a las mujeres a llevar velo. Han prohibido la música para que la gente no baile. A lo mejor me voy a El Hierro. En el Atlántico. Muy lejos. Creo que cuando llegue el momento le echaré un ojo a El Hierro. Podría pasar que esa isla y yo nos enamoráramos un poquito. Siempre hay sitio para el bar apropiado en la isla apropiada. Tienen un carnaval. ¡Y lagartos, tío! ¡Unos lagartos así de grandes! —señaló el tamaño con las manos y sonrió.
—Pero ¿cuándo?
Shola se encogió de hombros. —Hoy no. Aquí hoy todavía queda gente. Y mañana tampoco. Tengo mesas reservadas para el almuerzo. Si me pongo, a lo mejor la semana que viene—. Era evidente que no se iba a poner.
—Que no se te eche el tiempo encima. —Un británico en el extranjero es siempre la voz de la prudencia. Normalmente, las personas de otras culturas son indisciplinadas, sacan el cuerpo por las ventanillas de los coches en marcha y cocinan con mucho ajo. El sargento había procurado despojarse de esa percepción, pero a veces reaparecía y le avergonzaba. Se estremeció.
—Lester, eres una vieja, ¿lo sabías? Eso sí, boxeas como un rinoceronte. ¿Os lo enseñan en la escuela de sargentos? Creo que me roto la mano contra tu cabezota —soltó una risotada que significaba claro que sí, claro que seré tu amigo.
El otro tipo, Pechorin, un ucraniano achaparrado y taciturno, era completamente distinto. Parecía que cualquier lugar le ofendía nada más llegar. Más que boxear, lo suyo era pegar. Tras unos cuantos intercambios de golpes tentativos, perdía los nervios y sacaba su combinación clásica: doble jab, cruzado, gancho, gancho, gancho, hasta que los ganchos se convertían en directos. No comprendía por qué sus adversarios esquivaban siempre su último golpe y le rompían la guardia. El sargento casi nunca boxeaba con él, pero si no le quedaba más remedio, adoptaba una postura de espejo, se zafaba de sus golpes y no le provocaba hasta que el árbitro lo declaraba vencedor por puntos. Preguntarle por su fecha de partida no tenía sentido, ya que estaba destinado en Mancreu. Se iría cuando se lo ordenaran, así que le daba igual tanto lo uno como lo otro. Además, a Pechorin no le gustaba meterse en la bañera de hidromasajes con hombres.
El sargento vio al niño por primera vez en el café de Shola. Era la segunda semana después de su toma de posesión del cargo de cónsul provisional y la segunda visita al local después de conocer a su dueño en el ring. Aquel día, su llegada se debió a una especie de accidente intencionado. Llevaba un rato merodeando por las callejuelas aledañas, no sabía bien si de paseo o en misión de reconocimiento, y dudando si entrar o no. Estaba a unos pasos de la puerta, cuando de repente Mancreu sufrió una de sus bruscas alteraciones estacionales y empezó a llover: las gotas eran del tamaño de pelotas de golf, escasas al principio, pero cada vez más pesadas y copiosas. El sargento miró al cielo, vio que no iba a escampar y se apresuró al interior.
Una explosión de carcajadas lo recibió y acompañó hasta su mesa, un forastero empapado es siempre algo cómico. Shola no estaba ese día, así que Pero, el camarero, que lo tenía por amigo del dueño, pidió en voz alta que enchufaran el mejor hervidor. El resultado fue una tetera de aromático té Caravana Rusa, amargo y asombrosamente rico. De hecho, le pareció el mejor que había probado, aunque se preguntó si la sensación no tendría más que ver con sus recuerdos y sus últimos años de vida que con el té en cuestión.
Se arrellanó en el asiento, suspiró profundamente y sintió cómo una parte de él se relajaba como cuando la goma de un avión de juguete, retorcida una y otra vez y doblada sobre sí misma, se libera y transmite la energía de esa segunda capa de nudos a la hélice con una sacudida. Se estiró contra el respaldo de la silla y al bajar la vista reparó vagamente en que en la mesa de la esquina un niño tomaba el té y leía un cómic. A su lado descansaba un teléfono móvil de plástico gris grande y tosco. Era tan antiguo que hasta tenía antena.
El sargento vació la primera tetera rápidamente y pidió otra y una rebanada de pan con mantequilla. Resultó que también era excelente. La mantequilla era una espuma con aroma a vainilla que se extendía sobre el pan y juntos se elevaban al nivel de calidad del té.
Cuando terminó la rebanada, la lluvia había empeorado y azotaba el techo de uralita; un típico chaparrón tropical, una lluvia a mares con la fuerza de un puñetazo. Sonaba muy fuerte, pero no era desagradable porque Shola había acolchado el interior del local con bolsas de lana de oveja. El sonido no se acallaba por completo, más bien se amortiguaba, pero gracias a la lana, estar sentado en el café durante una tormenta era como escuchar a un pelotón de caballería en una carretera en lugar de encontrarse dentro de un tambor de metal gigante. Los clientes entraban maldiciendo entre risas, con rostros chorreantes y zapatos empapados.
El sargento esbozaba una sonrisa a modo de saludo cuando hacía contacto visual con alguien, bebía su té y escuchaba. Como el niño, él también tenía un teléfono móvil, un cacharro sencillo con botones grandes y una enorme batería que duraba un siglo. Estaba al lado de la taza. En determinado momento, no sabía muy bien cuándo porque había sido un acto automático, insertó la batería y conectó el aparato. Nunca se desplazaba con un teléfono conectado excepto en caso de emergencia. Era una precaución residual completamente inservible en Mancreu, donde para encontrarlo solo había que pasarse por su casa, pero revelar su posición iba en contra de su misma naturaleza. Únicamente conectaba el teléfono en los sitios a los que iba con frecuencia, el resto del tiempo lo tenía desconectado, de manera que cualquier enemigo que lo buscara cuando estaba en movimiento tuviera que reconocerlo físicamente y arriesgarse a su vez a ser reconocido.
Bebió un sorbo de té y recorrió con la mano izquierda los contornos de una profunda muesca en el tablero de la mesa. La habían hecho con el punto de mira de una pistola. Una idiotez, una forma desaconsejable de usar un arma y una pésima costumbre en un soldado, aunque, por supuesto, en aquella mesa se habrían sentado muchas personas armadas que probablemente no lo eran y muchos de ellos, hubieran estado en el ejército o no, habrían sido indudablemente idiotas. Evidentemente, Mancreu también disponía de su buena ración de imbéciles.
La lluvia cesó, y unos minutos más tarde el sargento terminaba su taza de té y su momento de introspección al mismo tiempo que el niño llegaba a la aparente conclusión de que ya había leído y releído su cómic tanto como deseaba. El sargento cogió su móvil para quitarle la batería y percibió que de pronto la atmósfera del local cambiaba drásticamente y la atención de la clientela recaía en él con la intensidad de un foco en medio de la noche.
Mantuvo las manos sobre la mesa y relajó los hombros. No quería que nadie cometiera el más mínimo error acerca de lo relajado y calmado que estaba, y de las poquísimas intenciones que tenía de sacar su arma. Se preguntaba quién habría entrado, y cómo lo había hecho sin hacer ruido, sin que le iluminara la luz de la puerta. Quizá hubiera venido desde las habitaciones privadas que había detrás de la barra.