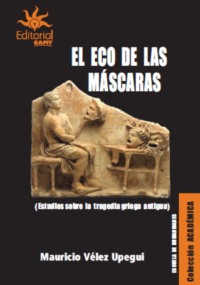Czytaj książkę: «El eco de las máscaras», strona 5
Conclusiones
Es momento de detenernos para ofrecer unas cuantas conclusiones. En cuanto género literario y, sobre todo, como creación cultural griega (ateniense, para ser más precisos), la tragedia se sitúa en una línea divisoria que separa dos épocas: el pasado y el presente. Los juicios de Aristóteles y Kadaré, citados al comienzo de este capítulo, han resultado innegables y ajustados a la evidencia documental. En su formulación sintética, los dos señalamientos difícilmente admiten discusión, al menos en lo que atañe a un elemento concreto: del pasado la tragedia toma el amplio campo del relato mítico y lo transforma en fuente estética de composición dramática. Sin embargo, si se examinan con más detenimiento, los juicios dejan al descubierto, no digamos una falta, sino una implicación que solo puede ser restituida por contexto: la tragedia también recoge, de un presente que se explaya a lo largo de casi un siglo, aquello que compete políticamente a la ciudad, y lo hace aparecer, esta vez entreverado, deformado o interrogado, pero nunca expuesto de un modo objetivo, como parte esencial del tejido discursivo de las obras.
En este orden de ideas, la tragedia resulta ser una producción artística que, luego de sumergirse en las aguas del pasado mítico, emerge revitalizada, por así decir, para humedecer sutilmente de conciencia ciudadana, de espíritu cívico, de inteligencia política la actualidad de cuantos componen la mancomunidad de ciudadanos. Si el lazo con el presente no es directo, como sí lo es el que la sujeta a los tiempos idos, es porque en los autores trágicos ya existe conocimiento del objeto en torno al cual trabajan los historiadores. Debido a que su labor no consiste en la descripción detallada de los hechos del día o del relato pormenorizado de las causas y los efectos de algún evento decisivo para el destino de la ciudad, los autores se vuelcan a componer sus piezas dramáticas, espoleados quizás por el presentimiento de que una obra poética cala más entre aquellos a quienes va dirigida mientras menos ilusión de realidad comporte. La trasgresión de este principio estético, tal vez inconsciente en el caso de Frínico y sin duda voluntario en el de Eurípides, ¿explicaría por ventura el veto impuesto por los jueces al autor de La toma de Mileto y el escaso éxito literario obtenido en vida por el tragediógrafo de Salamina, quien solo en cuatro ocasiones –si nos atenemos a la tradición– se alzó con la victoria en el certamen dionisíaco? Cualquiera sea la respuesta que demos, no dejaría de ser hipotética. Una cosa es más segura: en el seno de la tragedia, el pasado mítico remoza su potencia de sentido al contacto con el presente de la ciudad, en forma similar al modo como la ciudad, una vez se autocontempla en la inmediatez de la representación trágica, renueva su ligazón problemática con dicho pasado.
Gracias al jovial y solemne quehacer de los poetas dramáticos, la tragedia hace suyo lo que, en rigor, es un bien simbólico de todos y de nadie: el pasado mítico. Este hacer suyo algo que originariamente no le pertenece puesto que es patrimonio de una comunidad de ciudadanos en un tiempo y un espacio determinados, puede ser entendido como una forma de apropiación o, en los términos atrás empleados, como una forma de reaprehensión. Dicha reaprehensión constituye un complejo proceso creador que incluye tres instancias básicas: en virtud de la primera, de índole selectiva, los poetas abstraen el mito del continuum oral donde en principio tiene su asiento (o donde inicialmente cumple una función explicativa sobre los seres, objetos y fenómenos que componen el cosmos) y lo introducen en la esfera de la actividad artística que tiene por finalidad la mímesis de “acciones nobles y de gente noble”; en virtud de la segunda, de carácter propiamente estético, los poetas se empeñan en reorganizar o reestructurar el mito, en la esperanza de que las acciones que lo constituyen lleguen a ser lo que no son en el relato épico o en la expresión lírica: imagen verosímil, que no verdadera, de un espíritu redivivo por el empuje de la imitación; y, en virtud de la tercera, de naturaleza técnica, los poetas codifican el material mítico seleccionado y reorganizado según reglas definidas y altamente especializadas que atañen por igual a la dicción, el canto y la danza, en un esfuerzo por dotar de unidad aquello que podría existir de modo separado. Selección, reestructuración y codificación míticas fungen de medios para alcanzar una doble finalidad artística: interna y externa. Interna, puesto que dichas operaciones se llevan a cabo con la mirada puesta en la composición de los hechos que sirven para ensamblar la trama; y externa, porque la trama, una vez compuesta, ha de ser a la vez fuente de placer estético y utilidad social.11 Al apuntalarse en las tres instancias, la reaprehensión del mito se convierte en el fundamento artístico del drama y, en particular, de la tragedia. O, en otras palabras, el ser de la actividad dramática trágica se define por el entrecruzamiento entre el empuje de la imitación y la labor de reaprehensión, “operando conjuntamente en el campo de la praxis humana por medio de actuantes” cuya interpretación dramática admite ser juzgada en términos de virtud o vicio (Ricoeur, 1992, p. 220).
En últimas, lo que en el mito ha sido (de un modo que escapa a la vivencia en acto y según unas determinaciones que encajan mejor en las denominadas sociedades ágrafas) en la tragedia vuelve a ser, en conciliación con los hábitos agonales de la idiosincrasia ática. Solo que aquí, en la ciudad que patrocina la fiesta cívico-religiosa en honor de Dioniso,12 este volver a la existencia no enseña los rasgos de una identidad inmutable y permanente. Como sustento artístico del drama trágico, el mito retorna exhibiendo una apariencia alterada. Dicha alteración responde a dos razones. Una, de época, dada la necesidad de actualizar el contenido del mito; y otra, de género, dadas las exigencias propias del formato teatral. Las dos razones se asocian para ofrecer al mito una posibilidad de persistencia en la conciencia de los ciudadanos. Actualizar el mito significa reconocer que su inagotable clamor, proferido mediante una palabra que insinúa mucho más de lo que comunica, cuenta con la capacidad de esclarecer las situaciones humanas más inmediatas y aún las circunstancias sociales más conflictivas. Dramatizar el mito, por su parte, implica revestirlo de un dispositivo de funcionamiento artificial en virtud del cual lo que es expresión y referencia relatadas se transforma en lenguaje personificado, en tejido discursivo dialogado o cantado, que simula transparentar lo que acontece en la vida regular de una comunidad determinada. Por eso, con ocasión del teatro, esa institución social inventada por los griegos y convertida en un acontecimiento panhelénico, el mito se actualiza bajo la forma artística del drama, del mismo modo como la dramatización de las acciones humanas encuentra todavía sentido, y sentido vinculante, en la luminiscencia del relato mítico.
Referencias
Alexander, C. (2015). La guerra que mató a Aquiles. La verdadera historia de la “Ilíada”. Barcelona: Acantilado.
Alsina, J. (2015). Tragedia. En J. A. López Férez (Ed.), Historia de la literatura griega. Madrid: Cátedra.
Arendt, H. (2006). La condición humana. Barcelona: Paidós.
Aristóteles. (1988). Política. Introducción, traducción y notas de Manuela García Valdés. Madrid: Gredos.
Aristóteles. (1999). Poética. Versión trilingüe por Valentín García Yebra. Madrid: Gredos.
Aristóteles. (2000). Poética. Introducción y traducción de Juan David García Bacca. México: Bibliotheca scriptorum graecorum et romanurun mexicana.
Aristóteles. (2003). Metafísica. Introducción, traducción y notas de Tomás Calvo Martínez. Madrid: Gredos.
Aristóteles, Horacio, Boileau. (1982). Poéticas. Edición preparada por Aníbal González Pérez. Madrid: Editora Nacional.
Barthes, R. (1986). Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Barcelona: Paidós.
Brioso Sánchez, M. (2006). Sobre la maquinaria teatral en la Atenas clásica: el ‘ekkuklema’. Habis, (37), 67-86.
Bruit Zaidman, L. y Schmitt Pantel, P. (2002). La religión griega en la polis de la época clásica. Madrid: Akal.
Burkert, W. (2011). El origen salvaje. Ritos de sacrificio y mito entre los griegos. Barcelona: Acantilado.
Castoriadis, C. (2005). Escritos políticos. Antología. Madrid: Los Libros de la Catarata.
Castoriadis, C. (2006). Lo que hace a Grecia. 1. De Homero a Heráclito. Seminarios 1982-1983. La creación humana II. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
De Romilly, J. (1997). ¿Por qué Grecia? Madrid: Debate.
De Romilly, J. (2011). La tragedia griega. Madrid: Gredos.
Detienne, M. (2004). Los maestros de la verdad en la Grecia arcaica. México: Sextopiso.
Düring, I. (2010). Aristóteles. México: Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM.
Echavarría Yepes, S. (2012). Del mito al mythos. Un ensayo de hermenéutica homérica. En M. Vélez Upegui y J. M. Cuartas Restrepo (Eds.), El caduceo de Hermes. Estudios de hermenéutica teórica y aplicada. Bogotá: San Pablo.
Eco, U. (1992). De Aristóteles a Poe. En B. Cassin (Ed.), Nuestros griegos y sus modernos. Estrategias contemporáneas de apropiación de la Antigüedad. Buenos Aires: Manantial.
Esquilo. (2000). Tragedias. Introducción general de Francisco Rodríguez Adrados y Traducción y notas de Bernardo Perea Morales. Madrid: Gredos.
Eurípides. (2000). Tragedias. I. Alcestis-Medea-Los Heráclidas-Hipólito-Andrómaca-Hécuba. Introducción general de Carlos García Gual. Introducciones, traducción y notas de Alberto Medina González y Juan Antonio López Pérez. Madrid: Gredos.
Eurípides. (2000). Tragedias III. Fenicias-Orestes-Ifigenia en Áulide-Bacantes. Introducciones, traducción y notas de Carlos García Gual. Madrid: Gredos.
Fernández-Galiano, M. (1985). Introducción. En: Sófocles, Tragedias. Barcelona: Planeta.
Ferraté, J. (2000). Líricos griegos arcaicos. Barcelona: Acantilado.
Fubini, E. (2007). La estética musical desde la Antigüedad hasta el siglo XX. Madrid: Alianza Música.
Fuentes Vélez, L. (2017). Las metáforas del rapsoda. En P. Cardona Zuluaga y J. M. Cuartas Restrepo (Eds.), Pluralidad y escritura. Medellín: Editorial EAFIT.
Gadamer, H.-G. (1997). Mito y razón. Barcelona: Paidós.
García Gual, C. (2006). Historia, novela y tragedia. Madrid: Alianza.
Gigon, O. (1962). Problemas fundamentales de la filosofía antigua. Buenos Aires: Fabril.
Gigon, O. (2012). Los orígenes de la filosofía griega. Madrid: Gredos.
Guthrie, K. C. W. (1995). Los filósofos griegos. México: Fondo de Cultura Económica.
Guzmán Guerra, A. (2005). Introducción al teatro griego. Madrid: Alianza.
Heródoto (2008). Historia. Introducción de Francisco R. Adrados y Traducción y notas de Carlos Schrader. Madrid: Gredos.
Hesíodo. (2000). Obras y fragmentos. Teogonía-Trabajos y días-Escudo-Fragmentos-Certamen. Introducción general de Aurelio Pérez Jiménez. Traducción y notas de Aurelio Pérez Jiménez y Alfonso Martínez Díez. Madrid: Gredos.
Homero. (2000). Odisea. Introducción de Carlos García Gual y Traducción de José Manuel Pabón. Madrid: Gredos.
Homero. (2007). Ilíada. Traducción, prólogo y notas de Emilio Crespo Güemes. Madrid: Gredos.
Jaeger, W. (1997). La teología de los primeros filósofos griegos. Colombia: Fondo de Cultura Económica.
Kadaré, I. (2009). Esquilo. El gran perdedor. Madrid: Siruela.
Kirk, G. S. y Raven, J. E. (1979). Los filósofos presocráticos. Madrid: Gredos.
Lesky, A. (2001). La tragedia griega. Barcelona: Acantilado.
Lesky, A. (2009). Historia de la literatura griega, I. De los comienzos a la polis griega. Madrid: Gredos.
Lesky, A. (2015). Historia de la literatura griega I. De los comienzos a la polis griega. Madrid: Gredos.
Liddell, H. G. y Scott, R. (1953) Greek-English Lexicon. Gran Bretaña: University Press, Oxford.
Lledó, E. (2011). El origen del diálogo y la ética. Una introducción al pensamiento de Platón y Aristóteles. Madrid: Gredos.
Markessinis, A. (1995). Historia de la danza desde sus orígenes. Madrid: Esteban Sanz Martiens.
Nietzsche, F. (2004). El pensamiento trágico de los griegos. Escritos póstumos 1870-1871. Edición de Vicente Serrano. Madrid: Biblioteca Nueva.
Ong, W. J. (1987). Oralidad y escritura. Tecnologías de la palabra. Colombia: Fondo de Cultura Económica.
Platón. (1988). Parménides-Teeteto-Sofista-Político. Traducciones, introducciones y notas de María Isabel Santa Cruz, Álvaro Vallejo Campos y Néstor Luis Cordero. Madrid: Gredos.
Platón. (1996). República. Introducción, traducción y notas por Conrado Eggers Lan. Madrid: Gredos.
Platón. (1999). Leyes. Introducción, traducción y notas de Francisco Lisi. Madrid: Gredos.
Redfield, J. M. (2012). La Ilíada, naturaleza y cultura. Madrid: Gredos.
Reyes, A. (2000). Junta de sombras. Estudios helénicos. México: Fondo de Cultura Económica.
Ricoeur, P. (1992). Una reaprehensión de la Poética de Aristóteles. En B. Cassin (Ed.), Nuestros griegos y sus modernos. Estrategias contemporáneas de apropiación de la Antigüedad. Buenos Aires: Manantial.
Rodríguez Adrados, F. (1981). El mundo de la lírica griega antigua. Madrid: Alianza.
Rodríguez Adrados, F. (1983). Fiesta, comedia y tragedia. Madrid: Alianza.
Sánchez Giraldo, S. (1980-1981). “Acerca de la tragedia”. En: Revista Universidad Nacional de Colombia-Sede Medellín, (9-10), pp. 58-69.
Scodel, R. (2014). La tragedia griega: una introducción. México: Fondo de Cultura Económica.
Sebastián Yarza, F. I. (1999). Diccionario Griego-Español. Barcelona: Ramón Sopena.
Sófocles (2001). Tragedias. Introducciones de Jorge Bergua Cavero y Traducción y notas de Assela Alamillo. Madrid: Gredos.
Soto Posada, G. (2010). En el principio era la physis: el logos filosófico de griegos y romanos. Medellín: Universidad Pontificia Bolivariana.
Trías, E. (2007). El canto de las sirenas. Barcelona: Galaxia Gutenberg, Círculo de Lectores.
Tucídides. (1999). Historia de la guerra del Peloponeso. Traducción y notas de Juan J. Torres Esbarranch. Madrid: Planeta DeAgostini.
Vegetti, M. (1995). “El hombre y los dioses”. En: J. P. Vernant (Ed.), El hombre griego. Madrid: Alianza.
Vernant, J. P. (1991). Mito y religión en la Grecia antigua. Barcelona: Ariel.
Vernant, J. P. (1992). Los orígenes del pensamiento griego. Barcelona: Paidós.
Vernant, J. P. y Vidal-Naquet, P. (1987). Mito y tragedia en la Grecia antigua I. Barcelona: Paidós.
Vernant, J. P. y Vidal-Naquet, P. (2002). Mito y tragedia en la Grecia Antigua. Vols. I y II. Barcelona: Paidós.
Vidal-Naquet, P. (1983). Formas de pensamiento y formas de sociedad en el mundo griego. El cazador negro. Barcelona: Península.
Vidal-Naquet, P. (2001). El espejo roto. Tragedia y política en Atenas en la Gracia antigua. Madrid: Abada.
Webster, T. B. L. (1964). From Mycenae to Homer: a study in early Greek literature and art. Nueva York: Methuen Young Books.
Zimmermann, B. (2012). Europa y la tragedia griega. De la representación ritual al teatro actual. Madrid: Siglo XXI.
El drama ático clásico: un marco de referencia *
Introducción
¿El territorio? Grecia o, mejor, la antigua Grecia, una superficie de aproximadamente 65.000 km2 y que “ocupa la casi totalidad de la más oriental de las tres penínsulas mediterráneas de Europa” (Walker, 1999, p. 18). Topográficamente, es un “país” de profundos contrastes: parajes volcánicos, de aspecto árido y seco, son cortados por altas, tupidas y escarpadas montañas en las que crecen abetos, robles, hayas, castaños y otras especies de árboles. De ellas descienden ríos que cruzan amplias llanuras y van a desembocar al mar Egeo, dilatado en largas y quebradas costas, ensenadas y golfos y “plagado de islas” que permiten la navegación entre Europa y Asia (Albaladejo Vivero, 2012, p. 57). Existe acuerdo en señalar que la geografía de este antiguo territorio admite ser agrupada en tres grandes zonas: a) continental (subdividida en una parte septentrional que abarca las comarcas de Macedonia, Iliria, Epiro y Tesalia; una parte central, que incluye los contornos de Acarnania, Etolia, Beocia, Ática y el istmo de Corintio; y una parte meridional que comprende la Argólida, Laconia, Mesenia, la Élide y Acaya); b) insular (“las islas egeas y jónicas”, llamadas Cíclades y Espórades, al tiempo avecindadas y separadas entre sí y situadas en dirección a los cuatro puntos cardinales); y c) colonial (“las costas occidentales del Asia menor” y Sicilia y el sur de Italia –“la llamada Magna Grecia”) (Dekonski y Berguer, 1966, p. 27; Ballesteros y Alborg, 1973, pp. 134-ss; Camp y Fisher, 2004, p. 7). Con ser que es fácil la comunicación entre algunas zonas “[…] por regla general tienen tan diferentes cualidades en cuanto a clima, tierra, suelos de pastizales y de bosques, depósitos minerales y accesibilidad, que forman unidades naturales que solo podrían ser englobadas […] con una gran destreza política” (Vermeule, 1996, p. 15). Aunque ninguna fuente del pasado, ningún canto épico conservado o ninguna noticia indirecta nos hacen saber que los griegos tengan conciencia de la enorme extensión de su patria, hemos de suponer que todos, a su manera, están al tanto de que pisan un terruño común. Tan griego es un habitante apostado al pie de los montes Pindos, en la frontera albanesa, un nativo de alguna de las islas del Dodecaneso, en el Egeo sudoriental, como un colono de las poblaciones que se asoman al litoral oeste de la península de Anatolia –Lemnos, Samos o Quíos– (Pérez Almoguera, 1988, p. 4). Pese a las diferencias que existen entre ellos, tres rasgos fundamentales los unen, a juzgar por una célebre declaración de Heródoto: una misma sangre, unos mismos dioses y unas mismas costumbres (Historia, 8, 144, 2). Tales rasgos –más la lengua, de la que también habla el historiador– integran “lo helénico” (tò hellenikòn), esto es, lo relativo a la Hélade, pues Hélade, y no Grecia (término empleado por los romanos), es el nombre genérico con el cual los primeros griegos tienden a denominarse a sí mismos (Gómez Espelosín, 2003, p. 18). Más que formar una nación en el sentido moderno de la expresión, con fronteras bien definidas, instituciones de gobierno propias y un ordenamiento jurídico y político soberano, dichos pobladores constituyen una vasta comunidad cultural que se enorgullece de su pasado y procura mantenerlo en la memoria bajo la forma de cientos de relatos orales donde se dan cita, al mismo tiempo, gestas de héroes y actuaciones divinas, amén de otras fuerzas cósmicas y entidades sobrenaturales.
¿La región? El Ática, una península situada al este del istmo de Corinto y al noroeste del Peloponeso. El área, de forma triangular, abarca cerca de 2.650 km2 (o quizás un poco más, si incluimos las islas de Egina y Salamina). A pesar de que el suelo en general es pedregoso, la península está enmarcada por terrenos montuosos (entre ellos, el Pentélico y el Himeto, al noreste y sur, respectivamente, y convertidos en fuentes naturales de provisión de una variedad de mármol, de blancura homogénea y matices abrillantados, empleada tanto en la construcción de muchos edificios públicos como en la elaboración de esculturas zoomórficas y antropomórficas), colinas (como la Acrópolis, el Areópago y la Pnyx, las tres vinculadas con la vida religiosa y política de Atenas) y suavizada por algunas llanuras. Además de facilitar el contacto entre las distintas poblaciones, estas llanuras –la de Eleusis, al oeste; el Peldión, en las cercanías de Atenas, y la de Mesogea, al este (Walker, 1999, p. 115)– permiten el cultivo de la vid, el trigo y el olivo, base de la alimentación de sus habitantes, así como el pastoreo de ganado (caprino y ovino, especialmente). La región cuenta con distintas salidas al mar que promueven la extracción de productos comestibles, la navegación costera y el intercambio comercial. Pese a las irregularidades del medio geográfico, y a la fragmentación de sus poblados, el Ática pronto se yergue, según el mito, como una región socialmente unificada. En efecto, el relato atribuye al héroe Teseo, hijo del rey Egeo y Etra, y vencedor del Minotauro, la reunión de las aldeas dispersas en una sola unidad político-administrativa. A partir de esta unificación, denominada sinecismo, todos los “habitantes del Ática pasan a ser considerados atenienses” (Albaladejo Vivero, 2012, p. 58). Aun cuando no existe evidencia documental, y los restos arqueológicos apenas si dejan traslucir la presencia de asentamientos prehistóricos fortificados, signo quizás de que los tiempos “se habían hecho más intranquilos” (Bengtson, 2019, p. 36), el historiador Tucídides no parece dudar de la verdad de este hecho y da por sentada la trascendencia del acontecimiento para explicar el ulterior brillo de Atenas:
[…] cuando subió al trono Teseo y unió el poder a la inteligencia, entre otras medidas que tomó para organizar el país, suprimió los consejos y magistraturas de las otras ciudades y unificó a todo el mundo en la ciudad actual […]. Y, aunque siguieron ocupando separadamente sus tierras igual que antes, les obligó a limitarse a esta única ciudad, que, cuando fue dejada por Teseo a sus sucesores, se había convertido en una gran ciudad gracias a que todos ya le aportaban sus tributos. (Historia de la guerra del Peloponeso, II, 15, 2-3)
La acción de Teseo, adelantada no sin tener que sortear la resistencia de muchas familias nobles e independientes, según noticias ofrecidas por la tradición, termina con la creación de un “Consejo Central”, integrado en principio por los jefes de las cuatro tribus gentilicias –Geleóntes, Hópletes, Argadeis y Aigikoreis– (De Coulanges, 2006, p. 303; Gil Fernández, 2009, p. 36) y convertido después en órgano de gobierno y administración pública.
¿La ciudad? Una de las muchas –¿cerca de un millar o más?– que conforman la Hélade. Aunque, contemplada en retrospectiva, buena parte de la historia del Ática tiende a confundirse con los inicios de Atenas, es preciso recalcar que, en los primeros tiempos, la ciudad no sobresale entre el resto de las póleis griegas. Cierto que aparece mencionada en la Ilíada, en el célebre Catálogo de las naves (II, 546-554); pero no es menos cierto que su papel, en la campaña aquea contra los contingentes troyanos, es más bien secundario (Asimov, 1990, p. 73). Si al comienzo recibe el nombre de Cecropia, en honor del primer rey Cécrope, descrito por el mito como una figura híbrida, mitad “serpiente de ondulantes pliegues, mitad viejo con máscara de rey” (Detienne, 2005, p. 22), después será llamada Atenas, en reconocimiento a una deidad femenina, dadora de las primeras plantaciones de olivo: Atenea (Apolodoro, Biblioteca, III, 14, 1). En el culto religioso, la hija de Zeus, brotada de la cabeza de este, se convierte en la diosa tutelar de la ciudad, y, por extensión, de toda la región del Ática. Pronto los atenienses, en su celo por honrar a la diosa, testimonian su irrestricta devoción hacia ella realizando dos actividades colectivas: sobre el terraplén de la Acrópolis erigen un templo consagrado a Atenea Poliade (“o protectora de la polis”), en cuyo interior, protegido de las miradas indiscretas, guardan una imagen de madera que la representa y que, según la leyenda, “había caído del cielo” (Murcia Ortuño, 2007, p. 49); y, asimismo, por iniciativa de Teseo, se organizan por vez primera las fiestas Panateneas, una celebración multitudinaria que convoca cada cuatro años a todos los habitantes y residentes de la ciudad con el fin de apropiarse simbólicamente del terreno natal y asistir a una serie de audiciones musicales, concursos de rapsodas y distintas actividades atléticas, como forma de expresión de unos ideales compartidos (Simon, 1983, pp. 55-ss). Apropiación del terreno, porque los atenienses, lejos de considerarse a sí mismos foráneos, inmigrantes o advenedizos, una horda de nómades que terminó asentándose en suelo ático, divulgan la proclama de que son hijos de la tierra de Cécrope y Erecteo (o Erictonio), el niño que hubo de brotar portentosamente de la región del Ática, luego de que fuera fecundada por la simiente de Hefesto tras desear, sin ser correspondido, a la diosa Atenea. La proclama, pues, hace saber a los demás griegos (en cierto sentido los otros) que ellos son nativos, poseedores de una “gran antigüedad”, o, en una palabra, puesta en circulación por Tucídides, “autóctonos” (Historia de la guerra del Peloponeso, I, 2, 5-6; II, 36, 1; Olalla, 2015, p. 30). La declaración de autoctonía no tarda en trocarse en un eficaz instrumento de cohesión cívica, pues “a los ojos del narcisismo oficial, no hay, en efecto, otro ciudadano más que el autóctono” (Loraux, 2017, pp. 43-44). Al cabo de los años, y cuando el discurso de la autoctonía cala profundamente en los atenienses, se estima que la ciudad cuenta, para mediados del siglo V a. C., con una población cercana a los doscientos mil habitantes, entre ciudadanos, extranjeros y visitantes. El 35% de ella estaría constituida por esclavos, el 15% por residentes extranjeros –beneficiados con derechos civiles pero carentes de derechos políticos– y el 50% restante por ciudadanos y familias (Sinclair, 1999, p. 335).
¿El año? Un año cualquiera, aunque preferentemente con fecha posterior al 479, en el que se produce la victoria griega sobre los persas en la batalla de Platea, y anterior al 404, en el que se da la capitulación de Atenas ante Esparta en el marco de la larga Guerra del Peloponeso, “de casi treinta años de duración” (Bengston, 2019, p. 207). Tales décadas, que suman más de setenta años, están colmadas de hechos y acontecimientos decisivos: la creación de la Liga Delo-Ática, institución formada por algunas ciudades del Egeo, aliadas de Atenas, y creada, en parte, con el fin de hacer contrapeso a la hegemonía militar espartana y a la Confederación del Peloponeso, y en parte, también, para sumar esfuerzos –materiales, económicos y humanos– en caso de que se presentaran nuevos ataques persas (Negrete, 2014, pp. 339 y ss); las reformas emprendidas por Efialtes, en el año 462, para despojar al Areópago, el venerable Consejo de la ciudad encargado de vigilar el cumplimiento de las leyes, custodiar la Constitución y juzgar crímenes de sangre y cualquier otra clase de desmanes religiosos, de sus antiguas atribuciones políticas (Aristóteles, Constitución de los atenienses, 23); el comienzo de las hostilidades, en el 459/8, entre Atenas, de un lado, y Corinto y Egina, viejas amigas de Esparta, de otro, que, décadas más tarde, y debido a razones diversas –acusación de violación de tratados, “luchas internas en regiones distantes de la periferia del mundo heleno”, ruptura de relaciones entre vecinos menores, deseos de venganza, etc. (Kagan, 2009, p. 28)–, habría de cristalizar en uno de los conflictos armados más pavorosos y destructivos de toda la historia griega, a saber, la Guerra del Peloponeso; el desarrollo de la llamada “democracia radical”, encabezada por Pericles, una vez elegido general (strategós), en el 454, consistente, por una parte, en capitalizar los recursos del tesoro público mediante un aumento del tributo –en dinero o “en forma de contribución en naves”– pagado por las ciudades aliadas y, por otra, en restringir los derechos de ciudadanía solo a los hijos nacidos de padres atenienses, en perjuicio de quienes, como extranjeros, podrían ser naturalizados (Benéitez, 2005, pp. 46-47); el brote, en el 430, de una epidemia letal, quizás procedente de Egipto y Libia, y que, un año después, tras ingresar posiblemente a través de El Pireo, el puerto principal de Atenas, y única fuente de avituallamiento, acabaría con la vida de Pericles y de cientos de personas atenienses, entonces emplazados y abarrotados tras las murallas de la ciudad, como medida de defensa ante las embestidas terrestres del ejército espartano (Cfr. Tucídides, Historia de la guerra del Peloponeso, II, 48-54). En tales décadas, decimos, Atenas deja de ser una simple ciudad-Estado, asentada en el costado occidental del Ática, y se convierte en el centro político, religioso, educativo, económico y cultural del Mediterráneo; el lugar que, por su belleza arquitectónica, el creciente bienestar de sus ciudadanos, sus afamadas festividades religiosas y poéticas, su sorprendente régimen democrático y su poderosa armada, atrae a grandes artistas, escritores y pensadores de todos los rincones del mundo conocido, deseosos de convivir con sus habitantes y de tomar parte en las diversas actividades que ofrece la vida cotidiana de la ciudad.
¿El mes? Elaphêbolión, el mes de Artemisa Elaphêbolos (“que persigue a los ciervos”), alrededor de nuestro marzo/abril, si tenemos en cuenta que el calendario ático, regulado por meses de 30 días y por la necesidad de intercalar, cada cierto número de años, un mes suplementario a fin de ajustarlo con el ciclo lunar, difícilmente coincide con el calendario gregoriano, usado actualmente en muchos países (Petrie, 1978, pp. 106-107). Terminado el invierno, la primavera, coincidente con el inicio del verano, se revela en un espectáculo de vida remozada. La luz se torna mucho más intensa, casi lacerante, y penetra en los recodos menos visibles; una tenue brisa, procedente de las bahías que recortan la silueta del golfo Sarónico, atempera el calor que se levanta de la tierra y que parece estrellarse contra el mármol reluciente de los edificios públicos; los colores que recubren las estatuas de los dioses y los frontones de los templos se perciben con mayor nitidez, lo mismo que sus tonos cálidos, activos, estimulan la vivacidad y alegría de los paseantes; el tráfico marino, suspendido durante los meses precedentes, se restablece, y un hervidero de voces, gritos, murmullos, cantos y hablas dispares animan la actividad en los astilleros y los puertos; los caminos se tornan transitables y muchas de las actividades cotidianas, entre ellas las agrícolas, mineras y comerciales, base de un modo de producción esclavista, recuperan su ritmo frenético; innúmeros ciudadanos se vuelcan a las calles, animados por el ansia de trabar contacto con sus connaturales, y no pocos se agolpan en el ágora, “espacio común, no apropiable, público, abierto a los ojos de todos, socialmente controlado, donde la opinión de cualquiera, libremente expresada mediante la palabra en el curso de un debate general, es puesta a disposición de todos” (Vernant, 2008, p. 135). La primavera otorga de nuevo sus frutos y suscita en niños, hombres, mujeres, ancianos, esclavos y extranjeros la inequívoca conciencia de que la naturaleza vuelve a renacer. Por ello, muy al comienzo de la segunda o tercera década del mes de Elaphêbolión, Atenas celebra, sin duda para reafirmar su talante jovial, las fiestas conocidas con el nombre de Grandes Dionisias o Dionisias Urbanas. Aunque no son las únicas, pues la ciudad patrocina un copioso número de festividades, “en realidad el doble que las otras ciudades” (Chirassi Colombo, 2005, p. 80), estas en particular persiguen un fin, impregnado a la vez de contenidos religiosos e ideológicos: honrar, en forma de representaciones dramáticas, la llegada y presencia de Dioniso o, si se quiere, su cíclica epifanía.1