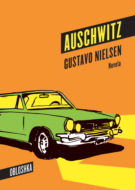Czytaj książkę: «Baltasar contra el olvido»
baltasar contra el olvido
baltasar contra el olvido
mauricio koch


Dirección editorial: Silvia Itkin
Diseño de tapa e interior: Donagh / Matulich,
sobre diseño de colección Estudio ZkySky
Imagen de portada: Ilonitta / Freepik
© Mauricio Koch, 2020
© Obloshka, 2020
ISBN: 978-987-47529-4-9
Hecho el depósito que marca la Ley 11.723
Libro de edición argentina. Impreso en Argentina.
Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial
de esta obra sin previo consentimiento del editor/autor.
| Koch, Mauricio AlejandroBaltasar contra el olvido / Mauricio Alejandro Koch. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Obloshka, 2020.178 p. ; 20 x 14 cm.ISBN 978-987-47529-4-91. Literatura Argentina. 2. Narrativa Argentina. I. Título.CDD A863 |
Para los que se quedaron solos.
(…) el dolor era tanto que hasta la furia
se me fue pasando y me dediqué a morirme,
como dice mi madre que uno siempre se está dedicando.
Reinaldo Arenas, El mundo alucinante
He hecho algo contra el miedo.
He permanecido sentado durante toda la noche,
y he escrito.
Rainer María Rilke,
Los cuadernos de Malte Laurids Brigge
No.
No es como el padre Esteban dice. El padre Esteban siempre dice que el infierno es el lugar adonde se castiga después de muertos a los que en vida eligieron el camino del mal y no respetaron la palabra de Dios.
Pero eso no es cierto.
Eso no es cierto para nada.
El único lugar adonde se castiga a los ladrones, a los asesinos, a los violadores y a todos los que eligieron el camino del mal es en la cárcel, y mientras están vivos. Así pienso yo que debería ser. Pero no es. Porque la cárcel no existe para todos los ladrones, ni para todos los asesinos, ni para todos los violadores; nada más van a parar a la cárcel los que no tienen con qué. El infierno, el único infierno que yo conozco porque ahí vivo, es un pueblo donde todos están convencidos de que son buenos y dicen siempre la verdad, un lugar tranquilo donde la gente es solidaria, va sin falta y bien prolija los domingos a misa, se persigna y nunca nada malo puede pasar. Y sin embargo pasa. Y cuando algo malo pasa en un lugar adonde todos son buenos y siguen la palabra de Dios y dicen siempre la verdad, el único culpable posible es la víctima, si no quién más. Porque nunca nadie que se sepa bueno o dueño de la verdad va a pensar que se equivocó o que hizo el mal. El infierno del que habla el padre Esteban en la iglesia no existe. La justicia, que es el castigo para los asesinos, tampoco. Pero este lugar sí existe, este pueblo que huele mitad a rancio y mitad a podrido, aunque todos sean, como dicen, buena gente, y que se parece bastante al infierno.
Si quieren saber quién soy, me llamo Baltasar, soy negro y tengo apellido alemán. No negro negro, negro africano no; morocho de acá. Color tierra, chocolate. Pero me dicen Negro, así que es como si fuera africano. Soy el Negro Baltasar y tengo el apellido de mi mamá, Kindsvater. Baltasar Kindsvater. “No pega ni con moco”, me decían en la escuela. Y tenían razón, pero qué me importa. Qué me importa. Le pregunté a mi mamá por qué me puso así y me dijo que porque era negrito y porque a ella le gustaba ese nombre que está en la Biblia. Yo no sé si está en la Biblia, qué sé yo; ella leía mucho la Biblia, era el único libro que leía y para lo que le sirvió. Baltasar, el nombre de un rey mago. La abuela me lo confirmó: mamá decía que si yo nacía rubio me iba a poner Melchor; si morocho, Baltasar. Melchor me gusta menos todavía, pero si nacía rubio seguro la pasaba mejor. Porque tonto no soy. Qué no me han dicho por este nombre y este color. Qué no me han dicho por mi apellido y este color. Qué no me han dicho por el padre que no tengo y este color. Qué no me han dicho por mi madre, por mi hermano, por mí mismo. Qué no me han dicho por mi barrio, por mis vecinos, qué no me han dicho por mi ropa, por la ropa que no tenía o por la que llevaba puesta, por mi pelo, por mi olor. Qué no me han dicho por mi forma de hablar. Qué no me han dicho. ¿El encargado del infierno del que habla el padre Esteban llevará la cuenta de las veces que me dijeron todas esas cosas? ¿O que no me lo dijeron, pero lo pensaron? ¿O que no lo pensaron porque no hacía falta, porque así como el sol sale todos los días yo no voy a desteñir: nací negro y negro voy a quedar? ¿Dios llevará la cuenta de ese número?
Mi mamá salió de casa una noche y no volvió. Por la mañana mi abuela fue a la comisaría a avisarle al comisario que mi mamá no había vuelto y no sabíamos dónde estaba. El comisario le dijo que había que esperar, que quizás por propia voluntad Renata, que así se llamaba mi mamá, se había demorado o de pronto había decidido hacer un viaje sin avisarnos, y aunque mi abuela le dijo que eso era ridículo, que mi mamá nunca hacía esas cosas y que él debía saberlo bien porque la conocía de toda la vida, el comisario le dijo que la ley es así y que en las primeras veinticuatro horas él estaba atado de pies y manos. Cuando pasaron las veinticuatro horas, la policía y los bomberos empezaron a buscarla. Para entonces nosotros, mi abuela, mi hermano el Leo y yo, ya habíamos recorrido el pueblo entero casa por casa, preguntándoles a los vecinos si sabían algo, si habían visto algo. Pero nadie sabía ni nadie había visto nada. Con el Leo golpeamos puertas, saltamos tapiales para revisar baldíos, la buscamos en las plazas, en el hipódromo, camino al cementerio, en la fábrica abandonada, en el matadero, en el acceso a la ruta, en la estación de trenes, en las iglesias; le preguntamos al cura y nada, le preguntamos al pastor y tampoco, el canal de cable anunció la desaparición de mi mamá y algunos vecinos del barrio se movilizaron, después se sumó más gente y juntos revisamos los pozos de agua, los arroyos cercanos, nos metimos en los montes linderos, en las aguadas, en los cañaverales, se revisaron los piletones de las cloacas, el basural, la garita que está en la entrada del pueblo, los callejones que llevan a Betbeder, a Aranguren y a Quebrachitos. Pero mi mamá no aparecía. Pasó una semana. La noticia llegó a los diarios de Nogoyá, de Crespo, de Paraná. Anunciaron el caso por la radio; se hablaba mucho, no se hablaba de otra cosa, se dijeron muchas falsedades: que se había escapado con un hombre de Buenos Aires; que se había perdido por las pastillas que tomaba y había salido a la ruta a hacer dedo para cualquier lado; que la habían secuestrado para sacarle los órganos. Puros bolazos.
Después de diez días de buscarla la encontraron en un campo que la policía y los vecinos e incluso el dueño de ese campo ya habían revisado de ida y de vuelta más de una vez: estaba a pocos metros del alambrado que da a la calle, adentro de una bolsa de arpillera.
No pudimos velarla porque llevaba ya varios días y su cuerpo estaba hinchado y despedía olor. No era más mi mamá, era un animal muerto con olor a podrido. La policía nos dijo que cuando la tiraron ya estaba muerta quién sabe de cuándo. O sea que la tuvieron guardada en algún lugar, días después la sacaron, la llevaron hasta ahí y la tiraron en ese campo. Pero al parecer nadie vio nada. Aunque yo después supe que varios vieron y lo que no quisieron es hablar.
Estaba golpeada, tenía un ojo reventado, quemaduras en los brazos y varios cortes. Y la habían violado.
La violaron y la mataron. O la violaron y se murió mientras la violaban. Después escondieron el cuerpo mientras pensaban qué hacer, hasta que resolvieron tirarla en ese campo.
A los dos o tres días, cuando la cabeza se me desembotó un poco y pude volver a trabajar o, mejor dicho, no es que pude: quise volver para pensar en otra cosa porque si no me iba a enloquecer, empecé a enterarme de los rumores, de los nombres de los sospechosos, de lo que pasó la noche que mi mamá no volvió a casa. Mi abuela iba todos los días a la comisaría a preguntarle al comisario qué habían podido averiguar. Él le decía que esas cosas llevan su tiempo, pero que se quedara tranquila que estaban investigando y que iban a encontrar a los culpables.
Pasaron más días, pasó un mes, se iban los meses y no había ningún detenido. Los rumores empezaron a ser otros: que habían arreglado, que el caso iba a quedar en la nada, que el principal acusado había vendido campos y animales para pagarles la coima a los abogados y a la policía. Mi abuela volvió a la comisaría: que no era sencillo, le dijeron otra vez, que estaban tomando declaraciones, que por el momento no había nada firme. Pero si en el pueblo todo el mundo repite los mismos nombres por algo será, ¿no? ¿No los van a detener? No tenemos pruebas, señora, no nos podemos manejar por habladurías. Decir se dicen muchas cosas, pero de ahí a que sean ciertas hay un largo trecho, ¿me entiende?, le dijo el comisario.
Pasó más tiempo. Seis meses, ocho, un año. La gente como es lógico ya hablaba de otras cuestiones, la plata que nunca alcanza, una tormenta de granizo descomunal que arruinó la cosecha, una historia de cuernos entre empleados de la municipalidad, la próxima carrera de autos en Victoria, y nunca se encontraron las famosas pruebas que el comisario le había prometido a mi abuela. Ya nadie hablaba de mi mamá. No hubo presos, aunque todos en el pueblo sabían –y saben hasta el día de hoy– que la habían matado, quiénes fueron, dónde y cómo. Pero para la policía no había pruebas.
El Leo y yo íbamos con ella a todos lados siempre. Salvo cuando estábamos en la escuela, adonde nos llevaba llueva o truene hasta la puerta y no nos sacaba el ojo de encima hasta que una maestra o la portera le hacían señas de que se podía ir tranquila, y hasta que yo empecé a trabajar en la bicicletería de don Eugenio, los dos íbamos con ella a todos lados siempre. No nos dejaba nunca solos en casa. Ya éramos grandes, pero igual nos hacía ir con ella. El Leo siguió hasta el final, hasta que pasó lo que pasó. Nos decía que éramos un peligro viviente, dos abombados que un día íbamos a prender fuego la casa o una calamidad peor. Porque así de espamentosa era, siempre con el Jesús en la boca: un trueno, ¡Jesús, desenchufen todo que se viene el tiempo!; nos pelábamos una rodilla, ¡Jesús, hay que llevarlos a la sala!; tosía la abuela, ¡Jesús y María Santísima! Por eso nos arreaba día y noche para acá y para allá como a dos vacas lecheras: a comprar fideos al almacén, a la farmacia a buscar la pastilla para los dolores; que a la cooperativa, que a la quiniela, adonde fuera ella nosotros también, mareados de tanto ir y venir, subir y bajar por las calles del pueblo. Yo adelante, tentado por todo lo que veía y desesperado de ganas de escaparme, y el Leo atrás, perdido en la polvareda. Loca la volvíamos. Yo veía algo que me gustaba y corría, y Leo al revés, algo le llamaba la atención y ahí nomás se quedaba, babieca acariciando un perro o persiguiendo una torcaza con la gomera, o capaz saltaba un alambrado para robar mandarinas, o se metía en algún negocio, porque el Leo es caradura y con todo el mundo se para a conversar, no como yo que siempre fui más tímido. Y ella en el medio, con sus pasitos cortos y apurados, rápido, siempre rápido, refunfuñando entre dientes o a los gritos, a mí esperá zanguango y al Leo apurate pavote, todo el rato, cada día. Cuando la hacíamos enojar mucho nos puteaba largo o nos tiraba una naranja por la cabeza, o una cebolla, lo primero que encontraba en la bolsa de los mandados cuando la sacábamos de las casitas, como decía, ustedes me sacan de las casitas, y con el Leo nos reíamos y la imitábamos o le hacíamos morisquetas, y eso la ponía peor, furiosa la ponía, hasta que nos amenazaba con dejarnos sin comer y entonces, a veces, nos calmábamos un poco.
Yo soy el mayor, tengo diecisiete ahora. El Leo tiene catorce.
Ella era la loca y nosotros, los hijos de la loca: los loquitos. Así nos conocían todos y así nos llamaban. Ahí va la Renata con sus loquitos.
Desde que me fui de mi casa y cerré esa puerta para siempre, todos los días trato de acordarme de algo nuevo de ella. Lo hago como un deber de la escuela: un recuerdo por día. Cuando me quedo solo en el taller donde trabajo, o a la noche antes de dormir, escarbo y escarbo hasta que aparece un hilito de memoria que andaba por allá perdido y tiro de él hasta desovillarlo y lo anoto en mi cuaderno azul. Quiero acordarme de todo, pero de todo todo, no sólo de lo triste y lo bueno, por eso les pregunto también a las pocas personas en las que confío cómo la recuerdan, para que me ayuden. Porque no les voy a dar el gusto a ellos. Mientras yo viva eso no va a pasar, y pienso vivir muchos años para verlos morirse uno por uno y sentir que mi mamá sigue viva y ellos no porque nadie los quiere ni se los acuerda.
Eso me prometí.
Ayer a la mañana encontré un pichón de gorrión en el patio. Lo vi de casualidad cuando cruzaba medio dormido para abrir el taller. Lo levanté pensando que en una de esas estaría enfermo o herido, pero parecía lo más bien, sólo que no podía volar porque aún no había emplumado. Seguro se había caído del nido con la lluvia de la noche anterior. Miré para arriba buscando a la madre, que supuse andaría recelando por ahí cerca pero no la vi, así que me lo llevé adentro y le di unas migas de pan y agua con un gotero. Como no tenía jaula, agarré una caja de cartón, unos trapos viejos que corté en tiras y le armé una cucha. Sospeché que, siendo gorrión, pájaro ciruja si los hay, eso le iba a gustar, y no me equivoqué. Durante el día lo tuve cerquita y lo vigilaba, y cuando me tocó salir a hacer un trabajo me aseguré de taparlo bien por si algún gato lo olisqueaba. Se pasó todo el tiempo apichonado en un rincón, pero hacia la tarde ya pareció mejorar.
Hablaba mucho la Renata. Todo el día sin parar. Rapidito y entre dientes decía las cosas. Decía y decía.
Decía que se lo gaste en remedios/ decía me voy a dormir rápido porque a las siete tengo que estar limpiando en lo de doña Delia/ o Teresa/ o Paula/ o Susana/ decía manga de vagos levantensé que ya tocó la campana larga y ustedes dos todavía en la cama/ decía ese es un medio litro con espuma, agrandado como alpargatazo en el agua/ decía este pueblo es más aburrido que chupar un clavo y yo me voy a morir acá, y se murió/ no, no se murió, la mataron/ decía dejá de hurguetear en mis cosas/ decía ¡esto me revienta!/ decía hay gente que tiene muchos chororoces, que quiere decir que dan muchas vueltas para hacer las cosas y no sé de dónde sacó esa palabra porque nunca se la escuché a nadie, solo a ella/ decía don Oscar el almacenero es un viejo baboso y Mingo el carnicero me da asco/ a veces, casi siempre a la tarde cuando estaba tranquila y se sentaba a tomar mate con la abuela, me decía tesoro vení a tomar mate/ si alguien se metía en lo que no le incumbía, ella decía es un culijete/ si era un poco lento, que era un opa/ a nosotros, al Leo y a mí, dos por tres nos decía opas/ dos opas son ustedes/ los domingos a la tarde decía tengo ganas de comer pororó/ y hacía. Y comíamos pororó mientras mirábamos la tele.
A los nueve años entré a trabajar en la bicicletería de don Eugenio Roth. Mamá se quedó tranquila porque don Roth es buen hombre y a ella le daba confianza. Pero asimismo a cada rato iba a ver cómo estaba, a preguntar si me portaba bien y a retarme por si acaso. Yo al principio inflaba las gomas, cebaba mate, cambiaba gomines y engrasaba las cadenas; con el tiempo aprendí a pegar parches, arreglar frenos, reemplazar rayos y reparar platos y piñones. Más adelante, a los once, cambié de rubro y empecé con las abejas: me hice apicultor. Había que trabajar en verano a la siesta, con un sol que partía la tierra, porque eso atonta a las abejas y no pican tanto cuando uno las anda jodiendo. A mí me gustaba. Al principio me la pasaba comiendo miel y vivía con dolor de panza porque la comía directo del panal, que es lo más rico que puede haber en el mundo, pero la cera que tragaba junto con la miel era lo que me hacía mal. Don Julián me lo hacía saber, pero a mí no me importaba porque la miel me gustaba tanto que no podía parar, y cuando él no me veía yo agarraba los panales y me los zampaba. Hasta que un día me hinché como sapo y me tuvieron que llevar a la sala, me pusieron suero y me dejaron una noche entera internado. Desde ese día no volví a probar la miel. La veo y salgo disparando.
Ahora soy electricista. Todavía estoy bajo patrón, pero ya manejo todo prácticamente solo. Don Iriarte, aunque no me paga gran cosa, se porta bien conmigo, pero a mí me gusta decir que soy electricista y no ayudante ni mucho menos peón, como decía cuando empecé. Él sabe bien por qué lo hago. No es por dármelas de agrandado ni nada, lo que pasa que a la gente le gusta escuchar que uno es oficial electricista y no ayudante, aunque como ayudante uno sepa más que el jefe. Pero el título es lo que manda. Yo lo sé porque lo he vivido. Así que para evitar problemas no pierdo oportunidad de decir “soy oficial electricista” y se acabó. Aunque aun así hay gente que no cambia. Yo los dejo nomás, total después a la hora de cobrarles sé bien lo que tengo que hacer. Ojo yo nunca estafo, porque no me gusta andar siendo como ellos; pero eso sí: nada de favores ni de fiados: cotización alta y a cara de perro.
Esta mañana saqué al gorrión de la caja y lo puse arriba del mostrador, al lado mío. Le compré en la Cooperativa unas semillas de mijo, dejé un puñado en la otra punta para ver qué hacía y enseguida empezó a dar saltitos y se fue hasta allá. Le gustaron. Después de picotear un rato, se acercó al borde y se quedó mirando para abajo. Todavía no se anima a dar ese salto, pero ya le están despuntando unas plumas y se lo ve más alegre. Don Iriarte no quiere saber nada con él, dice que el gorrión va a llenar el taller de piojillo y que ese no es pájaro para tener encerrado. No lo tengo encerrado, le digo yo, lo estoy cuidando nomás.
Ahora que soy más grande me doy cuenta de que el pueblo no es gran cosa, unas pocas calles que se atraviesan en un santiamén, como decía la Renata, mi mamá. Pero en aquel entonces no me aburría nunca. Con el Leo no preguntábamos, íbamos nomás. Y nos gustaba porque siempre había algo para mirar y lugares secretos donde meterse. Mamá también siempre estaba yendo a algún lado, por demás apurada y nunca quieta. Tenía hormigas. Nos decía a nosotros, pero la que tenía hormigas era ella. Aunque en quince minutos podíamos cruzar el pueblo de una punta a la otra, arrancábamos nuestras caminatas bien temprano a la mañana para ir a la escuela y después mamá nos iba a buscar y caminábamos toda la tarde hasta que ya estaba oscuro, la plaza como boca de lobo teníamos que atravesar para llegar a casa, donde la abuela nos esperaba con la cena y siempre antes había que tomarse la sopa de verduras porque si no no había comida, y después nos íbamos a la cama donde con el Leo dormíamos juntos, enredados, yo en la cabecera porque para eso soy el más grande y el Leo en los pies, peleando eso sí por quién se quedaba con el lado de la pared, que era más frío pero no te caías. A veces hacíamos apuestas por el lugar en la cama, y al que perdía le tocaba el que daba al vacío, que era peor porque había que concentrarse para no caerse y te dormías duro como estatua y al otro día dolía todo el esqueleto.
Darmowy fragment się skończył.