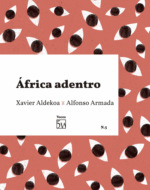Czytaj książkę: «Contarlo para no olvidar»
Primera edición:
septiembre de 2017
Segunda edición:
diciembre de 2017
© de los textos:
Mónica G. Prieto y Maruja Torres
© de las ilustraciones:
Cinta Fosch
© de la presente edición:
Colectivo 5W, S.L.
Coordinación y edición:
Agus Morales y Maribel Izcue
Diseño gráfico: Laura Fabregat
Impresión: Nova Era
Corrección: Arturo Muñoz
ISBN: 978-84-697-5091-9
eISBN: 978-84-123-6231-2
Depósito legal: B-20686-2017
Reservados todos los derechos. No se permite la reproducción total o parcial de esta obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright, Mónica G. Prieto, Maruja Torres, Cinta Fosch y Colectivo 5W. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito a la propiedad intelectual, aquí y en todo el planeta.
«El mundo se ha hecho enorme, complejo y al mismo tiempo proclive a las soluciones fáciles y rápidas»
Maruja Torres
«Lo más bonito del periodismo es ser los ojos de los demás»
Mónica G. Prieto
El instinto de la escritura. La responsabilidad de la prensa. Una mirada histórica al mundo árabe. Feminismo y periodismo para contar el mundo. En este diálogo de larga distancia, Maruja Torres (Barcelona, 1943) y Mónica G. Prieto (Badajoz, 1974) recuerdan sus crónicas –sobre cine o sobre Chechenia– y discuten sobre la transformación social y la banalidad.
Voces 5W es una colección de libros editada por Colectivo 5W. Cada obra recoge una conversación que da la vuelta al planeta. El número 1 fue Guerras de ayer y de hoy, de Ramón Lobo y Mikel Ayestaran. El que está en sus manos es el número 2.
Voces 5W
Contarlo para no olvidar
Conversación entre Mónica G. Prieto y Maruja Torres
Ilustraciones de Cinta Fosch


Índice
Como siempre, lo contamos todo con las 5W

1.
Who. Las autoras. Maruja Torres presenta a Mónica G. Prieto y Mónica G. Prieto presenta a Maruja Torres.

2.
What. Escribir y leer. Las primeras crónicas: sobre cine o Chechenia. El instinto de la escritura y el contrato con el lector.

3.
When. Cambios en la prensa. La responsabilidad de los medios, la denuncia, la transformación social… y la banalidad.

4.
Where. ¿Adónde va el mundo árabe? Crónicas desde Beirut. Mirada histórica a la Primavera Árabe: de la ilusión al desencanto.

5.
Why. Soy lo que soy: mujer. El machismo en la redacción y en la calle. Feminismo y periodismo para contar el mundo.

Who.
Maruja Torres (Barcelona, 1943) y Mónica G. Prieto (Badajoz, 1974) se presentan y se definen –una a la otra– en dos perfiles que abren este libro de conversación de larga distancia.
Maruja Torres
Mónica G. Prieto sobre Maruja Torres
Durante mi juventud, cuando buscaba modelos periodísticos de los cuales aprender y en los que reconocerme, Maruja Torres (Barcelona, 1943) era un referente vital. No era una cuestión meramente profesional —pese a que Mujer en guerra era mucho más que un manual lectivo: fue una revelación, como lo había sido El camino más corto, de Manu Leguineche—, sino una inspiración en un sentido mucho más amplio.
Ella era el ejemplo de mujer transgresora, profesional libre y sin complejos, alejada de todo convencionalismo en un mundo dominado por los hombres. Era fácil dejarse fascinar por su determinación: se rebelaba ante una generación que le quedaba desfasada y ante una sociedad que se sacudía la naftalina de la dictadura. Maruja no solo lo hacía con transgresiones dialécticas, sino con transgresiones vitales. Por generación y condición social, esta niña de barrio, carne de calle, podría haber tenido una vida mundana, ordinaria e invisible. Pero los libros le mostraron el mundo y agudizaron una curiosidad casi endémica por lo que pasaba más allá de su habitación, de su casa, de su barrio, de su país. La pasión por saber se sumó a la pasión por narrar, y el periodismo —entonces pujante y emergente, casi experimental en una España que arrastraba décadas de censura— le facilitó la excusa para vivir de su vocación al tiempo que desempeñaba un papel social.
Al principio, entre 1966 y 1976, compaginó el convencionalismo de La Prensa con la información frívola de Garbo —su antológica memoria le lleva todavía hoy a rememorar los chismes que rodeaban a las cortes reales internacionales en aquellos años—, el humor político de Por Favor y la crónica cinematográfica de Fotogramas, una revista que alentó su pasión por el cine y que le permitió comenzar a viajar a festivales.
En 1981 dejó Barcelona para instalarse en Madrid como periodista freelance y terminó reporteando en prensa nacional, inicialmente para El País, aunque con una incursión en Cambio 16 de tres años que la curtieron como reportera. En 1987 regresó a El País seducida por la empresa con promesas de independencia.
Viajó por América Latina, África y Oriente Medio en coberturas que compatibilizó con columnas de opinión tan irreverentes como certeras, y que forman parte de la historia del periodismo español. Nunca se le cayeron los anillos: igual se disfrazaba de gitana para infiltrarse en la comunidad romaní (ni el bedel de Cambio 16 la reconoció cuando entró en la recepción «con las medias por los tobillos») que viajaba a Sudáfrica con un visado de turista para investigar los odios latentes una década después de la matanza de estudiantes de Soweto.
En la extrema complejidad de Oriente Medio encontró el desafío de entender. Trabajó profusamente en Palestina, ocupada militarmente por Israel, y en el Líbano durante los años más oscuros de la guerra civil, cuando por el día todos disparaban contra todos y, por las noches, los libaneses se bebían sus miedos para no tener que afrontar otra noche de bombardeos. Beirut se convertiría en una suerte de ciudad fetiche, de hogar elegido. Se marchó en 1989 tras el Acuerdo de Taif, que puso fin al conflicto. Días después fue enviada por El País a documentar la caída del Muro de Berlín. Semanas más tarde, en plena cima de su carrera, llegó el puñetazo que desgarra tarde o temprano al periodista de guerra. «La muerte de Juantxu Rodríguez en Panamá fue un antes y un después. Antes de verle morir, me creía inmortal. Cuando pude volver a Panamá, un año después, regresé al lugar para comprobar que había, efectivamente, orificios de bala», rememora hoy.
Maruja comprendió que los periodistas somos mortales, pero la conciencia del peligro no la retiró: simplemente la entrenó. No solo estaba donde había que estar: le mordía la curiosidad, le intrigaba comprender y sabía contarlo de forma que el lector más despistado terminaba cautivo de su relato, deseoso de recibir más en la edición del día siguiente. Era de esas firmas que generan suscripciones. Y además estaban los libros, en los que encontró el formato perfecto para expresarse, experimentar, divertirse y divulgar sin limitaciones de espacio. Aprendió a escribir con Amor América, un viaje sentimental por América Latina (1993), pero la consagración le llegó con Mientras vivimos, reconocido en 2000 con el Premio Planeta, uno de tantos galardones literarios que consagraron a la Torres novelista. Antes, premios como el Francisco Cerecedo o el Víctor de la Serna habían reconocido su talento como periodista.
Conocí a Maruja cuando regresó a Beirut en 2006 — durante la enésima guerra de Israel— para convertirse en una corresponsal autoenviada y autofinanciada. El diario ya no era ni una sombra de lo que había sido —el referente de toda una generación de españoles— y ella ya comenzaba a desenamorarse.
Seguramente por eso, el trauma del divorcio —fue despedida en 2013 como columnista porque la nueva dirección ya no quería su opinión en El País— fue superado sin dramas. Se deshizo en tiempo récord de la paisitis tras tres décadas —en su mayor parte, felices— en Prisa: no tuvo síndrome de abstinencia, seguramente porque reconoció — antes incluso que la propia empresa— el deterioro, fruto de la pésima administración, que devoraba la calidad de la que había sido su casa profesional.
Se dejaba llevar por su innata curiosidad, propia de la niña del Barrio Chino que sigue controlando parte de su personalidad, para comprender antes de explicar. Si no lo entendía, no lo podía contar. Y si no lo contaba, reventaba. Eso era precisamente lo que la consagró ante mis ojos como la periodista a la que emular: no solo lo hacía como debía; además, y casi más importante, no pretendía ser ejemplo para nadie.
Desafió a su destino y encontró en el periodismo y en la literatura vehículos para saciar sus necesidades. La narración era la excusa perfecta para vivir, para comprender lo que vivía, para investigar lo que no comprendía y para digerir el mundo que nos rodea. Y sus relatos nunca perdieron la humildad ni la humanidad. Porque nunca aspiró a ser la decana ni la maestra, solo a narrar sin prejuicios ni lentes políticas, religiosas o sociales. Por eso le sorprendió su propio éxito, como se sigue sorprendiendo de recibir elogios.
Inclasificable e impulsiva, mujer de amores y odios, valiente y deslenguada, feminista y mujer de principios, humanista nata y, sobre todo y ante todo, amiga de sus amigos, Maruja no ha parado de viajar para alimentar sus experiencias ni siquiera a pesar de sus delicadas rodillas: la falta de rótulas no le impide seguir trotando miles de kilómetros para ver a sus afortunados amigos y familias elegidas.
Cuando no la conocía, soñaba con trabajar con ella. Desde que nos queremos, entiendo sin embargo lo difícil que habría sido trabajar con Maruja sobre el terreno. Me resulta imposible resistirme al sentido del humor desproporcionado y masivo, en ocasiones ingenuo y a veces retorcido, que no puede contener. Las carcajadas nos habrían hecho demasiado visibles, y en las guerras la invisibilidad es siempre una virtud.

Mónica G. Prieto
Maruja Torres sobre Mónica G. Prieto
Cuando este oficio se volvió precario, Mónica G. Prieto (Badajoz, 1974) ya estaba pertrechada con la formidable resistencia del freelance de raza —porque serlo es, también, o lo fue, o debería serlo, una decisión personal propia de los mejores reporteros—, que constituye uno de los principales rasgos de su personalidad profesional. Aquel por el que más la admiro, aunque no el único.
En 2005, Prieto tenía nómina en El Mundo, tenía un estatus que se había ganado a pulso a lo largo de una trayectoria iniciada más de diez años atrás, cuando empezó a afilar su instinto en Onda Cero. Sus primeros dientes como reportera internacional le salieron en Chiapas, México, en la rebelión campesina que parecía hecha a la medida de una reportera jovencísima, apasionada e idealista. Invirtió en ella sus vacaciones y sus ahorros: la infancia del freelance que, con el tiempo, la crisis y la codicia e incapacidad de muchos empresarios, iba a convertirse en nuestro pan de cada día. Interesó. Publicaron sus reportajes. Era un tiempo en el que lo bien investigado y lo bien escrito todavía llamaban la atención en los periódicos o, al menos, en sus ejecutores más inteligentes.
Y así llegó hasta hoy. Estamos en Bangkok, su último destino —ya mismo, otro: Shanghái—, haciendo lo que tantas veces hicimos: conversar sobre periodismo. Nuestro patrocinador y testigo es Agus Morales, de quien ha sido la idea de reunirnos para 5W, y nunca se lo agradeceré bastante. Una ocasión más, y esta vez para que quede escrito, de retroalimentarme, intercambiando puntos de vista con una de las mejores colegas de todos los sexos con que me he tropezado.
Cuando hablamos de periodismo, y Mónica y yo platicamos mucho sobre nuestro oficio desde que nos conocimos en Beirut hace ya diez años, hablan dos veteranas: yo por edad, ella por experiencia. Y quien recibe valiosas lecciones soy yo, que nunca estuve en Moscú ni cubrí, como ella, aquellos excitantes años de la nueva Rusia, de Yeltsin a Putin; ni investigué, como ella, en Chechenia, Afganistán, el Cáucaso, los Balcanes… Ni en Irak, ni en la triste triste triste guerra de Siria, ni… Mónica es la esencia de la reportera que yo querría haber sido, especializada en lo que más le gusta: los conflictos internacionales, la Historia que transcurre ante sus ojos. Valiente, pero no de «echarle huevos», valiente a lo femenino, echándole ovarios y, sobre todo, resistente. Y con una meta muy clara: defender la verdad —los hechos, en su contexto—, y los derechos humanos. Derechos humanos, ese campo de batalla en el que siempre pierden los mismos, no importa la geografía ni la década. Le han dado galardones muy importantes por ese periodismo impecable (premios Cirilo, José Couso, Julio Anguita, José María Porquet y Dario D’Angelo), y le darán más, pero el premio personal que Mónica más aprecia es irse a dormir con la conciencia tranquila. Hacia ese objetivo, dar voz a quienes padecen y no la tienen para denunciar, enfila Mónica su fuerza de trabajo, su talento, su empecinada y contenida emoción por el sufrimiento de las víctimas. No es que a los hechos, a la verdad, le vaya tampoco demasiado bien en estos tiempos de malabarismos lingüísticos y pensamiento romo. Y que Mónica nunca haya dudado sobre cuál es su trabajo ayuda, al menos, a que la verdad nos dé en la cara.
Me habría gustado estar en Onda Cero cuando Mónica entró, la imagino ya determinada y resuelta —aunque posee otra gran cualidad del reportero: la inseguridad, la falta de suficiencia—, sorbiendo como agua todo lo que podían enseñarle los buenos profesionales. También en Hoy, por donde pasó nuestra extremeña. Me habría gustado trabajar con ella, pero no pudo ser. Cuando empezó, yo estaba terminando. Sin embargo, la vida, que a veces puede ser muy generosa, nos juntó en Beirut. Vecinas, casi —cada barrio de la capital de Líbano es la esquina de un pañuelo con muchas puntas—, nos fuimos acercando, por casualidad y por voluntad. La fui conociendo, y mi estimación crecía mientras ella lo hacía profesionalmente.
Nunca trabajé con ella pero la veía trabajar, nos cruzábamos cuando ocurría algo en Beirut y ella pasaba, enfilando su proa hacia los hechos; o bien la veía salir hacia un conflicto, o regresar, llena del horror presenciado y también de la legítima satisfacción que le proporcionaba haber podido contarlo. Y al día siguiente, crío apoyado en las caderas, vamos a comer al Sporting, ¿te parece?, me proponía.
Así fue como aprendí a respetarla, ya no solo por sus reportajes, que había leído antes y seguía leyendo, sino también por cómo lo hacía, cómo se preparaba, cómo iba desarrollando su estilo ante mis ojos, en esa magnífica madurez que la arrojó a colaborar también, con muy buen tino, en publicaciones que practicaban el humanismo: Cuarto Poder y Periodismo Humano, referentes del periodismo digital que anticipó el futuro de nuestra profesión. Convirtió el blog, ese ejercicio de onanismo que muchos hemos practicado en alguna ocasión, y otros, en demasiadas, en reporterismo puro. El suyo, el de toda la vida. El de los grandes. La crisis la había encontrado preparada: para las penurias y para, pese a ellas, no dar ni un paso atrás. Y es más, el periodismo la está conduciendo a la literatura. La narrativa, con mayúsculas, como demuestra en sus libros, a medias con Javier Espinosa, Siria, el país de las almas rotas, e Irak, la semilla del odio, libros imprescindibles no solo para conocer lo que ocurre, a quién le ocurre y por qué le ocurre —el cuándo y el dónde también están—, sino para que sepamos medir hasta el último centímetro nuestra ignorancia, o nuestra sumisa desesperación ante la mayor tragedia de este principio de siglo.
Es una maga. Tesonera, trabajadora incansable, dotada de una capacidad extraordinaria para ese verbo que ahora está de moda: conciliar, y que desde Agatha Christie, por lo menos, han practicado las mujeres con un oficio y un amor, o varios. Hijos, familia, vocación profesional.
La periodista que nos ocupa, como diría un escritor decimonónico, traza estrategias para abordar los reportajes con la misma minuciosidad con que planifica la comida de sus hijos, preparada y catalogada en la nevera, para la semana en que se sumergirá en los campos de refugiados rohinyás de Bangladesh, sobre quienes, por cierto, Prieto ha realizado concienzudas coberturas desde que se descubrió la masacre que están perpetrando contra ellos los birmanos, con su presidenta (premio nobel de la paz, otra estupidez estocólmica), a la cabeza.
Con la sabiduría del freelance, es decir, con la libertad de quien ha escogido contar lo que merece ser contado, no importa el precio, pero gastando poco, Mónica se desplaza anticipando cada posible paso, se mimetiza con el ambiente, se entrega sin perder la objetividad ni el instinto, sin malgastar el tiempo. Sabiéndose una privilegiada que acabará regresando a su hogar y a sus afectos, entiende su trabajo como una dedicación a tiempo completo.
Sí, la quiero. ¿Cómo no iba a quererla? Porque es como es. Porque nunca desfallece.
En ella, lo sepa o no, nos apoyamos muchos.


What.
Escribir y leer. La obsesión es escribir. Torres y Prieto recuerdan sus primeras crónicas, sobre cine o Chechenia. Hablan del instinto periodístico, del contrato sagrado que se establece con el lector.
T.: ¿Cuál fue tu primera cobertura?
P.: Fue en 1995. Tenía veintiún años, me quería dedicar al periodismo internacional y me tenía que poner a prueba, porque no sabía si podía dedicarme a ello de verdad. Era muy jovencita, pero en aquel momento trabajaba. En aquella generación currábamos todos.
T.: Es ya la primera generación sobradamente preparada.
P.: Compaginaba el trabajo con la carrera, pero ganaba dinero, así que decidí dedicar un año de ahorros a hacer una cobertura en México. En aquel momento había surgido la guerrilla zapatista.
T.: Cada generación tiene sus guerras, sus ideales…
P.: Lo bueno es que tenía la ventaja del idioma, yo solo hablaba francés entonces. Me lié la manta a la cabeza y estuve un mes por la selva Lacandona: aldeas arrasadas, desplazados… Me hizo darme cuenta de que sí que podía y quería ser periodista de guerra. Una noche, en un control de carretera, un grupo de soldados muy nerviosos me detuvieron y me apuntaron a la cabeza, y eso me puso a prueba. Mandé crónicas a Diario 16 sin haber hecho un contacto previo. ¡Y me las publicaron!
T.: Muy bien, muy bien. Haber vivido eso es maravilloso.
P.: Me publicaron las tres que envié. ¡Qué sorpresa! Fue la alegría de saber que valía, más o menos, para esto, que me podía enfrentar al reto. Y que había hueco. ¿Tú cómo empezaste?
T.: Al haber sido totalmente autodidacta, y de una generación y un barrio que lo tenía difícil, yo llegué desorientada. Lo único que tenía eran lecturas: leía las revistas y los diarios que encontraba, y entonces pensaba en el periodismo como en una cosa de películas americanas en las que los periodistas salían con un sombrerito. Siempre me quedó esa cosa de la copa de abajo por una película de Fritz Lang que se llama Mientras Nueva York duerme, en la que salen Dana Andrews e Ida Lupino, que hace de redactora de sociedad pérfida, se acuesta con el propietario y lleva un abrigo de visón. Yo quería ser el chico. Era de película, y la realidad española, muy poco apetecible informativamente. Nunca pensé que podría llegar a ser periodista, pero con doce años empecé a escribir mis diarios y mis cosas, dramatismos, poesías… Pensaba más en la literatura, en ganar premios con novelas. Inconscientemente, en el franquismo pensaba más en la ficción que en el reporterismo, le veía más posibilidades. Pero fui por su camino. Conocí a gente, leí y tuve casualidades y suertes. Entré en La Prensa, que era el último de la fila y que pertenecía a la Cadena de Prensa del Movimiento, falangista; no se movía nada, por cierto. En el edificio había gente camuflada, como Manuel Vázquez Montalbán, que colaboraba en el diario hermano, el de la mañana, que se llamaba Solidaridad Nacional (antes de la guerra, Solidaridad Obrera) y que también tenía un crítico de cine muy bueno, Joan Munsó Cabús, que entonces tenía que firmar Juan… En general, no era para tirar cohetes, aunque siempre estaban los de talleres: magníficos profesionales, buenos compañeros. Era a principios de la década de 1960 y se estaba formando una generación, la mía, que en general venía ya de facultad, de la escuela de periodismo de Santa Mónica de Barcelona, para la que la guerra con mayúsculas era la de Vietnam, que puso tantos conflictos sobre la mesa. Aquellos infiltrados progresistas estaban en todas partes, era lo que se llamó luego la «prensa canallesca». Todo eso aún no lo sabía. Yo era una francotiradora, una loba solitaria, una hambrienta intelectual. Una esponja, dispuesta a chorrear mis posibilidades en cuanto alguien me estrujara mínimamente…
P.: Pero ¿cómo metiste cabeza?
T.: Metí cabeza porque era una niña muy espabilada y leía la prensa que podía, lo que caía por casa, lo que encontraba en las barberías cuando acompañaba a mis primos a raparse. Siempre tenía sed de saber, siempre buscaba perlas. Igual que, sin tener ni idea, me aficioné a leer a mujeres que luego supe que habían sido grandes periodistas republicanas represaliadas: María Luz Morales, degradada a crítica teatral; Josefina Carabias, madre de la gran Carmen Rico-Godoy, exiliada como corresponsal. Buscaba en la sección de Deportes a un tal Martín Girard, que era genial (luego se convirtió en el director de cine y escritor Gonzalo Suárez), un dominador del punto de vista, hacía nuevo periodismo cuando aún nadie hablaba de ello… Esos fueron mis maestros, sin yo percatarme. Hallé también un tesoro en La Prensa, aún como lectora. Era uno de los dos diarios de tarde que compraban en casa, el otro era El Noticiero Universal. Cielos, he conocido la prensa de tarde, ¡soy una momia! Bien, ahí descubro el consultorio sociológico de una escritora española, Carmen Kurtz, que ganó muchos premios, incluso internacionales, como escritora juvenil… Bueno, que me enrollo. A Kurtz, con el tiempo, dedicaría mi Premio Planeta: no solo porque ella lo había ganado décadas atrás y porque Carmen cambió mi vida de arriba abajo, sino porque fue una mujer íntegra, que me enseñó a ver en mí valores que me arrancarían de la pobreza no solo física, sino sobre todo intelectual y cultural, a la que parecía estar abocada por nacimiento y por destino. Destino, una leche, vino a decirme al creer en mí. El suyo era un consultorio muy extraño para la época, porque no hablaba de amor, de belleza o de manos tersas. Hablaba de problemas que tenía la gente. No podía meterse en política, pero era social. Escribí una carta y se la mandé, pensando que no me la publicaría. Iba de las diferencias sociales entre chicos y chicas, hablaba de la insoportable humillación de ser mujer: de lo difícil que era ser una muchacha, de que teníamos que ir como ganado a los bailes para conocer a chicos y esperar a que nos eligieran, para que al final un mozuelo sudoroso te arrimara el paquete, te frotara el acné contra la mejilla y te echara el aliento en la nuca. Entonces me llamó. Me dijo: «Escribes muy bien. El director te quiere conocer, ¿qué te parece si nos vemos antes en mi casa? Pero te tengo que decir una cosa por si tienes escrúpulos morales: vivo con un hombre casado». Le dije: «Carmen, estoy a punto de llorar porque me digas eso, porque yo vivo con mujeres hipócritas». Me ayudó mucho.
P.: En las redacciones está lo peor y lo mejor.
T.: Encontré una redacción con inválidos de guerra condecorados metidos a punta pala, trepas del periodismo deportivo… Ahora que lo pienso me dan casi ternura, comparados con lo que ha acabado haciéndole al periodismo Juan Luis Cebrián. Nunca olvidaré lo que me gustaba bajar a talleres y charlar con los chicos, corregir mis artículos directamente moviendo los tipos de plomo y encajándolos en la plancha, leyendo al revés. Allí me enamoré del oficio.
P.: Oh.
T.: A mí, que no entendía nada todavía —solo lo que no me gustaba— y solía hablar clarito, me llamaban «la roja separatista». Les pasaba lo mismo que a Rajoy en el siglo XXI: su ignorancia era terriblemente arrogante. Pero yo no hacía nada, te lo juro. Lo primero que me pidieron antes de entrar en La Prensa, como prueba, fue un reportaje de tres capítulos. Yo no sabía lo que era un reportaje, así que escribí opinión durante tres capítulos, pero era una opinión muy basada en la realidad: el tío que te mete mano resulta que trabaja en una oficina y le lame el culo a los jefes, gana menos que tú y encima cree que tiene derechos sobre ti… Era muy interesante, aunque muy ingenuo y supongo que mal escrito. Más que mal escrito, pomposo… Aunque nunca he sido de escribir búcaro si puedo poner jarrón, y tampoco es que confundiese jarrón con tiesto. Pero… tenía solo veinte años. A principios de la década de 1960. Coño, los Beatles estaban empezando.
P.: ¿Y cuál fue la primera cobertura que te hizo sentir satisfecha?
T.: No la hubo. Aquello era currar. Reescribir, fusilar, editar, cerrar, corregir, respirar. Hacía una columna diaria, muy etérea. La bondad, la maldad, los niños, los viejos. Ya sabes, rollo adolescente. También hice crítica de televisión, con el seudónimo «Harpo». Me hice ya unos cuantos enemigos.
P.: La entrevista, el reportaje.
T.: En mi tiempo libre examinaba la cartelera teatral y hacía entrevistas por mi cuenta a los artistas de paso. Todo era muy precario, pero así y todo, no lo lamento. Piensa que en mi vida, antes de llegar a El País, hay casi veinte años de permanente aprendizaje, constantes malabarismos, pasar de una cosa a otra y hacer de todo. Me hice un oficio mientras pensaba que solo sobrevivía. Lo que me dio relativa estabilidad económica fue La Prensa. Fue un salto cualitativo porque, aunque había que trabajar mucho, el periodismo suponía no solo un poco más de dinero, sino un horario más corto que me dejaba tiempo para pluriemplear en grado sumo en el mismo diario. Y con ese dinero podía empezar a soñar con alquilar un apartamento y dejar a mi familia. Después de La Prensa me fui a una revista del corazón, Garbo, que por suerte era muy seria dentro de lo que cabe. Tenía una revista hermana, Fotogramas, que fue histórica y casi te diría que épica en la época del último posfranquismo, dirigida por la gran Elisenda Nadal. Todavía funciona, y muy bien, y ahora la lleva Toni Ulled Nadal, nieto e hijo… Ay, sigo enrollándome, pero entiéndelo, así somos los viejos. Y además me fascina haber trabajado en una publicación en la que la directora-compaginadora diseñaba las páginas usando un cordel para tomar medidas, y que ahora puedo leer en mi iPad dándole a mi dedo mágico. ¿No es maravilloso? En Fotogramas empecé a hacer cine y festivales, pero la cobertura no se llamaba cobertura, se llamaba cuántos ahorros tienes, a ver si conseguimos juntarnos, ir al festival de Cannes, compartir habitación en una pensión, y vender cosas a la propia revista o a otras, si no las quieren allí. ¡Era todo muy familiar! El festival de San Sebastián resultaba ideal, porque invitaban al hotel y daban vales para comer; pero por aquel entonces no era tan internacional como hoy en día. Estaba muy bien porque iban todos los artistas españoles y conspirábamos de lo lindo, pero lo que podía proporcionarnos algo de dinero, aunque fuera cubriendo gastos, era Cannes. Aunque a precios franceses y sin gabelas, nos daba mejor material. Éramos una especie de freelance con nómina. Ganábamos para vivir hasta el día 15 o el 20, a partir de ahí nos buscábamos la vida. Eso me dio un entrenamiento fantástico. Cuando llegué a la redacción de El País se dieron cuenta de que hacía de todo, sabía quién era Montserrat Caballé, sabía de cine, me sabía todas las dinastías de la prensa del corazón, y era muy conocida por los profesionales gracias a mi trabajo en Fotogramas, donde empecé a desarrollar mi estilo irónico y que fue para mí una escuela impagable.
P.: ¿Te sentías escritora entonces? ¿Más escritora que periodista?
T.: No y sí. Me sentía narradora, más que creadora. Desde el principio tuve claro que tenía que contar las cosas a mi manera. Es decir, tenía que ver lo que otros no veían. Desde mi ángulo personal. Siempre hay muchas capas en los hechos, el más tonto se queda con lo más superficial, y el otro se queda un rato más y empieza a dar conversación y confianza. Ah, ese momento mágico en que comprendes que has dado con el quid de la cuestión… y los otros, no. Ha habido muchas coberturas: cuando era periodista cinematográfica me divertía mucho todo, desde las folclóricas concienciadas hasta los jóvenes directores geniales. Una de las primeras cosas que cambiaron en este oficio fue el periodismo cinematográfico. Desde que empezaron a mandar los agentes y las productoras y distribuidoras, empezó el chantaje, que ahora funciona en todos los terrenos.
P.: Ese nivel de acceso cambió. Yo creo que con las redes sociales y la posibilidad de que cada uno controle lo que lee…
Darmowy fragment się skończył.