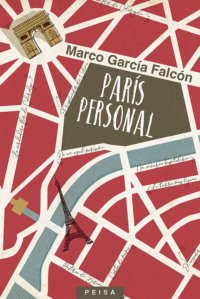Czytaj książkę: «París personal»

MARCO GARCÍA FALCÓN (Lima, 1970). Docente universitario y autor del libro de cuentos París personal (2002) y de las novelas El cielo de Capri (2007), Un olvidado asombro (2014), Esta casa vacía (Peisa, 2017) y La luz inesperada (Peisa, 2018). Es también coautor del manual de escritura creativa La imaginación escrita (2016).
En 2018 recibió el Premio Nacional de Literatura, en la categoría Novela, por Esta casa vacía.


© Marco García Falcón, 2002 / reedic. 2018
© Grupo Editorial PEISA S.A.C., 2018
Jr. Emilio Althaus 460, of. 202, Lince
Lima 27, Perú
Diseño de carátula: Renzo Rabanal Pérez-Roca / PEISA
Diagramación: PEISA
Diagramación digital: ebooks Patagonia
www.ebookspatagonia.com info@ebookspatagonia.com
Primera edición en Grupo Editorial PEISA, octubre de 2018
ISBN edición impresa: 978-612-305-128-0
ISBN edición digital: 978-612-305-160-0
Registro de Proyecto Editorial N.º 31501311801036
Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N.º 2018-15879
Prohibida la reproducción parcial o total del texto y las características gráficas de este libro.
Cualquier acto ilícito cometido contra los derechos de propiedad intelectual que protegen a esta publicación será denunciado de acuerdo con la Ley 822 (Ley sobre el Derecho de Autor) y las leyes internacionales que protegen la propiedad intelectual.
Este libro está dedicado a mis padres y a mi hermana:
Graciela, Daniel y Fabiola.
Y a la memoria de Miguel Kudaka y Óscar Mavila.
«Había de pasar muchos años en París, unido a esa melancólica ciudad por los lazos de mi vida de escritor ruso. En París, nada tenía entonces ni tiene ahora el hechizo que cautivaba a mis compatriotas. No pienso en la mancha de sangre sobre la piedra más oscura de su calle más oscura: eso es algo hors concours en materia de horror. Solo quiero decir que París, con sus días grises y sus noches negras, era tan solo para mí el ocasional escenario de mis auténticas y fieles alegrías: la frase colorida que giraba en mi mente, bajo la llovizna; la página en blanco, bajo la lámpara del escritorio, que me esperaba en mi humilde hogar».
VLADIMIR NABOKOV
París era la flor de Coleridge
Viajar es mudar de piel. Cuando viajamos podemos olvidar nuestra identidad e inventarnos otra nueva. En un lugar distinto del suyo, un intelectual de escritorio puede presentarse como un vagabundo rudo y descreído, la más triste de las mujerzuelas como la señorona de vida honorable y sedentaria. Pero viajar, además del anonimato, nos ofrece la posibilidad de cambiar de costumbres y renovar nuestra mirada: ir, por ejemplo, a vivir a una hostería de un pueblito olvidado; ver, desde la ventana de nuestro cuarto, una estela de cálido humo blanco deslizarse por un campo de amapolas, descendiendo entre hojas alargadas y frías, para luego esfumarse y regalarnos el rocío fresco de la mañana; y, más tarde, cuando el aire se haya poblado de un olor a orégano, asistir a una fonda donde una amable cocinera gorda colme nuestra mesa con garrafones de vino y tiernas y humosas carnes de faisán dorado. No es un azar que los habitantes de las ciudades sueñen con irse a vivir al campo y que los del campo piensen en seguir el camino inverso: el lugar al que queremos llegar contiene la promesa implícita del cumplimiento de nuestros sueños.
En estas cosas pensaba cuando, no bien cumplidos los veintisiete años, decidí viajar a París. Un viaje que no fuera, desde luego, el recorrido de postal de una agencia turística, sino la experiencia vital que nos deja una estadía prolongada y, de ser posible, indefinida.
Mi fascinación por París venía desde la infancia. Estaba alimentada por la presencia, en la casa de mis abuelos, de una acuarela con la vista de un castillo de piedra gris en la cima arbolada de una colina, bajo el sol vespertino; las historietas del simpático Ásterix, y las intensas peleas de espadachines de los libros de Dumas. Pero se había acentuado y transformado profundamente en mis años universitarios, con la visión de algunas películas fundamentales (casi siempre en blanco y negro) de Truffaut y Godard, y la lectura de los existencialistas franceses y los escritores de diversas regiones del mundo que habían elegido esa ciudad europea para afrontar el exilio o hacer sus primeras velas literarias. Hablo de Camus, de Sartre, de Hemingway, de Nabokov, de Calvino, de García Márquez, de Cortázar, de Vargas Llosa. Se trataba, sin duda, del París de los años veinte y sesenta: el tiempo de la atmósfera raté y el aire que se oscurecía después de la fiesta. Por esa razón, cada vez que veía una imagen límpida y soleada de la mítica ciudad, volvía con frecuencia a mi memoria un París invernal, de amaneceres grisallas y tardes melancólicas, repleto de cafés, buhardillas, hoteluchos y callecitas barridas por el viento y la llovizna. Un París que, artísticamente, me resultaba muy estimulante.
Ese París, además, no solo rezumaba sensibilidad y buen gusto en cada una de sus calles, sino que contaba también con gentes que sabían reconocer esas bondades incluso en culturas foráneas, pues, por poner un ejemplo, había sacado a Borges del semianonimato de las pequeñas capillas de devotos y lo había «descubierto» al mundo entero en los años en que Francia ejercía sobre este el magisterio cultural.
Yo había estudiado Literatura (es un decir: la literatura se lleva o no se lleva en la sangre). Aunque era un profesional bastante eficiente y hasta reconocido, trabajaba sin muchas ganas como profesor de castellano en diferentes institutos y universidades. La verdad, lo hacía por temor a la miseria. Para mí (y quizá esto suene exagerado), la miseria asomaba cuando quería comprarme un libro o tomar un taxi y no tenía con qué hacerlo. Ese temor, sin embargo, me llevaba a aceptar muchas horas de trabajo y a dedicar muy poco tiempo a lo que realmente me interesaba: escribir. Yo era un escritor de domingo, de días de fiesta, cuya azarosa contribución a la literatura se reducía a uno o dos cuentos por año. La decisión de irme a París a cambiar de vida la tomé después de hablar con una vieja amiga a la que no veía desde hacía varios años. En esa conversación me comentó sobre su sistema de vida: trabajaba todo lo que podía durante un año (era profesora de alemán en un colegio caro), ahorraba como si fuera a jubilarse y al año siguiente se dedicaba a hacer todo lo que le viniera en gana: dormir, viajar, leer, escribir.
El sistema me pareció tan rotundo y aleccionador que, desde esa fecha, convencido de que tenía que acumular dinero, empecé a buscar otros trabajos, incluso algunos que antes había rechazado o abandonado. Llegué a cubrir hasta los domingos por la madrugada, y el abanico de mis ocupaciones iba desde el oficio de galeote de la corrección de textos hasta las clases particulares, las traducciones y el periodismo cultural. Y a pesar de que debía incontables horas de sueño, me daba tiempo para asistir a un curso de conversación en la Alianza Francesa, además de leer algunos libros considerados «indispensables» mientras me trasladaba de un sitio a otro. Porque era consciente de que necesitaba llenar ciertos vacíos en mi formación literaria antes de irme a Europa. En esa medida, los intelectuales latinoamericanos –métèques del Viejo Mundo, europeos desterrados– terminamos siendo doblemente occidentales, porque mientras un español debe conocer todo lo que han escrito y pensado todos los españoles valiosos, y un francés debe conocer todo lo que han escrito y pensado todos los franceses de nota, nosotros tenemos que leer todo lo que han escrito y pensado todos los europeos que gocen de esa fama.
A lo largo de los días y noches de ese año de trabajo incesante, y sobre todo cuando me sentía agotado, pensaba con insistencia en la flor de Coleridge. El poeta inglés Samuel Coleridge había imaginado, a finales del siglo XVII, una hermosa historia en la que un hombre sueña que atraviesa el Paraíso, recibe una flor azul como prueba de que ha estado allí, y al despertar encuentra esa flor en su mano. A mí me pasaba algo similar. En medio de la nebulosa oscura que para mí era el Perú, yo vivía y me desplazaba por las calles de Lima con la mente fija en París, como quien llevaba en secreto –en feliz secreto– una virtual e imaginaria flor de Coleridge: la prueba de que la realidad del sueño era posible.
¿Nada me retenía? ¿No iba a sentir nostalgia por el Perú? Ser peruano, en mi caso, significaba la posibilidad de la nostalgia por un puñado de familiares, de amigos, de paisajes, de experiencias que muy poco tenían que ver con las múltiples y contradictorias realidades del Perú, y sí mucho con mi historia personal. Mi peruanidad no se extendía más allá de unas cuantas calles de Lima. Y si bien tenía cierta estabilidad en ese reducido espacio, no temía empezar de cero en París, porque pensaba, como Cortázar, que «no ser nadie en una ciudad que lo era todo era mil veces preferible a lo contrario».
Desde luego, yo sabía perfectamente que ese París cortazariano no era el mismo: las circunstancias habían cambiado. Pero sabía también que un puente sobre el agua plateada del Sena, una franja de cielo crepuscular desde el sucio vidrio de un ventanuco lleno de telarañas, el invierno vibrando en el aire, la rama de un castaño estremeciéndose en la oscuridad lluviosa, eran imágenes irreductibles a cualquier impulso transformador del París moderno.
La luminosa mañana de primavera en que salía mi vuelo, me acompañaron al aeropuerto mis padres, mi hermana y un par de amigos íntimos, quienes, a la hora de la despedida, cumplieron mi deseo de evitar todo gesto de sentimentalismo. El avión de Continental encendió sus turbinas exactamente al mediodía. Sentados de a tres en los asientos reclinables, volábamos sobre un cielo despejado, pero yo prefería no volverme a la ventanilla, no mirar hacia abajo, sino a los boletos soñados que iba acariciando repetidamente entre mis manos, a los pétalos de la gris azulada flor de Coleridge que, a medida que nos alejábamos, se hacía, al fin, cada vez más real entre mis manos.
El resplandor de Céline
Todos los lunes de ese invierno frío en París teníamos Figura Humana. Me agradaban esas clases porque el viejo Lacroix, entre otras bondades, casi no dictaba teoría. Nos ponía delante del desnudo y empezábamos inmediatamente a bocetear; luego se acercaba y sin que nos diéramos cuenta, con alguna broma o una sutileza increíble, nos corregía. «Hasta antes de este trazo», nos decía muy serio afilando la voz temblorosa, «su trabajo era de una calidad notable». El viejo tenía un ojo único para captar los errores, pero también para elegir los modelos. Traía señoras rollizas que, escondidas tras sus aburridas ropas de amas de casa, hubieran deleitado a cualquier pintor renacentista, o jóvenes universitarios de cuerpo fuerte y esbelto, aunque de mirada un poco torva, a veces desenfocada. En esta oportunidad el viejo nos había conseguido a una muchacha.
–¿De dónde la habrá sacado? –le pregunté sorprendido a Mauricio, que se había puesto a trabajar a mi lado. La chica tendría unos veintitantos años, pero su cuerpo era el de una adolescente.
–Me parece haberla visto. Creo que es la hija de Madame Canivet.
Madame Canivet era la nueva encargada de hacer la limpieza y, del escaso personal de la escuela, la que mejor nos caía a los alumnos latinoamericanos, quizá porque compartíamos las mismas urgencias económicas. Con ella era la quinta que pasaba por ahí ese año; Beauchamp, el mezquino del director, un sexagenario robusto y algo amanerado, siempre se las arreglaba para cambiar de encargada cada vez que le pedían aumento o el pago de sus derechos sociales. Yo no sabía que Madame Canivet tuviera una hija.
–¿No te parece hermosa?
–Si para ti lo raro es hermoso, sí; es hermosísima –dijo Mauricio con un poco de sorna.
El místico y teósofo Emanuel Swendenborg tiene razón. No a cualquiera le es dado reconocer una aparición maravillosa. Solo a los locos, a los verdaderos artistas, a los secretamente melancólicos, nos es posible hacerlo a primera vista. Y esta en verdad lo era. Recostada sobre un mantón púrpura, con el enrulado cabello negro cubriéndole coquetamente los pequeños pechos, daba la impresión de ser una de esas muchachas que el buen Gustav Klimt dibujaba al carboncillo a finales del XIX en busca de su futura Judith. Tenía unos enormes ojos verdes que parecían mirar desde otro lado.
Quise acercarme a ella al final de la clase, pero de un momento a otro desapareció. Mauricio advirtió mi intención y me miró con esa cara de resignación anticipada que siempre pone cuando me intereso por algo. Pensé que no volvería a verla hasta la siguiente sesión y, sin embargo, la encontré de casualidad por la tarde. Estaba parada en medio del patio, envuelta en una bufanda floreada y con un sobretodo beige, observando con aire distraído el viejo mirador de la escuela.
–¿Tú eres...? –me atreví a interrumpirla en mi mal francés.
–Céline –dijo sin volverse, al cabo de un rato. Luego giró un instante para agregar–: ¿Te gustan los miradores?
Su voz era pausada y algo extraña, con un acento distinto del parisino; en realidad, en mis tres años de vida errante por Europa nunca había escuchado una entonación parecida.
–Sí, claro –le contesté, por decirle algo. Iba a mentirle sobre la antigüedad del mirador, hablarle de las clases de Lacroix y de lo mucho que me había impresionado como modelo, pero antes de que le diera mi nombre se despidió apurada porque debía ayudar a Madame Canivet en no sé qué cosas.
No volví a verla esa semana. El viernes por la noche un amigo mexicano de Mauricio presentaba su primera individual en la Galerie des Princes. Se trataba de una serie de cuadros que representaban el asombro del hombre citadino ante la naturaleza. El que más me impresionó fue el de un restaurante del boulevard Saint-Germain: los mozos en plena atención al público, con la charola alzada a la altura del hombro, se detenían a contemplar el sol que magníficamente se ocultaba entre las terrazas: un resplandor vacilante que los envolvía de medio cuerpo y que se difuminaba en sombras ante sus ojos. El rostro extático de las miradas atrapadas en un punto fijo me remitía a una moderna y espléndida Lección de Anatomía. Al cierre de la galería, fuimos los tres a tomar unos vinos al café Danton.
–¿Por qué tan callado? –me preguntó al segundo tinto Rodrigo, el amigo de Mauricio.
–Debe de ser por la modelo que hace poco trajo Lacroix –se adelantó burlonamente Mauricio–. Una francesita medio rara que vive con su madre en los altos de la escuela.
Fue así como me enteré de que Céline compartía con Madame Canivet el cuartito del tercer piso, justo al lado de la Sala de Música. No dudé en pasar por ahí a la mañana siguiente para hablar con ella. Céline limpiaba y ordenaba unos muebles viejos que yo había visto antes abandonados en el desván de la escuela. Todo era viejo, a decir verdad, en esa casona en que las oscuras maniobras de Beauchamp se encargaban a menudo de escamotear los donativos para refaccionarla.
–Hola –me saludó con una sonrisa tímida. Hizo un gracioso respingo de cansancio y luego dijo, como explicándose–. Quiero adecuar este espacio como cuarto de trabajo. Me gusta fabricar cosas.
–¿Qué tipo de cosas? –le pregunté, realmente interesado.
–No sé; me gusta hacer maquetas de casas antiguas o de miradores... Pero en el fondo espero perfeccionar algún día un aparato con el que pueda ver un ángel.
–¿Un ángel?
Sus enormes ojos se iluminaron.
–Sí, es posible; aunque no de la manera en que piensas. Son, en realidad, fotones de luz.
No parecía bromear. Me habló entusiasmada de la teoría de un físico alemán y de varios artículos científicos que había leído al respecto: los seres alados, me explicaba moviendo sus hermosas manos, estaban hechos de partículas y corpúsculos de energía electromagnética dispersos en el aire; eran, en pocas palabras, fenómenos físicos tan registrables como el clima o el movimiento de los planetas. Cortésmente incrédulo, le dije que también me interesaban las construcciones antiguas y que conocía unas muy raras en el barrio del Marais. Quedamos en ir para allá al terminar la siguiente clase del viejo Lacroix.
Aquella mañana soplaba un viento fuerte como solo sopla en París, con una humedad maligna que se empozaba en los zapatos y se filtraba por nuestros abrigos. Céline casi me arrastraba por las callecitas desiertas. Estaba maravillada con los pequeños rostros que adornaban los frontispicios de los caserones arrasados por la intemperie y la lluvia. Cogía su fotómetro (así llamaba a una suerte de caleidoscopio artesanal) mientras me hablaba de fantasmas, de duendes y náyades que había visto por primera vez cuando niña y que ahora seguía viendo en sueños. Su voz extrañísima transformaba esos lugares desencantados en sitios mágicos. Yo la escuchaba con atontada admiración mientras se trepaba descalza a los árboles más altos o a las fuentes resbalosas de moho, buscando el ángulo preciso en que la luz turbia del mediodía le permitiera captar algún fotón de un ángel desprevenido.
Así empezamos a andar sin pensarlo por un París secreto y entrañabilísimo. Redescubríamos un cielo distinto desde la cúpula de la iglesia de Saint-Pierre de Montmartre, nos metíamos a las galerías cubiertas, seguíamos el reflejo esquivo de las aguas del Pont Neuf hasta perdernos por los recovecos más recónditos del Barrio Latino: caminábamos por el puro placer de caminar. De noche, cuando Madame Canivet dormía, regresábamos a la buhardilla de la escuela y nos quedábamos hasta muy tarde comentando nuestros hallazgos. En esas horas una Céline con el cabello recogido sobre la cabeza me contaba de su infancia en un pueblito perdido de Chátellerault, al que asociaba con la imagen de su padre tempranamente muerto en los tiempos de la Segunda Guerra. En esas horas las palabras cedían con facilidad al encuentro de nuestros cuerpos, impulsados por la oscuridad y apenas complicados por la estrechez del cuarto atiborrado de cartones, alambres y láminas.
A menudo el trémulo fulgor de un crepúsculo gris nos sorprendía. Céline se preguntaba entonces por los colores del cielo y caminaba intrigada hacia el ventanuco: el cabello revuelto, la sedosa piel traslúcida, las delicadas costillas pronunciándose en la espalda desnuda con los trancos lentos y menudos. Una imagen de maravilla que mis compañeros y yo, con nuestros pobres bocetos, cada lunes, tratábamos en vano de reproducir sobre el canson.
Céline ciertamente tenía el cuerpo de una adolescente, pero su verdadero encanto estaba en su inocencia. Y no me equivoco al decir inocencia, esa posibilidad de contacto inicial con las cosas que nos hace ver el mundo de una manera irrepetible y que poco tiene que ver con la ingenuidad. Su manera de relacionarse con el mundo o, mejor dicho, su manera tan despreocupada de no estar en él, la hacía actuar con una especie de alegre temeridad. Yo trataba de seguirla en todo, contagiado como estaba con su alborozo, pero cuando noté que Madame Canivet empezaba a mirar mis visitas a la buhardilla con cierto recelo, le propuse que mejor nos encontráramos en otro lado. Nunca planeábamos nuestros encuentros, a pesar de que no nos veíamos seguido; a veces la veía echada en el jardín a la salida de una clase o ella me encontraba sentado en una banca del patio y nos poníamos uno al lado del otro a mirar a la gente en silencio; a veces nos cogía una lluvia súbita y de inmediato corríamos a guarecernos bajo el arco de los soportales huyendo de los densos nubarrones. Recuerdo que una tarde lluviosa pasó cerca de nosotros el viejo Lacroix y al vernos juntos recitó unos versos en tono cómplice y encendido pero con voz tan baja que no pudimos identificarlos. Ahora Céline había escogido el mirador para mostrarme las nuevas modificaciones de su caleidoscopio. En lo alto de ese cuarto aún más reducido, oloroso a madera húmeda y desde donde se veía todo París, ella me señalaba con devoción el celaje de ángeles invisibles mientras yo me atenía a lo que para mí era la única magia existente: su pequeño y cálido cuerpo.
Fue por esos días de nuestros casi silenciosos encuentros en el mirador que al viejo Lacroix lo invitaron a viajar a Londres. La Royal Academy quería tenerlo como invitado en la muestra anual de jóvenes artistas recién egresados. El viejo, a quien no le gustaba abandonar por nada del mundo el dictado, y menos aún su incómoda pieza de soltero en el hotelito del pasaje Sommeil (al cual solía llamar con buen humor «la alcantarilla»), pretextó su dificultad con el manejo del inglés, además de los achaques de la edad. No era la primera vez que le escuchábamos una excusa así. Como yo había vivido algunos meses allá, me ofrecí a acompañarlo y a servirle de traductor, de manera que no tuviera cómo negarse; por lo demás, Beauchamp alentaba cualquier tipo de reconocimiento a los profesores con tal de que no le representara ningún gasto extra. Viajamos en ferry una mañana de lluvias sesgadas que parecía la más fría de ese invierno cruel. Londres se alargaba entre brumas por la ventanilla empañada. Tan pronto como llegamos a la galería principal de la Royal Academy of Arts nos acogió una nube de prestigiosos pintores y críticos de arte, sumamente atentos a las prometidas innovaciones de la exposición, aunque esta resultó ser más bien un espectáculo aburrido y desolador: instalaciones aparatosas, bocas y manos anhelantes del vino celebratorio, lienzos de gran formato llenos de imágenes desencantadas, grotescas y estridentes, como si a esos engañados muchachitos británicos les fuera imposible concebir que la esencialidad de las cosas puede capturarse en un solo trazo.
Con desgano aceptamos quedarnos otro día para la inauguración de la sala de esculturas, que contaba con algunos nombres conocidos. Era más de lo mismo, salvo que a la espectacularidad de los trabajos se agregaban el extravío formal y el mal gusto en todas sus variantes. Afortunadamente, el rotundo fiasco de la muestra no logró afectarme como en otras oportunidades (antes me hubiera indignado y hasta enfurecido); ni siquiera lamenté haber hecho el viaje, pues la conversación y los irónicos comentarios del viejo Lacroix bien valían la pena. «Estos chicos», carraspeó a modo de resumen hacia el final del recorrido, «prueban que en estos tiempos la idea de arte no ha hecho sino degenerar». Saber, además, que una Céline distante e impermeable a la realidad me esperaba en París, escudriñando hora tras hora el cielo desde el mirador, con su fotómetro en la mano y ese gesto de loca enamorada del aire, era como un bálsamo contra tanta insensibilidad, una forma segura y enternecida de devolverme a ese estado de gracia del que me había momentáneamente separado.
Pero a nuestro regreso (a fuerza de no ser descorteses, estuvimos en Londres dos días y medio) nos sorprendió encontrar las aulas cerradas y todas las clases suspendidas, y no precisamente por la amenaza de una terrible borrasca anunciada varias semanas atrás. Entre confuso y resignado, fumando a la entrada del cafetín, Mauricio nos contó lo que pasaba: un grupo de contadores y auditores estatales había asumido temporalmente la dirección para evaluar el manejo de la escuela. Beauchamp, tal como sospechábamos los alumnos desde siempre, había malgastado por años los fondos del fisco y para excusarse del desbalance acusaba a los empleados menos antiguos del robo de dinero. La pobre Madame Canivet, aterrada por la mentira, no había atinado sino a huir con Céline a su pueblito de Chátellerault.
Cuando oí la noticia no sé por qué me imaginé que Céline aún estaba por ahí. Me separé de Mauricio y subí por la vieja escalera en espiral hasta llegar al mirador. Logré ver algo de su cabellera negra, sus pies descalzos perdiéndose entre el moho y el polvo. La seguí por el pequeño laberinto de cuerdas y maderas crujientes. «No digas nada», me susurró de pronto al oído, sorprendiéndome. Yo me volví y sentí el calor de su respiración. Me besó en la boca, largamente, mientras yo la acariciaba contra una pared oscura y me ajustaba a su cuerpo agitado. Hicimos el amor. Después presentí que no volvería a verla. Como una forma de retenerla dibujé con un pedazo de tiza azul el contorno de su cuerpo sobre la pared. Y lo hice sabiendo que ella desaparecería, que al otro día una lluvia gruesa y sucia borraría para siempre ese leve resplandor que solo entonces alcancé a ver.
Darmowy fragment się skończył.