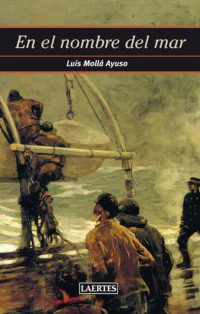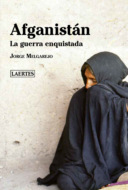Czytaj książkę: «En el nombre del mar»

Luis Mollá Ayuso
EN EL NOMBRE
DEL MAR

Primera edición: noviembre 2013
© Luis Mollá Ayuso
© de esta edición:
Laertes S.A. de Ediciones, 2013
C./Virtut 8, baixos - o8o12 Barcelona
www.laertes.es
Ilustración de la cubierta: Detalle de The Signal of Distress (1892). Winslow Homer
Composición:JSM
ISBN: 978-84-7584-969-0
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de los titulares de la propiedad intelectual, con las excepciones previstas por la ley. Diríjase a cedro (Centro Español de Derechos reprográficos, <www.cedro.org>) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Impreso en la UE
Aunque siempre había vivido en la costa, me parecía que nunca había estado tan cerca del mar como entonces. El olor de la brea y del agua salada era como una cosa nueva para mí. Vi los más pasmosos mascarones de proa que habían navegado por todos los mares; y vi además muchos marineros veteranos con pendientes en las orejas y las patillas rizadas en bucles y el andar oscilante y torpe de la gente de mar, y si hubiera visto otros tantos reyes y arzobispos no hubiera sido mayor mi contento. Y yo también iba a lanzarme al mar, a la mar en una goleta con un contramaestre gaitero y unos marineros coletudos y cantadores; a la mar en busca de una isla desconocida y a descubrir enterrados tesoros...
Robert L. Stevenson
La isla del tesoro
1. La soledad del mando

San Fernando, Cádiz, marzo de 1895
El oficial entregó el sobre y reculó hasta la puerta, manteniendo la gorra de plato rígidamente presentada con la misma mano de la que colgaba el sable dentro de su vaina.
El capitán de navío Francisco de Paula Sanz de Andino y Martí cogió el sobre y lo examinó detenidamente antes de colocarse las lentes y rasgarlo con un abrecartas, réplica fiel del sable que distinguía a los oficiales de la Armada.
—Esperan contestación, mi comandante.
Sanz de Andino alzó los ojos por encima de las lentes y contempló al alférez de navío Enríquez, un buen oficial y un compañero distinguido entre sus camaradas, a pesar de la aureola de arrogancia que le acompañaba desde que embarcara pocos meses atrás escoltado por un criado personal y un perro, un soberbio pastor de Terranova. Desoyendo su reclamación, Sanz volvió a contemplar el sobre cuyo membrete anunciaba órdenes del almirante Pasquín, capitán general de la Región Marítima del Sur, y tras leer el breve párrafo de la nota que contenía, realizó algunas anotaciones en la misma, trazó un garabato y estampó un sello. Después volvió a meter la nota en el sobre y lo entregó al oficial, que saludó marcialmente y se despidió con un taconazo.
Sanz se incorporó de su silla y caminó hasta el portillo, desde donde podía divisar la larga fila de acacias alineadas a la vera del camino que unía la entrada del arsenal con el muelle en el que atracaba su buque, el flamante crucero Reina Regente. El capitán general quería verle y sabía perfectamente para qué. No hacía dos meses que había tomado el mando del crucero y acababa de enviar un informe demoledor sobre la poca confianza que le inspiraban algunos defectos que arrastraba prácticamente desde su construcción.
En realidad el informe no era suyo, sino del capitán de navío Paredes, su antecesor en el mando del buque. Sanz no había navegado lo suficiente para poder apuntar lacras tan graves como las que denunciaba Paredes, pero, de ser cierto que las calderas no eran capaces de producir suficiente vapor para las máquinas que tenían que alimentar, y que en el caso hipotético de una inundación o un incendio no se podría contar con ellas, desafiar un temporal o un combate en tales condiciones podría resultar demasiado comprometido, y al fin y al cabo el mal tiempo es algo que antes o después llega a todos los barcos, y el fuego enemigo es una circunstancia que debe esperar con naturalidad cualquier unidad naval de primera línea.
Pero no era sólo eso. El informe señalaba condiciones de habitabilidad desastrosas para un barco de sólo siete años de vida, reclamaba la necesidad de nuevos generadores auxiliares y denunciaba las peligrosas condiciones de estanqueidad propiciadas por el deterioro del frisado de las puertas estancas y las válvulas automáticas de las carboneras, que se obturaban constantemente debido al polvo del carbón. En síntesis, Paredes venía a decir que el agua podía entrar a raudales en el buque hasta dejarlo a merced de las olas y que las bombas de achique carecían de capacidad suficiente para devolver al mar el agua embarcada.
Agitando la campanilla llamó al repostero y le pidió que preparase el uniforme azul y que el coche de caballos estuviese listo en una hora. El almirante no lo recibiría hasta última hora de la mañana, pero no estaba de más dejarse caer por las oficinas del Estado Mayor para ver el efecto de sus letras. El almirante era un hombre apasionado y si algo de lo escrito le había contrariado, su disgusto ya debía circular entre sus subordinados en Capitanía. Y la urgencia de la llamada apuntaba en esa dirección.
La calesa se agitaba incómodamente al compás del trote de los caballos. A través de las ventanillas el comandante del Reina Regente contemplaba con deleite el yermo paisaje gaditano. En los caños los pescadores alzaban los rostros bronceados por el sol para ver pasar el carruaje, en una venta una mujer perseguía una gallina que revoloteaba tratando de escapar al puchero, mientras que en las blancas salinas los hombres detenían su quehacer y se secaban el rostro con el dorso del brazo mientras contemplaban el movimiento acompasado de la pareja de alazanes.
Al llegar a la cuesta de María Auxiliadora la calesa detuvo su andar. Los jueves era día de mercado y el cochero tuvo que recurrir al látigo y a algún que otro insulto para avanzar entre el gentío que a esa hora abarrotaba la cuesta buscando los avíos para la olla o vociferando su mercancía.
Sanz ordenó detenerse al conductor. En la parte alta de la cuesta, no demasiado alejada, se alzaba imponente la antigua casa palacio de Ruiz Antequera, sede de la Capitanía General de la Región Marítima del Sur. Podía subir caminando por la alameda, que a esa hora reunía sólo unos pocos viejos desparramados por entre los bancos de hierro y algunos niños jugando a pídola o moviendo el diábolo. Descendiendo de la calesa echó a andar por el camino de tierra. Los brotes violáceos de las jacarandas anunciaban una primavera temprana y a su paso un jardinero desvió el chorro de las regaderas, agachando respetuosamente la cabeza.
Sanz caminaba cabizbajo. Su decisión estaba tomada desde que envió sus quejas por escrito, pero le faltaba definir su actitud ante el almirante, un detalle importante si quería seguir ascendiendo en el difícil escalafón de la Armada, y ahora que había tenido la ocasión de leer los informes de los comandantes que le habían precedido en el mando del crucero podía llegar a conclusiones irrefutables: Paredes, el último y más crítico de todos, estaba a punto de pasar a la Escala de Tierra, eso sí, con unos informes personales brillantísimos y una carta de agradecimiento del ministro, colofón a una más que notable hoja de servicios; sin embargo, Vallejo, que nunca hizo referencia a los graves inconvenientes del barco, limitándose en sus informes a ponderar el acierto de los dirigentes de la Armada en el proceso de selección de los astilleros y la posterior construcción del buque, sonaba para la terna de la que saldría el ministro de Marina que habría de relevar a Beránguer a la conclusión de su ciclo ministerial.
Un asunto difícil. Las obras que le estaban haciendo al buque en el Arsenal de la Carraca servían poco más que para tapar bocas, las otras, las que verdaderamente necesitaba, obligaban a desplazarlo a Cartagena, inmovilizarlo y empezar por desmontar los cuatro cañones González Hontoria de 240 milímetros para sustituirlos por otros tantos de 204, un ahorro de cien toneladas en el desplazamiento final que ayudaría a meter el barco dentro de las exigentes curvas de estabilidad. Sin embargo, y a pesar de que una real orden así lo disponía, el asunto no terminaba de materializarse. Parar el barco, cambiarle la artillería principal, sustituir calderas y reponer el sistema de estanqueidad suponía el reconocimiento tácito de un fiasco que, aunque estaba en boca de todos, convertía su defectuosa construcción en un asunto político y, en definitiva, en carnaza para la prensa. Desde las primeras entrevistas con el almirante nada más recibir el mando del buque había comprendido que la intención de Madrid era aprovechar su experiencia en el mando del crucero para mejorar el diseño de sus gemelos nacionales, el Alfonso XIII y el Lepanto, en pleno proceso de construcción en los astilleros de Ferrol y Cartagena, respectivamente.
En Capitanía todo parecía en orden. Apoyado en el bastón de mando que le distinguía como comandante de buque, deambuló por las distintas secciones del Estado Mayor. En cada uno de los oficiales con quien se entrevistó buscó una señal que anunciara temporal en el despacho del almirante, pero todo parecía tranquilo. El capitán de corbeta Ozores, jefe del negociado de organización, le señaló que las listas de aprendices de la Escuela de Artillería de Mar estaban preparadas. Aunque no entendió a qué se refería, le dejó hablar interesándose en sus palabra, sobre todo cuando se disculpó aduciendo que la botadura el lunes siguiente del acorazado Carlos V en los astilleros gaditanos de Vea Murguía tenía completamente absorbido al personal a sus órdenes, preparando listas de asistentes y saludas del almirante para un acto que habría de presidir el ministro de Marina y que nadie quería perderse.
Por fin llegó al antedespacho del almirante y saludó al ayudante, indicándole que esperaría la hora de la audiencia en la biblioteca, pero éste replicó que tenía orden de hacerlo pasar tan pronto llegara, perdiéndose a continuación en dirección al despacho del capitán general. Verdaderamente la cosa era urgente, pensó Sanz sintiendo como se le disparaban las alarmas.
—Su Excelencia le espera, comandante.
La voz del ayudante le rescató de sus preocupaciones. Sanz de Andino se dirigió al despacho, inspiró, se estiró dentro del uniforme y abrió la puerta resueltamente.
—¿Da Vuecencia su permiso, almirante?
El almirante Pasquín lo esperaba de pie, en el centro de la estancia y con una sonrisa franca alumbrándole el rostro. Al verlo entrar se acercó con el brazo derecho extendido.
—Pasa Curro. Te estaba esperando. ¿Todo en orden?
El comandante del Reina Regente estrechó la mano que le tendía el almirante, encogiendo ligeramente el cuello y escrutando su mirada en busca de un gesto de hostilidad entre tanta deferencia inesperada.
—Acompáñame —dijo Pasquín conduciéndolo hacia una puerta que comunicaba con un lujoso y confortable recibidor—. ¿Quieres café? ¿Un cigarro?
A resguardo del humo de un Partagás, Sanz estudiaba cada gesto de su superior mientras le escuchaba ponderar el clima local que, según decía, resultaba ideal para la artritis de sus huesos. El almirante no iba al grano y Sanz de Andino se estaba poniendo nervioso.
—Ya sé, almirante, que mi informe es algo brusco, sin embargo, créame que no reclamaría esas obras de no considerarlas esenciales y urgentes para la seguridad del buque...
Con la palma de la mano alzada en un gesto contemporizador, el almirante frenó en seco la interrupción de su subordinado.
—No te preocupes, Curro. Las obras están aprobadas.
—¿Aprobadas? ¿Las obras en Cartagena? Almirante, estoy hablando de la sustitución de la artillería principal, además de...
—Sí, Curro. Y las calderas y todo lo demás. Esta misma mañana han telegrafiado de Madrid. Por fin se han tomado este asunto en serio e incluso se ha librado un presupuesto extraordinario. Tendrás tus reparaciones. Pero eso vendrá más adelante.
Más adelante... repitió Sanz mentalmente. Por fin llegaban al meollo de la cuestión. Era evidente que le estaban dorando la píldora y ahora llegaba la parte difícil de tragar, la que daba sentido a aquella actitud tan extraña y solícita. Sin embargo, el almirante permanecía en silencio contemplando el azul del cielo a través de los grandes ventanales. ¿Qué estaba pasando?
—Curro, ¿recuerdas el coste original del barco?
El almirante Pasquín regresó de repente al mundo de los vivos con una pregunta que no hizo sino aumentar la confusión de Sanz de Andino.
—Cerca de seis millones de pesetas, almirante, pero no entiendo...
Pasquín ignoró la réplica de su subordinado, que lo contemplaba con una mirada cargada de perplejidad.
—¿Recuerdas hace cosa de año y medio el ataque de los rifeños a un fuerte en Melilla que costó la vida a su general?
—Sí, almirante, lo recuerdo vagamente.
—Margallo.
—¿Cómo?
—Margallo. General Margallo. Así se llamaba aquel pobre desdichado.
—Almirante, disculpe. No sé a dónde quiere llegar.
—En seguida lo entenderás. ¿Otro café?
Tras recibir su taza de café y mientras el capitán general se servía una cucharada de azúcar en la suya, la cabeza de Sanz de Andino daba vueltas intentando averiguar en qué podía afectarle aquella historia tan peculiar que comenzaba con un general muerto en Melilla. En ese momento el almirante se aclaró la voz y retomó la palabra.
—El sultán de Marruecos es un individuo de carácter débil incapaz de gobernar su territorio. Su brazo no llega a las montañas ni a los valles del Rif, por eso no se le puede responsabilizar de lo sucedido a Margallo y tampoco se le puede exigir la entrega de los culpables. Este tipo de cosas se resuelven de otro modo.
Sanz iba a replicar, pero una señal del almirante lo detuvo.
—Desde hace un par de semanas una comisión del sultán negocia en Madrid un acuerdo de satisfacción con representantes del gobierno. Este acuerdo se resolvió hace apenas unos días, estableciéndose una indemnización de veinte millones de pesetas. ¿Qué te parece? Con ese dinero podrían comprarse tres barcos como el tuyo.
—Me parece una barbaridad, almirante. No tenía ni idea de esas negociaciones, ni tampoco de que la vida de un general valiese tanto. Si me permite la licencia.
El almirante sonrió, dejó la taza vacía sobre la mesa y se limpió los labios con una servilleta antes de volver a tomar la palabra.
—Hadj Kerim Brisha. Ese es el nombre del visir que ha representado al sultán en las negociaciones. Un zorro viejo. Lo conocemos de antiguo.
—Pues para ser un zorro no puede decirse que haya alcanzado un acuerdo muy satisfactorio para los intereses de su país...
El almirante volvió a repetir el gesto con la palma de la mano pidiendo calma.
—Espera, Curro, no te precipites. La cosa no acaba ahí. Hace cinco días, a la salida del hotel donde se hospedaba la comisión mora, un compañero de Margallo quiso vengar la muerte de su amigo abofeteando el rostro del visir, que inmediatamente reclamó la revisión de las indemnizaciones y exigió que la bofetada tuviera la consideración de una ofensa al sultán que representa, y si te parece que un general vale mucho, imagínate un sultán. No ha trascendido, pero se dice que la indemnización puede haber quedado a la mitad. En todo caso, los moros se han convertido en un estorbo. Mañana los tendremos aquí, en Cádiz, y ahí es donde entráis en escena tu barco y tú. En Madrid hay prisa por devolverlos a su tierra cuanto antes. Tengo un cable en el que el ministro se expresa en términos muy exigentes. Se dice que la redacción podría ser del propio Sagasta y que a Su Majestad se la vio muy enojada al conocer la agresión al visir. En fin Curro, supongo que te haces una idea de la trascendencia del asunto. Esa bofetada ha salido muy cara.
Sanz permaneció en silencio. De modo que no se trataba del informe, sino de devolver a Marruecos a la incómoda comisión negociadora que ya estaba en camino desde Madrid. A pesar de todo, las obras seguían siendo necesarias y, en su opinión, prioritarias. Estaba en juego la seguridad de la nave. Una idea golpeó su cabeza como un rayo al imaginar a su barco en peligro, pero prefirió morderse la lengua, aunque no pudo evitar la traición del subconsciente.
—Podría resultar más cara aún, almirante.
Sin llegar a imaginar el negro presagio que acababa de abrirse hueco en la cabeza de su subordinado, el capitán general trató de inspirarle confianza.
—Será una cosa rápida, Curro. Tánger está a la vuelta de la esquina y cuando te quieras dar cuenta estarás de regreso. Los moros llegarán mañana al atardecer y pasarán la noche en el Hotel Roma, donde les hemos reservado una planta completa para evitar inconvenientes. El sábado sales, los llevas a Tánger y te vuelves el domingo. Recuerda que el lunes tienes que estar fondeado en la bahía. Hay que dar lustre a la botadura del Carlos V...
La noticia corrió por el barco como la pólvora. No tanto el viaje a Tánger, al que, a pesar de su inminencia, pocos hicieron caso, sino el hecho de desplazarse a Cartagena para unas obras que mantendrían el barco en la ciudad mediterránea por un período aproximado de diez meses, lo que fue acogido con muestras de satisfacción por unos pocos y de desgana por la mayoría. A bordo se contaban por decenas los marinos establecidos con sus familias en la capital andaluza y el traslado a Cartagena suponía una larga separación familiar a la que, tópicos aparte, los marinos no terminan de acostumbrarse nunca.
Arrastrando el sable por la cubierta y a tenor de la sonrisa que iluminaba su rostro, el alférez de navío Enríquez parecía pertenecer al grupo de los satisfechos. Se trataba de un joven oficial procedente de Sanlúcar que acababa de terminar la carrera en la vecina Escuela Naval de San Fernando y que, al contrario que buena parte de sus compañeros, no había formalizado con ninguna de las distinguidas señoritas de la ciudad. Su horizonte era conocer mundo, algo que a bordo del Reina Regente parecía garantizado al tratarse de uno de los buques estrella de la escuadra; trotando alegremente tras él, su inseparable Nemo le seguía sacudiendo nerviosamente el rabo, como si quisiera trasmitir a su dueño que compartía plenamente su alegría y sus sueños.
El comandante Francisco Sanz de Andino estaba a medio camino entre los jubilosos y los afligidos. No era indiferencia; por una parte se sentía tremendamente aliviado al saber que el barco iba a recibir por fin las atenciones que tanto necesitaba. Además, la medida le acercaba a su familia, cuyo hogar se levantaba en la ciudad mediterránea.
Sin embargo su alegría no era completa y, al contrario que la mayoría de sus subordinados, se sentía preocupado por el inminente viaje a Tánger, aunque no tanto por la falta de seguridad del barco, pues en realidad se trataba de un viaje relámpago, sino por la calidad de la embajada que le tocaba atender y los antecedentes conocidos a través del almirante sobre los que ahora ponía al corriente a su segundo y tocayo, el capitán de fragata Francisco Pérez Cuadrado, en cuyo semblante leía el mismo asombro que había alumbrado el suyo al conocer por boca de su superior los pormenores de la rocambolesca delegación que estaban a punto de recibir a bordo.
Corrían los últimos años del siglo xix y los buques de guerra no sólo servían como unidades de combate, sino que solían emplearse también en misiones de corte diplomático como la que ahora les tocaba llevar a cabo. Un mal paso podía costar el esfuerzo de toda una vida de servicio a la Armada. Se lo había dicho claramente el almirante: el presidente del Gobierno esperaba ansioso el cable con la noticia de la delegación mora desembarcada en Tánger y, mientras tanto, la exigente reina que daba nombre al navío quería para el representante del sultán alauita un trato idéntico al que los marinos dispensaban a la familia real cuando cuidaban celosamente su descanso estival en el palacio de San Sebastián; por eso Sanz de Andino repasaba minuciosamente con su segundo las estrictas medidas de prudencia, seguridad y discreción que regirían a bordo durante la cortísima estancia de sus distinguidos visitantes.
El sábado amaneció un día apacible y soleado, aparentemente el ideal para una navegación como la que estaban a punto de emprender. A lo largo de los últimos días el viento había estado saltando caprichosamente de levante a poniente, algo habitual en las aguas próximas al estrecho de Gibraltar, aunque desde primeras horas de la mañana parecía haberse entablado en el oeste, dando como resultado una brisa suave y fresca que obligó a los marineros de cubierta a buscar ropa de abrigo. El muelle congregaba a un nutrido grupo de familiares y amigos de los marinos para despedirlos, sobre todo a los cuarenta y nueve aprendices de la Escuela de Artillería, para los que aquel viaje que rendirían al día siguiente en el mismo muelle de partida constituía el bautismo de mar. En algunos rostros podía distinguirse una lágrima traicionera, sobre todo en los ojos de las madres, hermanas o novias, pero la mayoría eran comentarios alegres, chistes y bromas. Ajeno al rigor de sus propias palabras, un viejo suboficial que ya había entregado cinco hijos a la Armada y que venía a dejar al sexto, uno de los jóvenes aprendices, sentenció que cuando se entrega un muchacho a la mar, ésta lo hace suyo para siempre. Sus palabras encogieron aún más el corazón de las atribuladas damas y quedaron prendidas en el aire como la densa capa de humo negro que expulsaron las chimeneas del barco en el momento de zarpar. Poco a poco la comitiva comenzó a deshacerse cuando el barco se convirtió en poco más que un punto oscuro que desapareció de la vista al doblar el cabo de San Sebastián.
La embajada mora apenas se dejó ver a bordo. Llegaron en suntuosos carruajes lujosamente enjaezados tirados por soberbios bretones de crines zainas. Una vez a bordo se encerraron en sus camarotes renunciando al refrigerio que les ofrecía el comandante. El traductor dijo que querían dedicar las horas de tránsito a la reflexión y la oración. Sanz de Andino se encogió de hombros y subió al puente. Bastante tenía con gobernar la difícil nave a su cargo y los más de cuatrocientos hombres que la servían. Una vez en el puesto de mando, se olvidó de sus huéspedes y se dejó seducir por sus propias ensoñaciones. La mañana era hermosa. Parecía que el calendario se esforzaba en dejar atrás un invierno demasiado riguroso. El viento venía envuelto en las acres esencias de las tierras del sur y, por unos instantes, Sanz de Andino cerró los ojos e imaginó cómo disfrutaría cada día de mando una vez que el buque incorporara los cambios pendientes. En ese momento una ola levantó la proa y el barco volvió a caer pesadamente a los pocos segundos, recuperándose con un movimiento cansino acompañado de una inquietante vibración que se transmitió a lo largo de sus ochenta metros de eslora. Sanz de Andino volvió a abrir los ojos y regresó a la realidad.
Siguiendo los consejos recogidos de los escritos de su antecesor en el cargo, había ordenado cargar 545 toneladas de carbón, combustible suficiente para un viaje de ida y vuelta a la capital tingitana, y otras 310 de agua destilada, reservada a la producción de vapor en las calderas. Una decisión desacertada en el diseño original de la nave obligaba a escrupulosos cálculos en el relleno previo a cada navegación, para no transgredir los límites de las críticas curvas de estabilidad del crucero.
El Reina Regente era el resultado de un concurso público para la construcción de un buque capaz de unir la metrópoli con las colonias sin necesidad de carbonear. En los últimos años el peso específico de España en el concierto internacional se había visto muy reducido y los buques ya no contaban con apostaderos de garantía, de ahí la necesidad de cubrir las doce mil millas que separaban la nación de las islas Filipinas, la más alejada de las posesiones en ultramar, en un viaje sin escalas. El proyecto se adjudicó finalmente a una firma escocesa de Glasgow que ya había comenzado a trabajar sobre planos cuando llegó la orden de Madrid de sustituir los cuatro cañones de 204 milímetros repartidos, dos y dos, a proa y popa, por otros tantos de 240, lo que significaba un desplazamiento añadido de veintiuna toneladas por cañón que, a efectos prácticos y una vez entrara el buque en servicio, habrían de amortizarse escatimando la carga de combustible y renunciando, en definitiva, a la autonomía deseada, objetivo principal y razón de ser del buque.
Sanz chascó la lengua y agitó la cabeza. El viento arreciaba levantando en la mar los primeros borreguitos. Desde su asiento en el puente de gobierno los veía venir por la amura a quebrarse en la proa, sometiendo al barco a un incómodo cabeceo del que se recuperaba demasiado despacio. Nunca hubo un razonamiento lo suficientemente robusto que justificara ese cambio en la artillería que tanto daño y sacrificio imponía al buque. Decían que el proyecto estaba avalado por el mismísimo González Hontoria y a la contundencia de tal argumento se imponía cualquier razonamiento contrario.
Sea como fuere, y a pesar de que una real orden disponía un cambio de artillería que no tardaría a llevarse a efecto en las atarazanas de Cartagena, el Reina Regente seguía navegando con unos cañones que no eran los suyos y aquellas olas que aumentaban en fuerza y altura con el paso de las horas comenzaban a convertir el asunto en un inconveniente grave. Sanz de Andino se llevó el catalejo a la cara buscando la costa africana, pero el horizonte estaba muy tomado y no fue capaz de distinguirla. Llevaban cinco horas navegando a ocho nudos y la costa debía estar a unas quince millas. Desde luego el barco podía dar una velocidad mucho mayor, pero había ordenado embarcar el mineral justo para un tránsito de ida sereno y un regreso rápido. No obstante, ordenó unas paladas de carbón. Quería aumentar la presión y llegar cuanto antes. El viaje comenzaba a hacérsele pesado.
La voz del serviola le rescató de sus pensamientos. Por la proa comenzaba a adivinarse el contorno de una cordillera, Sanz alzó su catalejo y contempló los bordes de unas colinas recortadas sobre un terreno apenas visible, a pesar de que a esa hora el sol aún debía encontrarse un par de puños por encima del horizonte. Media hora después, a unas seis millas de distancia comenzó a vislumbrar las formas de los edificios más conspicuos del muelle. La línea horizontal estaba muy tomada y no era capaz de distinguir la ciudad. Acercarse podría resultar peligroso, por lo que señaló un punto en la carta dentro de la bahía donde echar el ancla en un fondo razonablemente seguro. La mar se estaba poniendo incómoda. No se trataba de grandes olas, pero el viento seguía arreciando y no tardaría en hacerlas más altas y fuertes, y Sanz sabía que su barco no era el mejor preparado para desafiarlas. Un latigazo de envidia alumbró su pensamiento: otros compañeros habían corrido mejor suerte a la hora de la asignación de mandos y en ese momento el Pelayo reparaba en Cartagena, el Alfonso XIII terminaba de armarse en el arsenal gaditano de La Carraca y el Reina Mercedes hacía unos días que había salido de Cádiz para La Habana: «No tenemos otro barco, Curro», el capitán general se había encogido de hombros al comunicarle una orden que en otras circunstancias le hubiera llenado de alegría. En ese momento recordó el «mucha suerte» con que es tradición en la Armada felicitar a un comandante en el momento de la toma de mando. Incapaz de evitar un escalofrío reflexionó sobre lo acertado de la fórmula.
Con su característico chasquido metálico el telégrafo de máquinas avisó de que las hélices estaban paradas. Sanz respiró tranquilo. Al abrigo de la rada tingitana el barco se desplazaba seguro movido por su propia inercia. Cuando mandó fondear, una serie de voces repitieron la orden hasta llegar al castillo de proa y el ancla cayó al agua con estrépito. Poco a poco el barco detuvo su andar. Por precaución decidió fondear también la segunda ancla. A esa hora y a tanta distancia de tierra los remolcadores no se moverían del muelle. Los moros tendrían que pasar la noche a bordo.
La faena de levar anclas era dura y penosa. Otra asignatura pendiente, pero eso vendría al día siguiente; mientras esperaba al segundo para firmar el reparto de la guardia nocturna echó una ojeada al barógrafo. Durante las últimas horas la presión se había mantenido oscilando alrededor de la línea de los 760 milímetros. Presión estándar. Por unos instantes recordó la voz atiplada de su viejo profesor de Física en la Escuela Naval, amigo de los anglicismos hasta la exageración. La llegada del segundo le devolvió a la rutina del barco. Un bote había zarpado rumbo al muelle a dejar la valija diplomática para la cancillería. No se esperaban otros movimientos. A lo lejos un rayo descargó sobre el mar y el estruendoso ruido de un trueno hizo temblar el barco encogiendo su apesadumbrado corazón.
—Veinte millas, comandante.
A su lado, Pérez Cuadrado contó segundos y calculó la distancia a la tormenta en un alarde de rapidez mental.
—Esperemos que pase durante la noche.
Más que un pronóstico, las palabras de Sanz de Andino sonaron como una plegaria.
—Sol y moscas, comandante, ya lo verás —contestó el segundo con una sonrisa—. Mañana tendremos un día espléndido. La primavera está entrando con fuerza.
—Dios te oiga, Paco. Mañana se verá —sentenció el comandante sin dejar de contemplar los relámpagos que las nubes descargaban en la distancia.