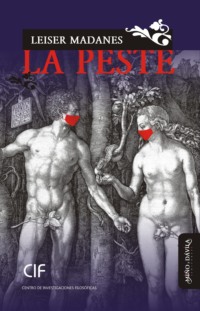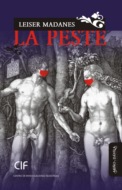Czytaj książkę: «La Peste»

| Madanes, Leiser La peste / Leiser Madanes - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Miño y Dávila/Centro de Investigaciones Filosóficas, 2020.64 p. ; 22 x 14 cm. - (Excursus)Archivo Digital: descarga y onlineISBN 978-84-18095-63-4 |
Ilustración de portada: Alberto Durero, El pecado original, 1504.
Edición: Primera en castellano. Diciembre de 2020 (publicado originalmente en: Deus Mortalis, Cuaderno de Filosofía Política, núm. 5, Buenos Aires, 2006, ISSN 1666-5007).
ISBN: 978-84-18095-62-7
Depósito Legal: M-30545-2020
Lugar de impresión: Barcelona, España / Buenos Aires, Argentina
Diseño: Gerardo Miño
Composición: Eduardo Rosende
© Leiser Madanes, 2020.
© Centro de Investigaciones Filosóficas, 2020.
© Miño y Dávila srl / Miño y Dávila editores sl, 2020.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Excursus
Centro de Investigaciones Filosóficas
Comité Académico:
José Emilio Burucúa (UNSAM)
Ricardo Ibarlucía (INEO-CONICET, UNSAM)
Nicolás Kwiatkowski (UNSAM-CONICET)
Leiser Madanes (CIF)
Pablo E. Pavesi (INEO, UBA)
Coordinación editorial:
Juan M. Melone (INEO-CONICET, UBA)

CENTRO DE INVESTIGACIONES FILOSÓFICAS
Dirección postal: Miñones 2073, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CP1428, Argentina
Esta publicación se realiza en el marco de actividades del Instituto de Filosofía “Ezequiel de Olaso” (Centro de Investigaciones Filosóficas-Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).

Dirección postal: Tacuarí 540 (C1071AAL), Ciudad de Buenos Aires, Argentina
c/López de Hoyos 15 (28006), Madrid, España
Teléfono de contacto: (54 11) 4331-1565
Correo electrónico: info@minoydavila.com
Página web: www.minoydavila.com
Redes sociales: @MyDeditores, www.facebook.com/MinoyDavila, instagram.com/minoydavila
 Índice
Índice
LA NATURALEZA CAÍDA
«REINA EL ESPANTO»
“UNA INFECCIÓN NACIONAL”
DESDE EL JARDÍN
A Jorge Dotti, in memoriam*
* Agradezco a Ricardo Ibarlucía haber desempolvado este viejo trabajo.
La pestilencia fue tan grande que la ley no se administraba en los Estados [...]y la hostilidad de Dios era más fuerteque la hostilidad de los hombres.
Bartolus de Sassoferrato,
Comentario al Digesto1
La ciencia supone en la naturaleza un orden que es posible conocer; la filosofía política, un desorden que es necesario apaciguar. Platón vio un cielo ordenado de ideas, pero reconoció que los deseos más íntimos de los hombres incluyen el parricidio y el incesto.2 A partir de este diagnóstico, encomendó a la razón la función terapéutica de dominar las pasiones y recordó a los filósofos reyes el deber de gobernar a los hombres pasionales. Años más tarde, supuso que el desorden no se limitaba a las almas de los seres humanos, sino que el universo en su totalidad había retrocedido al caos. Cronos, originario pastor divino de animales y pueblos, había abandonado el mundo a su suerte, y el arte de la política consistía en paliar el desorden de un mundo descuidado por los dioses.3 Similar posición bifronte mantuvo Thomas Hobbes, quien en tanto cultor de la nueva ciencia dio por sentado y buscó conocer la legalidad detrás de los cambiantes fenómenos naturales, pero expuso su filosofía política a partir del supuesto contrario: bajo el orden estatal subyacía la potencial aniquilación de los hombres entre sí que el Estado debía evitar. La guerra, en especial la guerra civil, es seguramente la imagen que con mayor frecuencia se utilizó para ilustrar el desorden político. Sin embargo, la historia y la literatura ofrecen otras expresiones de caos natural y social. La peste es una de ellas.
Tucídides, uno de los pocos afortunados que padecieron y sobrevivieron la mortífera peste que asoló a Atenas durante la guerra contra Esparta (430-429 a. de C.), quizás ironizaba, cuando junto con la transcripción de la así llamada “oración fúnebre” de Pericles (en la que el estratega de Atenas enumera prolijamente las virtudes de la polis democrática y se congratula por el respeto de sus ciudadanos a las leyes), presenta un aterrador relato de la plaga y de la corrupción del orden ancestral de la ciudad, que se hunde en la anomia y el caos. La naturaleza –puede concluir el lector– le ha asestado un durísimo golpe al autocomplaciente nomos de la democracia.4 “Fue un tipo de plaga que superó ampliamente la posibilidad de describirla en palabras, y excedió por su crueldad lo que la naturaleza humana puede soportar.”5 Pese a –o, quizás, precisamente por– haber advertido que la crueldad de la peste sobrepasó cualquier descripción de la misma, la descripción de Tucídides de la descomposición social y política de Atenas se convirtió en un topos ineludible, directamente copiado y otras veces reelaborado, por quienes, a falta de poder llevar a cabo experimentos sociales para verificar hipótesis de teoría política, encuentran que una ciudad bajo una plaga presenta una inmejorable oportunidad para estudiar la naturaleza humana, su sociabilidad, sus instituciones.6
Son numerosísimos los testimonios pretendidamente fidedignos o declaradamente ficticios acerca de la peste, y gloriosa la nómina de textos y autores que se ocuparon de ella. Al comienzo de la Ilíada, Homero nos sitúa en medio de un ejército castigado por una plaga; Sófocles advierte que solo cuando se descubra la verdad del rey Edipo cesará la peste sobre Tebas; por haberse atrevido a realizar un censo de bienes y hombres, Dios castiga al rey David enviando una peste sobre su reino; Boccaccio, antes de dar rienda suelta a su imaginación picaresca, no ahorra detalles en la descripción de los sufrimientos de los florentinos bajo la epidemia bubónica, yuxtaponiendo, quizás por primera vez, horror y arte; el desencuentro final y trágico de Romeo y Julieta se desencadena debido a un malentendido que Shakespeare ubica en una ciudad confundida por la peste, confusión que, por el contrario, le permite a Alessandro Manzoni el tantas veces postergado reencuentro de los promessi sposi; Rabelais, Samuel Pepys, Daniel Defoe, Dostoyevski, Poe, Artaud, Camus, han visto –o recreado– en la ciudad bajo la plaga un laboratorio que permite examinar la naturaleza humana y la sociedad en una situación en extremo excepcional.
Algunas narraciones se centran en el castigo divino como causa, o, mejor dicho, atribuyen esta virulenta alteración de la naturaleza a una culpa humana (Ilíada, Edipo Rey, las numerosas menciones en el Antiguo Testamento). Otras, aceptando que la peste es un fenómeno meramente natural, observan la descomposición social y sus consecuencias morales y políticas (Tucídides, Pepys, Defoe). Las primeras pueden ser leídas como reflexiones en torno a la obstinada desobediencia de los hombres; las segundas nos recuerdan la permanente amenaza para la fragilidad humana de una naturaleza, o de un Dios, hostil. Castigo o desastre natural, la peste, que amenaza al conjunto de la sociedad, exige una respuesta colectiva, a la vez que impide concretarla, mostrando así el fundamento trágico de lo político.
 LA NATURALEZA CAÍDA
LA NATURALEZA CAÍDA
A pesar de los siglos transcurridos, la lectura de los testimonios de la peste, por la descripción del suplicio que sufrieron los enfermos en su rápido camino a la muerte, resulta aún hoy conmovedora. Debemos a Tucídides la primera y más completa historia clínica con los síntomas de una infección: un repentino y fuertísimo dolor y hasta ardor de cabeza, ojos enrojecidos e inflamados; luego, lengua y garganta ensangrentadas, respiración ruidosa y aliento fétido, seguido de tos, vómitos y convulsiones; por último, una terrible sensación de quemazón y sed que lleva a los enfermos a querer arrojarse al agua.7 A las miserias del cuerpo algunos relatos añaden la mutilación moral: “Un síntoma extraño de la enfermedad fue el placer perverso o insano que manifestaron los infectados respirándoles en la cara a los sanos”, observó en Londres el médico Richard Mead durante la gran plaga de 1665.8
Esta conducta también llamó la atención de Daniel Defoe en su Diario del año de la peste (1722):
Se daba una propensión o una vil inclinación en aquellos que estaban infectados a infectar a otros. Algunos médicos suponían que era la naturaleza de la enfermedad enfurecer a los enfermos y hacerles odiar a los otros hombres, como si hubiera una malignidad en la enfermedad a comunicarse ella misma y en la naturaleza del hombre, haciendo perversa su voluntad, como un perro loco que, aunque hubiera sido antes el animal más amoroso, se lanzará contra cualquiera que se le acerque, incluso contra quienes lo cuidaron hasta entonces. Otros lo atribuían a la corrupción de la naturaleza humana, que no tolera verse más miserable que sus congéneres, y tiene una especie de deseo involuntario de que todos los hombres sean tan infelices como él o estén en una condición tan mala como él. […] Desconozco cuál era la razón natural de cosa tan perversa en un momento en que podían concluir que estaban por comparecer ante el tribunal de la Justicia Divina. No puede conciliarse ni con la religión ni con la generosidad o la humanidad.9
El temor a contraer la enfermedad, que es temor a la muerte inminente, impele a quienes quieren evitarla en dos direcciones que, aun cuando opuestas, llevan ambas a la disolución social. Una de estas vías de desintegración resulta de la exacerbada conciencia de sí, y llamó la atención de Boccaccio, testigo del paso por Florencia de la gran plaga de 1347 y 1348, magistralmente descrita a modo de introducción al Decamerón (1349-1351). Boccaccio se demora en una ponderada reflexión acerca del derecho a proteger la propia vida y la inflamación de este derecho durante la epidemia. La joven Pampinea, con el propósito de convencer a sus amigas de que abandonen con ella la ciudad y juntas se aíslen en el campo saludable, así razona:
A nadie ofende quien honestamente hace uso de su derecho. Es natural tendencia de todo el que nace tratar de conservar y defender su vida como pueda; y esto se acepta tanto que alguna vez ha sucedido que, para defenderla, sin culpa alguna se ha matado a hombres. Y si esto admiten las leyes, entre cuyos fines está el bienestar de todos los mortales, ¡con cuánta mayor razón, sin ofender a nadie, nos es lícito a nosotras y a cualquier otro poner los remedios posibles para conservar nuestra vida!10
Pronto la “natural tendencia” a defender la propia vida comienza a desdibujarse: a los que quedaban vivos les asaltaron temores y sospechas, y casi todos tendían a un mismo fin muy cruel, el de esquivar y huir de los enfermos y de sus cosas; y haciendo esto cada cual creía salvarse a sí mismo. Hasta que, por último, durante el paroxismo de la epidemia el derecho natural ya no reconoce límite alguno. Escribe Boccaccio:
Y dejemos a un lado que un ciudadano esquivase a otro y que casi ningún vecino se ocupase del otro y que los parientes se visitasen pocas veces o nunca, y de lejos; con tal espanto esta tribulación había entrado en el pecho de los hombres y de las mujeres, que un hermano abandonaba al otro y el tío al sobrino y la hermana al hermano y muchas veces la esposa a su marido; y lo que es más grave y casi increíble, los padres y las madres evitaban visitar y cuidar a sus hijos, como si no fuesen suyos.11
El abandono de padres e hijos, hermanos y cónyuges es un topos recurrente. Pablo el Diácono escribe en su Historia de los Lombardos: “Huían los hijos dejando insepultos los cadáveres de los padres; los padres, olvidando sus deberes, abandonaban a sus hijos ardiendo de fiebre.”12 Con diferente grado de patetismo, lo reiteran Gabriele de Mussis en su Historia de morbo, los Cortusii Patavani Duo en Historia de novitatibus Paduae et Lombardiae, el franciscano Michele da Piazza en su Cronaca, y tantos otros.13 Guy de Chauliac, médico del papa Clemente vi y autor de una Grande Chirugie (1348), refiere que la peste era tan contagiosa, especialmente en los casos en que estaba acompañada de escupir sangre, que no solo por estar juntos, “sino incluso por mirarse unos a otros, la gente la contraía, de manera que los hombres morían sin asistencia y eran enterrados sin sacerdotes. El padre no visitaba al hijo, ni el hijo al padre. La caridad estaba muerta y la esperanza hecha añicos”.14
Estremece la rápida y completa evanescencia de piedad familiar, lazo primero y más fuerte de la sociabilidad humana. Pero es cierto que la peste pone a padres e hijos ante la disyuntiva trágica de tener que elegir entre el sacrificio inútil de la propia vida o la huida desesperada. Antes de repetir el consabido estribillo, Diodorus Siculus muestra comprensión frente a la espantosa alternativa:
Quienes atendían a los que sufrían caían víctimas de la enfermedad; por consiguiente, el caso de los enfermos era terrible, ya que nadie los ayudaba en su desgracia. Pues no solo los extraños se abandonaban unos a otros, sino los hermanos se veían forzados a abandonar a los hermanos y los amigos a los amigos […].15
La peste exagera hasta la obviedad el desorden de premios y castigos, característico de la experiencia terrena de la naturaleza: muere el caritativo, sobrevive el impiadoso. En semejante circunstancia, un sacerdote en Avignon parece abrigar dudas acerca de la racionalidad de quienes decidieron, por piedad, permanecer junto a los enfermos y morir como ellos. Luego de reiterar que los médicos no querían visitar a los pacientes, ni el padre al hijo, etc., agrega: “Y de esta manera un número incontable de personas murió sin ninguna marca de afecto, piedad o caridad –y ellos mismos, si se hubieran rehusado a visitar a los enfermos, quizás habrían escapado de la muerte.”16
Defoe admite que en tiempos de peste cada uno debe hacerse cargo de su propia seguridad y comprende que no hay vínculo posible cuando el instinto de conservación pasa a ser la ley primera:
Darmowy fragment się skończył.