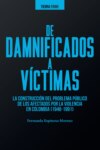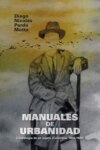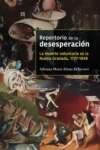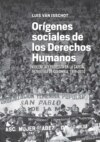Czytaj książkę: «Rafael Gutiérrez Girardot y España, 1950-1953»

Rafael Gutiérrez Girardot y España, 1950-1953
Rafael Gutiérrez Girardot y España, 1950-1953
Resumen
Rafael Gutiérrez Girardot y España, 1950-1953 constituye una investigación de carácter aproximativo. Su estancia en Madrid fue decisiva en la formación intelectual del ensayista colombiano y en estas páginas se logran resaltar aspectos inexplorados, inéditos y decididamente insospechados. La política cultural franquista aparece como un trasfondo grisáceo del que va emergiendo una personalidad que se va a definir posteriormente como heterodoxa. Este libro recrea la vida cotidiana, la petit histoire de la vida del becario Gutiérrez Girardot en la Madrid o los “Madriles” de los años cincuenta. Pero va más allá. El filósofo Xavier Zubiri, el descubrimiento de la cultura latinoamericana, de manos de Alfonso Reyes y, sobre todo, sus densas y fecundas relaciones con poetas, novelistas, literatos, sociólogos, libreros y editores españoles perfilan los elementos culminantes de estos “años de formación”. Cada una de estas relaciones fue fecunda, duradera y determinante en la formación del joven becario, y contribuyeron a su maduración temprana, que culmina con la publicación de su breve libro La imagen de América en Alfonso Reyes. En este punto, el epistolario de Gutiérrez Girardot ha sido de inestimable apoyo. Las cartas con Pepe Valente, Gonzalo Sobejano o los hermanos Goytisolo nos ofrecen una fuente rica de matices humanos e intelectuales. Madrid, en una palabra, da consistencia fecunda a su idea de Utopía de América. Ellos posibilitan la migración a la Alemania y su encuentro con Martin Heidegger y Hugo Friedrich.
Palabras clave: Xavier Xubiri, Alfonso Reyes, hispanidad, franquismo, utopía de América, Ortega y Gasset, Heidegger.
Rafael Gutiérrez Girardot and Spain, 1950-1953
Abstract
Rafael Gutiérrez Girardot and Spain, 1950-1953 constitutes a research with an approximate nature. His stay in Madrid was decisive in the intellectual formation of the Colombian essayist, regarding which some unexplored, unpublished, and decidedly unsuspected aspects are explored in these pages. Franco’s cultural politics appear as a grayish background from which a personality emerges, which will later be defined as heterodox. This book recreates the everyday life or petit histoire of the life of scholarship holder Gutiérrez Girardot in Madrid or “los Madriles” in the 1950s. But it goes further than that. The philosopher Xavier Zubiri, the discovery of Latin American culture at the hands of Alfonso Reyes, and, above all, his dense and fruitful relationship with Spanish poets, novelists, writers, sociologists, booksellers, and publishers of the time are the critical elements of these “formative years.” Each of these relationships was productive, lasting, and decisive in the formation of the young scholarship holder, and contributed to his early maturation, which culminated in the publication of his short book La imagen de América en Alfonso Reyes [The image of America in Alfonso Reyes]. In this, Gutiérrez Girardot’s correspondence has been invaluable. The letters he exchanged with Pepe Valente, Gonzalo Sobejano, or the Goytisolo brothers offer us a rich source of human and intellectual nuances. Madrid, in one word, gives a productive consistency to his idea of the utopia of America. They make possible the migration to Germany and his meeting with Martin Heidegger and Hugo Friedrich.
Keywords: Xavier Xubiri, Alfonso Reyes, “hispanity,” Francoism, utopia of America, Ortega y Gasset, Heidegger.
Citación sugerida/Suggested citation
Gómez García, Juan Guillermo, Rafael Gutiérrez Girardot y España, 1950-1953, Bogotá, Editorial Universidad del Rosario, 2021. https://doi.org/10.12804/urosario9789587846935
Rafael Gutiérrez Girardot y España, 1950-1953
Juan Guillermo Gómez García
Gómez García, Juan Guillermo
Rafael Gutiérrez Girardot y España, 1950-1953 / Juan Guillermo Gómez García. – Bogotá: Editorial Universidad del Rosario, 2021.
Incluye referencias bibliográficas.
1. Gutiérrez Girardot, Rafael – 1928-2005 – Crítica e interpretación. 2. Gutiérrez Girardot, Rafael – 1928-2005 – Relatos personales – Homenajes. 3. España – Historia – 1950-1953. 4. Filósofos colombianos – Siglo xx – Biografías I. Gómez García, Juan Guillermo. II. Universidad del Rosario. III. Título.
| 921.8861 | SCDD 20 |
Catalogación en la fuente – Universidad del Rosario. CRAI
| DJGR | Mayo 11 de 20219 |
Hecho el depósito legal que marca el Decreto 460 de 1995

© Editorial Universidad del Rosario
© Universidad del Rosario
© Juan Guillermo Gómez García
Editorial Universidad del Rosario
Carrera 7 n.º 12B-41, of. 501 • Tel: 297 02 00 Ext. 3112
editorial.urosario.edu.co
Primera edición: Bogotá, D. C., 2021
ISBN: 978-958-784-691-1 (impreso)
ISBN: 978-958-784-692-8 (ePub)
ISBN: 978-958-784-693-5 (pdf)
https://doi.org/10.12804/urosario9789587846935
Coordinación editorial: Editorial Universidad del Rosario
Corrección de estilo: Eduardo Franco
Diseño de portada: William Yesid Naizaque Ospina
Diagramación: William Yesid Naizaque Ospina
Conversión ePub: Lápiz Blanco S.A.S.
Hecho en Colombia
Made in Colombia
Los conceptos y opiniones de esta obra son responsabilidad de sus autores y no comprometen a la Universidad ni sus políticas institucionales.
El contenido de este libro fue sometido al proceso de evaluación de pares para garantizar los altos estándares académicos. Para conocer las políticas completas visitar: editorial.urosario.edu.co
Todos los derechos reservados. Esta obra no puede ser reproducida sin el permiso previo escrito de la Editorial Universidad del Rosario
Autor
Juan Guillermo Gómez García
Abogado de la Universidad Externado de Colombia (Bogotá) y Doctor en Filosofía de la Universidad de Bielefeld (Alemania). Ganador del premio Pensamiento de América, Leopoldo Zea del IPGH de la Organización de Estados Americanos, en 2019, y la medalla Francisco José de Caldas a la excelencia universitaria en la categoría de oro de la Universidad de Antioquia, en 2020. Es profesor titular de la Universidad de Antioquia y catedrático titular de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Entre sus publicaciones se destacan Intelectuales y vida pública en Hispanoamérica. Siglos XIX y XX (Universidad de Medellín-Universidad Nacional, 2011), Cinco ensayos sobre Rafael Gutiérrez Girardot (Universidad Autónoma Latinoamericana, 2011), Los alemanes no habrán tenido enemigos más funestos que sus intelectuales. Los intelectuales bajo la República de Weimar (Ennegativo-Flora Tristán Editores, 2019). Editor de las Obras completas de Rafael Gutiérrez Girardot
A tiíta Martha Ernst, que ya se fue
La identidad consiste en trabajar más y mejor.
Rafael Gutiérrez Girardot
Contenido
Introducción. El adiós a un maestro americano
La despedida
Cuatro retratos. Rubén Jaramillo Vélez, Álvaro Salvador, André Stoll y Gutiérrez Girardot
Agradecimientos
Capítulo 1. ¿Qué es una biografía intelectual?
Tentativa con Malraux y Racine. Dos biografías ejemplares de la tradición francesa
Postulados y praxis intelectuales
Diferenciación social
Moda biográfica y filosofía ilustrada de la historia
Vida intelectual
¿Cómo hice mi archivo de Rafael Gutiérrez Girardot?
Riesgos con las fuentes, nota autobiográfica
Sobre la recepción en Colombia
Nota bene
Un curriculum vitae
Capítulo 2. El debate de la hispanidad
La Restauración de Cánovas del Castillo
La quiebra de 1898
Marcelino Menéndez Pelayo. La siembra dogmática sobre la hispanidad
Ángel Ganivet y Ramiro de Maeztu. Dos cerebros anhelantes
Don Miguel de Unamuno. Entre el paroxismo y la extravagancia intelectual
Joaquín Costa. Paladín de la Regeneración
José Ortega y Gasset. Un gran señor de las letras hispánicas
Capítulo 3. La política cultural del franquismo
La entrada de España en el siglo XX. Origen y ascenso de un dictador
Propaganda, educación y diplomacia. La reestructuración institucional hacia el Instituto de Cultura Hispánica
El desmoche universitario, Laín Entralgo y Ortega y Gasset
Alberto Jiménez Fraud, historiador de una universidad española heterodoxa
Un viaje poético-franquista por la ancha América española
La “República conservadora” y el franquismo. Laureano Gómez
El Instituto de Cultura Hispánica mira a Colombia
Capítulo 4. El becario guadalupano Rafael Gutiérrez Girardot
Rafael Gutiérrez Girardot en el colegio guadalupano
Xavier Zubiri en el horizonte filosófico del joven Gutiérrez Girardot
Gutiérrez Girardot descubre América Latina en el colegio guadalupano. Alfonso Reyes
Un listado de la crítica literaria latinoamericana
El colegial Gutiérrez Girardot y la movida madrileña
El universo epistolar de Gutiérrez Girardot con los españoles
Pedir un Ortega y Gasset desde adentro
Gutiérrez Girardot cofundador de editorial Taurus. La Fundación Barcenillas
Gutiérrez Girardot asiste a una conferencia de Schmitt
Sobre un cuaderno de Taurus. En torno a la literatura alemana actual
En conclusión
Registro fotográfico. Muestra
Archivos y bibliografía
Índice de fotografías
Fotografía 1. Franco con colegiales guadalupanos
Fotografía 2. Doña Marliese y Bettina Gutiérrez-Girardot con Francisco Pérez González, luego de fallecer el maestro
Fotografía 3. Certificado por Xavier Zubiri
Fotografía 4. Fachada de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo (Santander, España)
Fotografía 5. Rostro de Atanasio Girardot, biblioteca de Rafael Gutiérrez Girardot
Fotografía 6. Rodrigo Zuleta
Fotografía 7. Profesor André Stoll
Fotografía 8. Profesor Rubén Jaramillo Vélez, número monográfico de Aquelarre
Fotografía 9. “El problema de la inmortalidad en Ortega” en la revista Pluma
Fotografía 10. Rafael Gutiérrez Girardot, Gustavo Bustamante y Juan Guillermo Gómez García
Fotografía 11. Rúbrica de Rafael Gutiérrez Girardot
Fotografía 12. Día del entierro de Rafael Gutiérrez Girardot, reunión en casa de María Eugenia García
Fotografía 13. Carátula de la edición publicada por el Colmex (2014), hecha por Juan Guillermo Gómez, Diego Alejandro Zuluaga y Andrés Arango
Fotografía 14. Carátula del Magazín Dominical de El Espectador
Fotografía 15. Volante para conferencia en homenaje a Rafael Gutiérrez Girardot
Introducción
El adiós a un maestro americano
La despedida
En el mediodía del miércoles 6 julio de 2005 se celebró la misa de sepelio de Rafael Gutiérrez Girardot, en la capilla colonial de La Bordadita del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, hoy Universidad del Rosario, en Bogotá. Predicó en esa solemne ocasión monseñor Germán Pinilla Monroy. Entre los asistentes se destacaban su hija Bettina, el magistrado y candidato a la Presidencia Carlos Gaviria Díaz, el profesor Rubén Jaramillo Vélez, el diplomático y periodista Alberto Zalamea y una suerte de círculo abreviado de sus discípulos colombianos: el novelista Carlos Sánchez Lozano, la literata María Eugenia García Navarro, el jurista Óscar Julián Guerrero, las fotógrafas y cineastas Patricia Tobón y María Alexandra Mosquera, el traductor y empresario Antonio Posada y su esposa María José Gómez y yo. Juntos presenciamos el último adiós y la entrega de sus cenizas para un osario muy reservado de esa capilla, al lado de José Celestino Mutis y José María del Castillo y Rada, con respiración contenida de cómplices volterianos.1
En el sermón, elocuente y como facturado con acierto para la ocasión, monseñor Pinilla se refirió al occiso, no tachándolo de satán anticatólico, sino disculpándolo con indulgencia por su “búsqueda furiosa de verdad”. La expresión inesperada resonó nítida en nuestros oídos, nos obligó a cruzar miradas en señal de “el cura este sabe por dónde va el agua al molino”. Este destello sonoro infundió una luz insólita al ocasional acto de despedida e hizo patente la gran ausencia, de modo que la ceremonia religiosa fue más bien un preámbulo jovial y hasta ocurrente de la larga tenida en la sofisticada casa restaurante de María Eugenia García, en el norte de Bogotá, corazón de la Quinta Camacho, donde nos congregamos báquicamente hasta el amanecer. Allí comimos, bebimos y enaltecimos al viejo, todavía con sus cenizas calientes, depositadas en un ánfora estilizada en las que fueron traídas desde Bonn por su inconsolable hija Bettina.
Hay fotografías locuaces de esa despedida del maestro colombiano, quien por tantos años había orientado nuestra vida intelectual, además de haber descarriado irreversiblemente mi profesión de abogado. El colectivo gutierrista brindó a su salud eterna, evocó con ruido su santa efigie de boyacense impertinente e hizo pacto diabólico para que su obra no cayera en el olvido de la desdichada Colombia, la amnésica y, por tanto, violentamente irredenta patria de Bolívar. Rubén Jaramillo exhibía aún el pleno vigor de su inteligencia excepcional y su recia moralidad, mientras que María Eugenia se esforzaba en hacer las monerías de antes, de condesa anarcoindividualista. Enterramos en esa ocasión festiva a un bolivariano, a un ensayista ejemplar, al más incómodo de los intelectuales del siglo XX de nuestro patio nacional. Todos, sin excepción, nos emborrachamos hasta perder la conciencia, hasta caer enlagunados, que es un deporte tradicional de alto riesgo, pero que en esta ocasión valió la pena. Lo hicimos sin arrepentimientos y, sobre todo, sin la oportunidad de repetir la hazaña, porque Gutiérrez Girardot se entierra solo una vez en este valle de lágrimas colombiano.
El más acá nos premió con este febril reencuentro en la santa misa rosarista que quiso exorcizar sus “aproximaciones”, sus “provocaciones”, sus “cuestiones”, sus “insistencias”, sus “heterodoxias”, para repetir los títulos de sus libros de ensayos, y supimos como logia semiesotérica que el ritual de despedida era merecido, inolvidable, llamado a perpetuarse en nuestros más hondos y vivaces recuerdos. El elevado elemento, luego de largas décadas fuera de su patria, se despedía sin estrépito, con discreción elegante, para avivar la llama de nuestro cándido fervor. El hombre empecinado, como lo había dicho Dilthey de Lessing en la ya lejana época de este, se había erguido “completamente solo”, y solo había abrazado “la lucha contra todas las corrientes amistosas u hostiles” de la tradición intelectual inmediata, a la par que creaba “transitoriamente sus aliados”, en un intento sin más remedio por completar su pensamiento. Pues al fin, en el instante que partía, ¿qué sabíamos en realidad del ícono de nuestra primera juventud? El rito ceremonial de una misa exequial se trocó en un desafío de indecisas consecuencias académicas. El lazo de tensión entre el último adiós en la ermita colonial y la herencia condicionada sigue siendo la flama continua que anima esta tarea investigativa. Su reposo, nuestro desvelo.
En esa soleada tarde capitalina, contrajimos, pues, compromisos que hemos, acaso, cumplido parcialmente, pero, ahora, cuando han pasado más de quince años, no cabe sino empezar a cumplirlos a cabalidad. Este libro es uno de ellos, y solo desea ser estímulo a otros muchos proyectos que giran en torno a la obra, la vida, los avatares de una existencia única en la ancha y cada vez más ajena y desesperanzada América Latina. Así que el gran bolivariano, el gran colombiano que amplió sus horizontes vitales e intelectuales con su larga e intensa vida europea, en especial en España y Alemania, y que salió prácticamente huyendo de la Colombia posgaitanista a un exilio intelectual semivoluntario, regresa una vez más, convertido en fragmentos biográficos impresos. Este libro es la cuota inadministrable de esa tarde de farra y buenos e insanos propósitos. Porque también en esa tarde memorable, de duelo y de éxtasis, me reconcilié definitivamente con la efigie, con el hombre que había partido al más allá, desde donde nos sigue hablando, enseñando e interrogando. Espero no defraudar a todos de todas las maneras posibles con este “mamotreto”, aunque quizá así solo contradiga rotundamente el epígrafe que le escogí, citado por Gonzalo Sobejano en “Mi amigo Rafael”: “La identidad consiste en trabajar más y mejor”.2
***
Rafael Gutiérrez Girardot había muerto a los 78 años, el 26 de mayo de 2005, como efecto de un infarto de miocardio. El doctor Mario Correa Tascón, quien tuvo ocasión de leer el acta médica de fallecimiento, me comentó que sus venas sufrían una esclerosis irreversible, producto de una vida sedentaria, un régimen alimenticio quizá inadecuado para su edad y los traumatismos y secuelas de un grave accidente automovilístico que habían sufrido él, su amigo Antonio Lago Carballo y sus sendas esposas en una autopista alemana hacia el año 2000. Este accidente casi fatídico, que lo tuvo en coma varias semanas, había precipitado el deterioro físico y psicológico. “No era ya el mismo”, testimonia Carmen Ruiz Barrionuevo, profesora de la Universidad de Salamanca, quien tuvo la oportunidad de verlo y compartir con él en esa fase conclusiva de su existencia. El roble, que aguantaba inalterable dosis inverosímiles de vino, envejecía a pasos agigantados. Así que su deterioro era visible, una decadencia dolorosa y traumática, un avizoramiento del desenlace, largamente anunciado, en su apartamento de la Rheinaustrasse. En la fotografía de Gutiérrez Girardot que ha colgado Carlos Rivas Polo en el portal de la muy meritoria bibliografía, se le ve apoyado en un bastón, con su infaltable corbatín y su saco profesoral, con el rostro sensiblemente consumido y con mirada más bien agotada. Son, sin duda, sus últimos años de fructífera existencia.
Luego de redactar estas páginas, Rodrigo Zuleta me regaló un recuerdo vivo de esos años, uno que contrasta con la impresión de una lenta decadencia. Más bien, él lo vio con una entereza singular, aunque su esposa Ulrike lo viera decaído: “Sí, él ya no podía despotricar más”, le dijo. Rodrigo me escribió así un correo electrónico que transcribo casi entero:
Claro, hubo decadencia física, sin duda. El accidente debió ser en el 99, yo todavía estaba en Bonn y estaba en mi último apartamento, en Beuel, y por eso me acuerdo. La primera vez que lo vi tras el accidente fue en el hospital, había salido de cuidados intensivos y estaba en una habitación que compartía con otro paciente. Me dijo que lo primero que iba a hacer cuando saliera era tomarse una cerveza. Él quedó mejor que Marliese tras el accidente, que empezó a tener despistes. Recuerdo también cuando vinieron las inundaciones de rigor de Beuel y que les ayudamos, con Bettina, a desocupar el garaje.
Después de mi traslado a Berlín, en octubre del 99, lo vi un par de veces. Una de ellas, cuando pasé por Bonn tras entregar los ejemplares de rigor de mi tesis en Bochum y recoger mi diploma de doctor, me hace pensar que seguía teniendo resistencia al vino. Me invitó a cenar, bebimos y bebimos —después fue amonestado por Bettina—. Esa noche lo noté bien, muy contento. Al final me dijo: “No se olvide de darme su tesis”. Le di un ejemplar que tenía reservado para él y que ahora debe estar en la Fundación Barcenillas. Una vez estuvo en Berlín, cuando le dieron el Premio Alfonso Reyes. Él, Marliese y Bettina almorzaron en mi casa. Después salimos a dar una vuelta por el Tiergarten y las bicicletas les producían pánico a los dos, fue lo único que noté de extraño.
También pasé un par de veces por Bonn y los vi, sentía que su afectuosidad había aumentado, lo que tal vez fuera una forma de debilidad. La última vez que hablé con él fue el día de su último cumpleaños, que lo llamé por teléfono. Tosía mucho, estaba un poco ahogado. Fue la primera vez que pensé que podía pasar algo pronto. Le dije también que entre un libro, no me acuerdo entre qué libro, había encontrado una carta de Hugo Friedrich a él y que se la iba a mandar de vuelta. Se la mandé. No era gran cosa, pero me hubiera gustado sacar copia, lo que imbécilmente no hice. Pocos días después Bettina llamó llorando: “Papá murió, no puedo hablar más”, me dijo y colgó.3
Bettina, quien lo atendió en la emergencia, narra las horas de angustia y horror de su último aliento. Ella llamó a los servicios de emergencia que tardaron en llegar, como es la impresión usual de quien ve agonizante a su familiar más cercano, y para quien cada instante es una eterna angustia. Hasta el último instante estuvo consciente y lúcido de las consecuencias irreparables de su estado, que pasó en la sala del hospital.
Entre las necrologías apuradamente redactadas, es difícil escoger alguna adecuada para despedir al profesor colombiano, muerto a orillas del Rin. En el mundo de la intelectualidad colombiana, en realidad bastante estrecho, solo pocos lamentaron de verdad su partida, casi nadie estaba dispuesto a acompañarlo a su última morada terrenal. A conciencia, él estaba lejos de pensar en una partida nutrida, no solo porque vivió en el autoexilio semivoluntario desde la década de 1950 (el mismo García Márquez también escogió como patria apropiada una fuera de Colombia), sino porque su nombre, solo conocido en ese mundillo de la selecta inteligencia criolla, no había sugerido o suscitado la identificación y el reconocimiento de su gran tarea. El cuasimutismo era, por tanto, no accidental, sino más bien predecible. El Tiempo, el diario de mayor circulación en Colombia, se limitó a informar en un recuadro superior de su primera página, con fotografía reciente: “MURIÓ GUTIÉRREZ GIRARDOT. Radicado en Alemania, fue considerado uno de los más destacados intelectuales de Colombia en el siglo XX”. Manifestarse con escrupulosidad intelectual sobre esa tarea parecía obra de la posteridad, a despecho de la mala conciencia que lo había recluido en el cuarto oscuro de la indiferencia generalizada, lo cual él llamó mordazmente “el castigo callado”.
Este “castigo callado” sepultaba el sentido mismo de la tarea filosófico-intelectual: la plaza pública. Por ella se contraviene el solipsismo estéril y llorón de quien se queja en solitario de sus desgracias personales, pues el intelectual tiene así, por condición inevitable de su tarea, cambiar el mundo circundante. No se trataba en el caso de Gutiérrez Girardot, como se suele decir, de un ego frustrado, falto de coronación universal, sino más bien de la universalidad de la verdad, la cual solo se consigue en la discusión pública. Pues intelectual también es sinónimo de actualidad visible de esa verdad transformadora. Por eso, es comprensible la queja e irritación de Gutiérrez Girardot en contra de sus contradictores solapados, quienes restringieron la mayor eficacia y difusión de sus discusiones, quienes socavaron la posibilidad mínima de una “relativa recepción”: “Digo relativa recepción porque es natural que un autor que no vive en el país propio, que no está presente allí, no puede por eso participar plenamente en la vida literaria, solo puede ser conocido reducidamente”, explicaba de paso el maestro, no sin alguna melancolía.4 No le fue posible, sin embargo, romper el cerco mezquino y ganar un mayor espacio de sociabilidad pública. Con ello su visibilidad estuvo permanentemente a prueba. Fue también la prueba permanente de su incómoda semimarginalidad.
Cuatro retratos. Rubén Jaramillo Vélez, Álvaro Salvador, André Stoll y Gutiérrez Girardot
El filósofo Rubén Jaramillo Vélez, pocos meses después del entierro solemne en La Bordadita, escribió una semblanza para la Revista Aquelarre de la Universidad del Tolima. Desde las primeras líneas de “En la muerte de Rafael Gutiérrez Girardot” salta el dolor de la desaparición: “me resulta una ocasión muy triste, pues desde el día 28 de mayo, cuando me enteré del fallecimiento del gran maestro y amigo Rafael Gutiérrez Girardot, he estado tratando de elaborar el duelo, en vano”. La gran pérdida del maestro no solo es para Colombia, sino para el conjunto de naciones que Manuel Ugarte llamó “la Patria Grande”. Más aún, prosigue la sentida nota necrológica: “una pérdida para todo el ámbito de la cultura en lengua española”.5
Rafael Gutiérrez Girardot fue, en efecto, una de las figuras intelectuales más prominentes de este continente en la segunda mitad del siglo veinte, si se tiene en cuenta que su gestión cultural, tan seria, tan genuina, tan fundamentada, comenzó a perfilarse desde finales de los años cuarenta, cuando realizaba estudios de jurisprudencia, a través de sus primeros escritos —ensayos, artículos, reseñas críticas— publicados en la Revista de la Universidad del Rosario cuya dirección le fue encomendada por su rector de entonces, monseñor José Vicente Castro Silva, a quien él siempre recordará con singular afecto. Ya a lo largo de la década del cincuenta se dio a conocer ampliamente, en particular cuando se integró al grupo de intelectuales que se congregaron alrededor de esa gran revista que fue Mito.
Jaramillo Vélez rememora que hace veinte años un grupo de jóvenes, entre los cuales se encontraba José Hernán Castilla, encargado del homenaje póstumo en la Universidad del Tolima, empezó a leer a Gutiérrez Girardot y a divulgarlo en unas cuartillas fotocopiadas. También resalta que, si bien tuvo ocasión de conocerlo personalmente en Berlín en la década de 1970, solo más tarde, por virtud de la mediación de ese grupo de entusiastas lectores, entró en directo diálogo. Así, le publicó en su revista Argumentos en 1986 el ensayo “Universidad y sociedad”, quizá el único que ha tenido una gran acogida en nuestro medio, y entabló una amistad epistolar con él y un buen entendimiento con la esposa, doña Marliese, “la madre de sus dos hijas, una dama encantadora que mucho lo amaba y le acompañó solidariamente durante casi cincuenta años”.
Enseguida Jaramillo Vélez ofrece un breve repaso biográfico del que queremos aprovecharnos como punto de partida de nuestra tarea investigativa, por el tono de empatía afectuosa, serenidad transparente y amistad entrañable. Trascribiremos solo lo correspondiente hasta su ida a España:
Nació en el año de 1928 en Sogamoso, esa ciudad de Boyacá tan peculiar en el conjunto del departamento ya que por ser la puerta de entrada a los llanos orientales y por su clima, así como por ser una ciudad muy liberal, se diferencia del resto de las poblaciones del departamento. Precisamente, como me lo decía su compañero de infancia, mi amigo y muy estimado profesor Carlos Patiño Roselli, las pocas familias conservadoras de Sogamoso eran por entonces, en efecto, la de Gutiérrez y la del propio Patiño. Su padre se llamaba Rafael María Gutiérrez. Era un dirigente del partido conservador, abogado y senador de la República, que sería asesinado en 1932, cuya esposa, Anita Girardot, era descendiente del héroe de la campaña libertadora, el héroe del Bárbula.6
Como huérfano de padre, Gutiérrez fue educado por su abuelo materno, Juan de Dios Girardot, a quien consagraría páginas de honda devoción y afecto. Después de haber cursado estudios de primaria y bachillerato en Sogamoso y Tunja se matriculó en la Facultad de Derecho del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y al mismo tiempo en el recientemente fundado Instituto de Filosofía de la Universidad Nacional, que comenzó a funcionar como adscrito a la Facultad de Derecho de la misma y cuyo origen nos recuerda también la gestión de otro gran colombiano, gran amigo nuestro y de Rafael Gutiérrez Girardot, el viejo maestro Rafael Carrillo Luque, un indígena canguamo del poblado de Atanquez ubicado en una estribación de la Sierra Nevada de Santa Marta, quien después de haber realizado estudios en el Liceo Celedón de Santa Marta se trasladó a Bogotá y cursó también estudios de jurisprudencia en la Universidad Nacional, aunque desde un principio se consagró con gran fervor al estudio y la difusión de la filosofía.
El mismo Gutiérrez recuerda a tres de sus maestros que fueron los fundadores del Instituto. Cayetano Betancur, filósofo y jurista antioqueño, fallecido ya hace unos treinta años, el ya mencionado Rafael Carrillo, y Danilo Cruz Vélez, que todavía vive y a quien tuve el privilegio de escuchar como mi orientador en la primera etapa de mi formación filosófica. Rafael Gutiérrez Girardot pertenece a esa generación que al salir de la adolescencia experimentó el trauma más profundo de la historia de nuestro país en el siglo veinte después de la guerra de los mil días, que se inició con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el nueve de abril de 1948, un evento que parte en dos la historia de Colombia y que dio origen al dramático periodo de la “Violencia” durante los diez años que le siguieron.
Basta mencionar algunos nombres, como el del poeta Fernando Charry Lara, muy amigo suyo, por cierto, fallecido apenas hace unos seis u ocho meses. Recuerdo que hace unos quince años la prima de Gutiérrez le ofreció una cena a él y a su señora y en esa ocasión estuvo presente Charry Lara (que por cierto también fue uno de mis profesores, de literatura hispanoamericana, en la universidad). Pertenecen también a esa generación, entre otros, nuestro premio nobel, Gabriel García Márquez, y el padre Camilo Torres Restrepo; Héctor Rojas Erazo, el gran pintor Fernando Botero; Orlando Fals Borda, pionero de la sociología moderna en Colombia; Hernando Valencia Goelkel, crítico literario y cinematográfico, además de excelente traductor del inglés, que murió hace unos años.