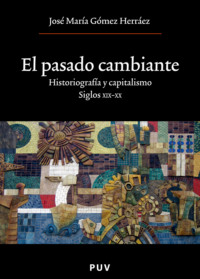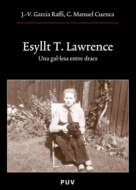Czytaj książkę: «El pasado cambiante»
EL PASADO CAMBIANTE
HISTORIOGRAFÍA Y CAPITALISMO SIGLOS XIX Y XX(1875-1909)
José M. Gómez Herráez
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
 | Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, foto químico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el per miso previo de la editorial. |
© Del texto: José M. Gómez Herráez, 2007
© De esta edición: Universitat de València, 2007
Coordinación editorial: Maite Simón
Fotocomposición y maquetación: Inmaculada Mesa
Cubierta:
Ilustración: Joaquín Michavila, Mosaico (1974)
Panel cerámico situado en la fachada principal de la antigua Facultad de Económicas
–actual Filología– de la Universitat de València (núm. de inventario UV001481)
Diseño: Celso Hernández de la Figuera
Corrección: Pau Viciano
ISBN: 978-84-370-6650-9
Realización ePub: produccioneditorial.com
INTRODUCCIÓN
Que las visiones de la historia aparecen condicionadas por el contexto social y profesional en que se mueven los autores parece una afirmación que, en principio, planteada sin más matices, encontrará amplia aceptación. Aunque no sea en sus mismos términos idealistas, pocos especialistas rechazarán el conocido aserto de B. Croce de que toda observación histórica se encuentra en relación con las necesidades actuales y con la situación presente en que vibran los hechos. Después de elucubraciones teóricas que han alcanzado tanta difusión como las de T. S. Kuhn sobre los «paradigmas científicos», susceptibles de ser aplicadas al estudio del pasado, o las de los renombrados impulsores del proyecto de Annales, es difícil sustraerse a destacar la importancia de la comunidad profesional y del marco social en esta esfera. Algunos problemas candentes de la sociedad estimulan líneas de especialización de una manera tan palmaria que estas ideas pueden parecer una constatación elemental: piénsese, por ejemplo, en la proyección reciente que sobre temas, métodos y concepciones teóricas de la historia en sus vertientes económica, social y cultural han tenido aspectos como las preocupaciones medioambientales, el agotamiento de recursos, las reivindicaciones de la mujer o la búsqueda –ante la profunda crisis de valores– de identidades diversas. En particular, los historiadores vienen reflexionando con ahínco sobre el uso que los diversos agentes sociales y, sobre todo, el poder político, hacen de la historia como instrumento de legitimación de prácticas actuales, lo que pasa por reclamar su complicidad y colaboración. El interés en el pasado que brota desde la sociedad, bajo un carácter instrumental o meramente evocador, puede producir en el investigador titubeos e inhibiciones,1 pero, a la vez, al invocarse cuestiones y líneas en que él indaga, puede también avivar y dar mayor sentido a su dedicación crítica. Sin duda, preferirá ese estímulo, aunque sea por su carácter provocativo, al desdén que puede significar, como ocurre de forma también intensa, la desconsideración llana de la historia.
En general, aunque el historiador pueda verse a sí mismo como sagaz descubridor de aspectos ocultos de la verdad, aceptará que su actitud, sus objetivos y sus interrogantes se explican en un marco social con determinados problemas e inquietudes, incluyendo la posibilidad del mero deleite contemplativo. Si se sienten capaces de contradecir o matizar otras percepciones, es porque estiman que han podido captar mejor ciertos detalles de una realidad externa, pero difícilmente rebatirán que su atención sobre ese tema deriva de su relevancia, por alguna razón, en el presente. Si un autor destaca un aspecto u otro, nos dirá, es porque ayuda a entender fenómenos de la sociedad en que vive, o porque presenta concomitancias con los mismos, o porque estimula la preservación de la memoria, o simplemente, en último término, por la satisfacción colectiva que puede proporcionar hoy enfrentarse a esa «reconstrucción». A la luz de estos esquemas, el pasado, lejos de ser algo muerto o inerte, no deja de revisarse en cada época aprovechando materiales antiguos, pero bajo predilecciones, técnicas y supuestos que se modifican constantemente en lo que supone un continuo perfeccionamiento guiado por la creciente especialización. Por otra parte, aunque resulten frecuentes los juicios sobre el grado de lucidez en cada análisis personal, los historiadores no perciben sus logros como mero resultado de una cualidad intrínseca, de una poderosa intuición o de un venturoso hallazgo. Por el contrario, consideran que el aprendizaje de pautas de trabajo y, por tanto, su formación y sus contactos profesionales, resultan fundamentales en esa labor.
Bajo estas perspectivas, en verdad, advertir del influjo del contexto sociopolítico y profesional sobre el historiador no sólo no despierta reticencias o mohín algunos, sino que incluso puede alentar cierta autocomplacencia y sensación de utilidad y distinción. Sin embargo, si al contexto social y al profesional, interconectados entre sí, se les atribuye el papel modelador crucial, en gran medida subterráneo, con que algunos autores más relativistas contemplan el conjunto de la creación científica, tales actitudes de congratulación pueden desaparecer fácilmente para dejar paso a un franco distanciamiento, a un expreso escepticismo y hasta a un tajante rechazo. El desplante también puede ser fuerte si, en particular, se subraya la fuerza con que los poderes sociales y, ligados a ellos, los políticos y académicos, encauzan de forma directa o indirecta toda visión histórica y no sólo las formas más divulgativas y simplificadas de la misma. El producto escrito del historiador, bajo estas perspectivas especialmente críticas, aparece predeterminado con antelación en un grado que no pueden tolerar quienes erigen como objetivo inequívoco el de explorar una verdad palpable insuficientemente conocida. Todo trabajo histórico se enfrenta a unos espacios externos susceptibles de una delimitación precisa, pero su gestación, su desarrollo y su sentido sólo se entienden dentro de los canales trazados en unas coordenadas contextuales que moldean de forma decisiva las percepciones y expresiones de esa realidad. No es sólo el interés en determinados temas, sino también la propia concepción de los mismos lo que aparece ampliamente previsto. En la reflexión historiográfica actual, viene siendo en la variedad de autores catalogados de forma común como «postmodernos» donde se ha apuntado un relativismo sumo y un rechazo más ostensible de las posibilidades del objetivismo. Sin embargo, aunque nosotros no prescindiremos de algunos de estos ensayos, especialmente por su esbozo del discurso histórico como una vía de construcción y no de mera trasmisión de conocimientos, nuestro interés se concentrará ante todo en aportaciones procedentes de sociólogos de la ciencia que han analizado y observado las prácticas investigadoras, los comportamientos de los científicos en cada medio y sus interacciones con la realidad social.
A la luz de la línea que aquí seguiremos con apoyos diversos, los estímulos del presente sobre el historiador dejan de constituir meras demandas externas que cargan de significación y utilidad su trabajo para pasar a impregnarlo con compromisos subyacentes en un mundo del que forma parte inseparable. Aunque puedan existir otros objetivos, algunos de los principales no aparecen ya claros, puesto que actúan fuerzas, inconscientes o difusas, que arrastran la labor en determinadas direcciones, con marcadas inercias profesionales y bajo posturas concretas ante la realidad social. En el fondo, por tanto, aunque a efectos analíticos se diferencie el contexto social y profesional de la actuación desarrollada y de los textos resultantes, uno y otro campo aparecen imbricados entre sí. Los trabajos de investigación histórica, como los de otra naturaleza científica, se entienden dentro de una red que interconecta la dinámica social y la académica, incluyendo también con carácter básico, para seguirlos, rechazarlos o ignorarlos, los textos previamente elaborados por otros autores. En esa red, el aprendizaje profesional deja de ser la mera adquisición de unas destrezas para convertirse también en un canal de adoctrinamiento que apenas admite fisuras y que ahoga o limita, por tanto, pese a las declaraciones en sentido contrario, el verdadero sentido crítico. La libertad de creación languidece, precisamente, tras la apariencia de independencia, porque sólo de la subordinación a unas pautas colectivas –una especie de superego profesional, sobre el que no se tiene ningún control– brota la posibilidad de ser escuchado y encontrar sentido a la actividad desarrollada. Las fórmulas de debate y de crítica aparecen también premodeladas mediante cauces determinados, por lo que presentan unos límites precisos que cuesta traspasar. Así, de forma paradójica, es una especie de alienación y de renuncias, de pérdida de control sobre el producto propio y de sumisión a reglas estrictas y difíciles de cuestionar, lo que se convierte en un elemento de aparente liberación y de probables compensaciones. Aunque esta coacción superior puede parecer más nítida en situaciones donde aparece un credo oficial de la historia bastante estricto, como en la Rusia estalinista o bajo los regímenes fascistas, no escapa a ella, bajo un clima científico amparado en la aparente libertad y la competitividad, el mundo liberal-democrático. Las fracturas en ese último marco resultan también muy difíciles. Es posible alejarse en medidas variables de los intereses sociales inspiradores y de los criterios sustentados por los grupos que conforman la comunidad científica, pero la cabida del trabajo realizado será tanto menor cuanto mayor sea la distancia. Con frecuencia, la disidencia se traduce en aislamiento, claudicación y abandono.
Un mundo científico sin límites ni coacciones, de tipo «celestial» o «paradisíaco», resulta inconcebible. No es posible indagar en cualquier tema y de la forma que se quiera, al margen de líneas establecidas, porque en ese marco se verían ampliamente afectadas, hasta extinguirse, las posibilidades de creación y de comunicación. En esa hipotética situación, ¿qué garantizaría unos objetivos compartidos mínimos, una oportunidad para el diálogo y, por tanto, un cierto sentido, al menos, al trabajo desarrollado? La utopía extrema se convierte, así, en sinrazón. Pero puede concebirse una situación donde el carácter coactivo de las pautas comunes se reduzca al máximo y resulten mayores la libertad y la independencia. Se trata, evidentemente, de un modelo de difícil plasmación por el sentido voluntarista que debe animarlo, pues supone rechazar la prefijación estricta de reglas, los criterios sacrosantos de autoridad, el tránsito rígido por una especialidad, los conceptos férreamente delimitados, la previsión en la crítica y el desmedido encanto de las modas y de la novedad. Más difícil, sin duda, es prescindir de los criterios últimos que marca la ideología, dado que de la mayor
o menor coincidencia en las concepciones sociales derivan, inevitablemente, mayores o menores niveles de comunicación y, por tanto, de comprensión y aceptación, de modo que sólo el respeto y la tolerancia permiten que no se produzcan fuertes exclusiones por este motivo.
A través de este análisis, se persigue valorar la incidencia del contexto social y profesional en algunas manifestaciones del trabajo histórico, sobre todo en su vertiente económico-social, aunque, siempre, necesariamente, de forma sintética y según nuestras personales selecciones, interpretaciones y adaptaciones. Estos trabajos no nos interesan básicamente en sí mismos, como aportaciones al conocimiento y a la discusión de determinados temas, sino como reflejo de unas pautas de comportamiento y de percepción que cobran sentido en un marco concreto. De ahí que nos preocupe especialmente la ubicación del discurso histórico de cada autor dentro de un contexto social y cultural, como también el sesgo que adoptan cada debate y cada postura profesional. El universo de nombres que forma nuestro ámbito potencial resulta tanto más amplio en la medida que no comprende sólo el campo de los historiadores, sino también esquemas de pensamiento económico y social sensibles a la observación del pasado e influyentes, por ello, en las concepciones históricas. Esta variedad de objetivos nos ha llevado a manejar una bibliografía diversa, aunque de desigual uso: mientras algunas obras nos han interesado en toda su dimensión, otras lo han hecho por algunas parcelas o esencialmente por aspectos puntuales. Por otra parte, a la vez, este análisis se centra, sobre todo, en trabajos que en alguna fase o de forma continuada han adquirido grados significativos de difusión, por lo que falta una gran variedad de textos y, en particular, un segmento fundamental, mucho más amplio, para explorar la mecánica real de la actividad del historiador en su contexto: el de los ensayos poco conocidos, olvidados en su mismo origen o ni siquiera publicados. En estas posibilidades de olvido y desconsideración pueden pesar diversos factores circunstanciales o también la mera saturación que provoca la ingente producción dentro de una especialidad. Pero, si la alta difusión de un texto en una etapa determinada o su elevada valoración a lo largo del tiempo revelan una convergencia de requisitos para formar parte de un debate, la marginación puede expresar su falta de integración, es decir, su distancia respecto a los cánones de la comunidad científica o respecto a los intereses sociales dominantes.
En el esquema global de este trabajo se distinguen ocho capítulos. En el primero, al hilo de ideas planteadas por sociólogos y especialistas de otros dominios disciplinares, se intenta perfilar la importancia de la comunidad científica y del contexto social en la conformación del conocimiento. En el segundo, con el apoyo complementario, aunque no decidido ni incondicional, de filósofos de la historia y de historiadores que han teorizado sobre su especialidad, se desciende a estas cuestiones en el ámbito específico del análisis histórico. En los capítulos siguientes se observan algunas teorías, debates, juicios y comportamientos profesionales que permiten corroborar esas conexiones sociales y esa comunión interna básica, pero también la inevitabilidad del desacuerdo e incluso de la incomunicación. Aunque no se pretende presentar el estado de la cuestión sobre ningún problema histórico, resulta fundamental, por ello, aproximarnos a la discusión y a la crítica historiográficas en distintos temas y, en algunos casos, enfrentarnos de forma personal a la lógica del discurso. Dada la distancia entre las diversas tradiciones y autores, la selección de líneas y temas de estos capítulos, bajo títulos altamente convencionales, no deja de suponer un heterogéneo conglomerado de siempre cuestionable vertebración. En concreto, en los capítulos tres y cuatro se detiene la atención en los planteamientos liberales desarrollados a partir de Adam Smith, en su influjo en algunos historiadores españoles y en las posturas alternativas que suponen las visiones de Karl Marx y de la tradición económico-histórica impulsada en Alemania por Friedrich List. En los capítulos cinco, seis, siete y ocho, se abarcan tradiciones del siglo XX muy alejadas entre sí, que contemplan problemas sólo definibles dentro de sus propias líneas, como el inicial espíritu capitalista, la transición del feudalismo al capitalismo, el papel de la gran corporación empresarial desde fines del siglo XIX y el problema del crecimiento económico. Esta serie de temas nos hará valorar enfoques tan distintos, en verdad, como los que representan Weber, Sombart, Braudel, algunos autores marxistas, algunos institucionalistas, algunos cuantitativistas o nuevos historiadores económicos.
1. En su reciente autobiografía, E. Hobsbawn (2003: 273) se refiere al presente como «gran era de la mitología histórica», aunque en realidad venía a revelar una práctica siempre constante: «La historia está siendo revisada o inventada hoy más que nunca por personas que no desean conocer el verdadero pasado, sino sólo aquél que se acomoda a sus objetivos». En esas condiciones, el sentido crítico puede resentirse de forma notable (Hobsbawn, 2003: 378): «E incluso en las democracias en que el poder autoritario ha dejado de controlar lo que puede decirse o no acerca del pasado y del presente, la fuerza conjunta de los grupos de presión, la amenaza de los titulares, la publicidad desfavorable o hasta la histeria pública imponen una evasión, un silencio y una autocensura en público determinada por lo que es políticamente correcto».
I. CIENCIAS NATURALES Y SOCIALES, EN CRISIS PERMANENTE
Entre los filósofos, sociólogos y otros teóricos que se han aproximado al modo como se produce y se difunde el conocimiento científico se ha desarrollado una gran variedad de criterios. En particular, al tratar de separar la realidad y las apariencias, las tendencias que cultivan formas más o menos marcadas de relativismo han revelado unos mundos, unas motivaciones y unos procedimientos no sustentados, como en la imagen más común, en unas bases racionales uniformes. Tales valoraciones resultan tanto más significativas en la medida que no se yerguen sólo sobre las ciencias sociales, donde las ideologías, la complejidad e irregularidad de los procesos analizados y la variedad de puntos de interés pueden hacer más visibles la diversidad y las dificultades de conciliación entre las distintas tradiciones. También las ciencias naturales, donde en principio la comunión resulta más fácil por la menor impregnación por ideologías de clase (Cardoso, 1989: 73-74), han quedado perfiladas como materias donde no es una verdad única la perspectiva de orientación ni son unos caminos exclusivos, unívocos y definidos los que necesariamente van conduciendo a ella. También estas ciencias, núcleo central de tales análisis, han aflorado como espacios afectados en direcciones distintas por las pulsiones e intereses que pugnan sobre el pensamiento.
Estas visiones relativistas coinciden, dentro de su diversidad, en cuestionar lo que se ha llamado «la concepción heredada de la ciencia», que es también la dominante en la cultura popular y la difundida por los medios de comunicación (Lamo de Espinosa, González y Torres, 1994: 486-487). Desde este prisma «mitificado» afincado en la sociedad, se considera la investigación científica como un conjunto uniforme de procedimientos técnicos para aproximarse a una verdad objetiva, a un mundo exterior plenamente independiente del sujeto. Estos procesos de observación y experimentación son desarrollados por especialistas en los que se supone un empleo común de conceptos, un fondo invariable de ideas previas como conocimiento acumulado y, por tanto, una comunicación interna fácil y fluida. La aceptación de las aportaciones depende, en este esquema, del grado de excelencia conseguido por cada investigador o cada equipo, susceptible de ser visualizado fácilmente por cualquier miembro del colectivo. Algunos teóricos de la ciencia han planteado alternativas a esta visión sin alterar de forma esencial su sentido «objetivista», es decir, rechazando la idea de una búsqueda universal y unívoca de la verdad, pero distinguiendo una variedad de grados en la aproximación efectiva a la misma. Es el caso de las muy difundidas tesis de Karl R. Popper e Imre Lakatos, en el dominio de la filosofía, y de Robert K. Merton, en el de la sociología. El análisis detenido del primero, La lógica de la investigación científica, data de 1934, aunque tuvo su más intensa repercusión tras su edición en inglés en 1959 en una versión notablemente corregida (Echevarría, 1999: 85-86). Su influencia, singularmente en el mundo anglosajón, se extendería no sólo sobre filósofos e historiadores de la ciencia, sino también sobre filósofos de la política, economistas e historiadores de la literatura y del arte (Giorello, 1984a). A partir de la mitad de los sesenta, I. Lakatos vendría a matizar las tesis de Popper, pero secundándolo en esencia y manifestándose más decididamente contrario a las también difundidas de Kuhn. Las reflexiones de R. K. Merton a fines de los años treinta y durante los cuarenta sirvieron de base, por su parte, para un amplio desarrollo de la sociología de la ciencia. Pese a sus singularidades y su alejamiento de las pautas positivistas, los tres autores mantienen la premisa de que existe una verdad externa fundamental, que se ofrece en sí misma y a la que se aproximan de forma desigual los distintos especialistas.
En la conocida como visión falsacionista de Popper, aunque nunca existe constancia plena de la corroboración de una teoría, la posibilidad de negar su validez a través de la experiencia, mediante métodos de prueba y error, abre un camino para el acercamiento progresivo a la comprensión de la realidad. Para él, el progreso científico no resulta de una mera contrastación entre hipótesis y pruebas empíricas, sino que exige la disponibilidad de teorías alternativas, entre las que se elige la más válida y se rechazan las cuestionadas. Sin embargo, el propio Popper (1994: 49) reconocía la imposibilidad de refutar de forma definitiva una teoría al poderse alegar que los resultados experimentales no son dignos de confianza o que su discrepancia con los hechos es aparente y desaparecerá cuando éstos se comprendan mejor. Mediante tal visión, este autor sustituye la idea de que es posible alcanzar un conocimiento absoluto y definitivo por la de que su carácter es necesariamente provisional y se compone de conjeturas, pero supone, mediante el control crítico y la sucesión de teorías cada vez más explicativas, un constante avance hacia la comprensión de la verdad.
Lakatos (1983) celebra especialmente el criterio valorativo que Popper establece sobre las teorías en función de su capacidad de predicción, pero insiste en negar que los científicos las abandonen por ser refutadas, puesto que pueden ignorar las anomalías, buscar hipótesis auxiliares contra éstas e incluso convertirlas en evidencia positiva. Este filósofo elabora el concepto de «programas de investigación», formados por núcleos centrales e hipótesis auxiliares, que serán más o menos progresivos en función de su vigor explicativo y predictivo. Un programa presentará dificultades y anomalías, es decir, puntos de separación entre la evidencia y las afirmaciones centrales, pero sólo será rechazado cuando aparezca otro programa rival capaz de explicar más hechos. Si Popper (1981) negaba carácter científico al marxismo y al psicoanálisis, y de forma más general a las interpretaciones históricas, por no descubrir en ellos posibilidades de refutación ni de predicción, Lakatos venía a secundar tal visión a partir de criterios propios parecidos. En concreto, el marxismo se mostraba, para él (Lakatos, 1983: 1415), como verdadero «programa regresivo» por no ser capaz de anticipar hechos nuevos y tener que crear hipótesis ad hoc para explicar sus fracasos predictivos. En el fondo, mediante este procedimiento, tanto uno como otro filósofo no sólo estaban revelando «anomalías» inteligibles sólo a partir de sus propias líneas y criterios de cientificidad, sino que transferían «responsabilidades» desde la sustancia y tipología de los hechos, que pueden ser regulares y mecánicos o no serlo, a la propia condición de los «paradigmas» empleados. De hecho, en realidad, no sólo las ciencias sociales, sino también las naturales se enfrentan a múltiples problemas y cuestiones no regulares y de causalidad compleja –piénsese en el origen del sistema solar o la evolución climática– que tampoco pueden atenerse a esos criterios de refutación y predicción tal como ellos los definen.
Por último, Merton, al analizar la comunidad científica como institución social con una dinámica propia y marcada competencia interna, revela la inexistencia de unos cauces únicos y lógicos en sí mismos, perfectamente previstos, que conduzcan a la verdad. Pero, en última instancia, también este autor comparte la idea de que es factible un conocimiento objetivo. De hecho, mediante el sistema de valores que describe en el mundo científico –criterios impersonales de valoración, satisfacción por el mero trabajo realizado, recompensas honoríficas, escepticismo organizado, etc.– las tendencias a encontrar la verdad y a contribuir al beneficio social prosperarían en medio de obstáculos como el fraude o la alta desigualdad –en forma de polarización, por el «efecto Mateo»– en el acceso a los recursos.
Las posibilidades del objetivismo pleno en la ciencia han sido cuestionadas de diversas formas desde hace varias décadas, bastante antes de estos autores. Ya Popper (1994: 76-78), de hecho, lo reflejaba bien al presentar su visión falsacionista como opuesta a la ofrecida por los «convencionalistas», entre quienes identificaba diversos nombres del primer tercio del siglo XX en los espacios francés, alemán y de habla inglesa. Para estos pensadores, las teorías serían construcciones artificiales para proyectarse sobre el mundo y no, a la inversa, imágenes de éste. El filósofo austriaco salía al paso, por ello, a las objeciones relativistas que podían surgir desde este prisma a su criterio de falsabilidad. Mediante este reconocimiento, Popper estaba dando algunas de las claves que los relativistas posteriores y el propio Lakatos, que por su parte también se refería varias veces a los «convencionalistas» (1983: especialmente, 138-141), utilizarían efectivamente para criticar su visión. Para el convencionalista, mantenía Popper, no era posible rechazar una teoría mediante observaciones por concebir que éstas se determinan a partir de la propia teoría y siempre existe la posibilidad de ofrecer explicaciones que eliminen las incompatibilidades surgidas, adoptar hipótesis auxiliares ad hoc o mostrarse escéptico ante el experimentador o el aparato de medida. Como veíamos, el filósofo austriaco no se cerraba totalmente ante este tipo de objeciones.
Aunque, dada su difusión, fueron los planteamientos de Thomas S. Kuhn los que estimularon la crítica de la ciencia como conjunto neutral de procedimientos para captar una verdad externa, su visión no tenía el alcance iconoclasta de otros análisis, incluso anteriores. A fin de cuentas, aunque reconoce el modo en que las comunidades científicas marcan las distintas direcciones del conocimiento, este pensador no niega la lógica del progreso mediante el cambio «revolucionario» de paradigmas para solución de anomalías. De formas distintas, algunos autores, como Feyerabend o Lakatos, opondrán a su idea del predominio de un paradigma en periodos de «ciencia madura» la de que, en todo momento, coinciden y rivalizan entre sí diversas tradiciones de investigación (Laudan, 1986: 108 y 111). Además, pese a su insistencia inicial en la inconmensurabilidad de los paradigmas entre sí, rasgo que volvería imposible la comparación y el diálogo, Kuhn no negó finalmente unas posibilidades de traducción entre contenidos esenciales, lo que presupone la idea de que se comparten referentes fundamentales.1 Los planteamientos iniciales de Kuhn pudieron presentarlo como «abogado del diablo» y servir de revulsivo en la trayectoria de la filosofía de la ciencia (Barnes, 1986 y 1988). Pero, como manifiesta A. Diéguez (1998: 136-137), a él se superpuso un segundo Kuhn nada trasgresor que trataba de aproximarse a Popper y alejarse del relativismo corrosivo de Feyerabend. En su biografía sobre el conocido teórico de la ciencia, C. G. Pardo (2001: 11) evocaba cómo, tras fracasar en su lucha aclaratoria, que incluía una sustitución de la palabra «paradigma» por «matriz disciplinar», él mismo dejó de emplear estos términos.
Por otro lado, la obra del médico Ludwik Fleck, aunque sin la difusión de la de Kuhn, anticipa muchos de sus fundamentos. De hecho, fue su consideración por el teórico de las «revoluciones científicas» lo que hizo despertar interés en él. Antes de que Kuhn acuñara los populares conceptos de «paradigma» e «inconmensurabilidad», el médico polaco de origen judío se había referido a los «estilos de pensamiento» y a la imposibilidad de compararlos entre sí. Como señalaban L. Schäfer y T. Schnelle, los introductores de la edición alemana de 1980 de su libro La génesis y el desarrollo de un hecho científico, si tal visión no mereció inicialmente atención fue por las condiciones históricas en que apareció, en 1935, ya con los nazis en el poder, y por el escaso interés despertado en Estados Unidos.2
Entre los autores posteriores más conocidos por desarrollar visiones relativistas que consideran inevitable la divergencia, cuestionan la visión del progreso y niegan las posibilidades de perfecta comunicación, se encuentra Paul K. Feyerabend, cuyos planteamientos entrarían en discordia no sólo con los de Popper, sino también con los de Kuhn. Ante todo, este filósofo de origen también austriaco se mostraría opuesto al cientifismo entendido en el sentido que T. Sorell (1993: 39) planteaba: como creencia –tan arraigada socialmente en el siglo XX, pero con claras raíces filosóficas desde el siglo XVII– en la posición suprema, en los beneficios prácticos, en el rigor intelectual y en el objetivismo de la ciencia. Aunque conocido como teórico del «todo vale», nuestro polémico personaje trató de clarificar que su anarquismo no trascendía de esa esfera propiamente científica a otros ámbitos de la vida social. Con motivo de sus conferencias en la Universidad de Trento en 1992, Feyerabend (1999: 157) declararía que con su «todo vale» trataba de cuestionar la posibilidad de encontrar cosas nuevas sólo mediante trayectorias definidas y de rechazar que la lógica impusiera límites a la imaginación. Pero si se observan a fondo sus propuestas concretas, la trasgresión se presenta más rotunda. Básicamente, Feyerabend se opone al exclusivismo que en la sociedad ostenta el racionalismo en detrimento de otras formas de cultura heredadas, además de asimilar sus procedimientos reales a los seguidos por éstas. Es aquí, al desconfiar del abierto poder alcanzado por los científicos, donde su pensamiento conecta más claramente con Bakunin, que, sin rechazar el papel de la ciencia, había clamado en el siglo XIX contra esa omnipotencia por su aplastamiento de la vida espontánea, situando el arte como antídoto (Arvon, 1981: 120-123). Pero, si el conocido anarquista ruso trataba de neutralizar esa hegemonía de los eruditos mediante la difusión popular del conocimiento científico, el filósofo austriaco deposita su confianza principal en alternativas no científicas arraigadas desde la más remota Antigüedad y por todo el orbe. De esta manera, Feyerabend se sitúa verdaderamente en las antípodas de aquella larga tradición utópica que, impulsada en el siglo XVII por Bacon y en el siglo XIX por Saint-Simon y Comte, confiaba en sociedades regidas por científicos (Manuel y Manuel, 1984: 338; Valencia, 1995: 435-442). La ciencia, para él, carece del poder liberador implícito con que tantos –en primer lugar, los propios científicos interesados– la presentan. Lejos de conseguir la libertad de pensamiento y de acción y las bases de un conocimiento objetivo, la tradición racionalista habría venido a sustituir unas formas de autoridad por otras y a aportar nuevas formas de convicción subjetiva (Feyerabend, 1976: 114-115). Para él, debían figurar en el mismo plano que las ciencias occidentales otros dominios como las religiones primitivas, la medicina tradicional, la magia o la creación artística, aunque, en realidad, en su discurso general tendía a destacar las ventajas de las segundas, de las tradiciones no científicas, sobre las primeras. Procedimientos como la curandería, el herbolarismo o la astronomía de los místicos no sólo resultarían útiles en sí mismos, sino que habrían inspirado y mejorado los sistemas de la ciencia. Tanto los pueblos antiguos como las tribus primitivas habrían logrado avances más notables que los conseguidos al amparo de la razón científica. En su línea de relativizar el papel de la ciencia, Feyerabend culpa a los intelectuales de enriquecerse con fondos públicos e impedir que los propios afectados discutan sus problemas y soluciones.3