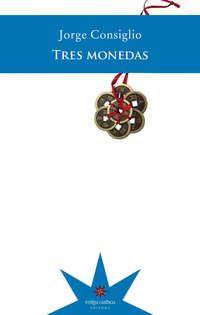Czytaj książkę: «Tres monedas»

Jorge Consiglio
TRES MONEDAS
Tres son los personajes de esta historia y también tres son las monedas que insisten en marcarles el destino. Sin embargo, el deseo de una vida diferente los lleva a tomar decisiones difíciles para romper con la apacible rutina.
Jorge Consiglio, uno de los escritores más premiados de la literatura argentina contemporánea, compone con maestría los derroteros de Marina Kezelman, una resolutiva meteoróloga, Carl, un músico de orquesta alemán, y Amer, un taxidermista que intenta, cada día, dejar de fumar.
Una novela inquietante que narra el momento exacto en el que sus protagonistas se miran al espejo y descubren que ya no se reconocen.
“Consiglio se atiene a sus elecciones con una coherencia que nunca resulta artificiosa”.
BEATRIZ SARLO
Jorge Consiglio
TRES MONEDAS

Índice
Cubierta
Sobre este libro
Portada
Dedicatoria
Epígrafe
Sobre el autor
Página de legales
Créditos
Otros títulos de esta colección
Para Lucila
Comprende que este mundo no está regido por leyes inmutables; que es frágil, inseguro; que el azar reemplaza al destino.
EZEQUIEL MARTÍNEZ ESTRADA
Amer mezcló cebolla, tomate y palta. Condimentó con sal, pimienta, aceite y limón. Nada especial, comida para salir del paso. Un guacamole. Lo untó en un pan crocante y lo fue acabando de a poco. Había retomado la costumbre de comer parado. Masticaba tranquilo. Saboreaba la acidez mientras su cabeza se perdía en un cúmulo de ideas que, al cabo de unos minutos, se fundía y generaba una atmósfera, algo vago, pero con una presencia tan viva como el sabor de la cebolla que le bailaba en la boca.
Arriba, colgaba un foco de luz. A la derecha, estaba el calefón y a la izquierda, la heladera. En seis horas no había probado bocado. Tomó un sorbo de tinto. Dudó. Lo cortó con soda, dos chorros. Enseguida, aspiró aire por la nariz –un suspiro, pero al revés−, y en ese acto, como en todo lo que hizo esa noche, se impuso el placer. Cada acontecimiento –incluso el menor, el más insignificante− estuvo tocado por un resplandor de fiesta. Todo se enlazaba en una línea gozosa. Algo imparable, una cadena de aciertos y bienestar.
Había pasado la tarde trabajando sobre una corzuela. Era un animal chico y estaba en muy buen estado. Conservaba el pelaje sereno y la piel del hocico rosada, solo las córneas reflejaban la violencia final. Desde que tenía diez años, Amer cumplía sus obligaciones en riguroso silencio. Y pestañeaba poco, casi nada: su film lagrimal ofrecía una resistencia notable. Además, ahora, su tarea cotidiana, aquello con lo que pagaba las cuentas, lo justificaba; es decir, le daba motivos para vivir. Amer era delicado –las yemas de sus dedos eran crisálidas, parecían de gasa− y prolijo al extremo, dos cualidades valoradas en su profesión. Creía en el beneficio de la duda, en la lentitud y en la firmeza de hábitos.
Como siempre, después del trabajo, se paró frente a su smart TV y usó el control remoto. El brillo de la pantalla, su pirotecnia, fue espectacular. Hizo zapping. Estuvo un rato así, atento solamente a la luz. Las imágenes duraban segundos: un locutor en short, uñas retráctiles, una multitud, el pico nevado del Cocuy, un plato de comida, tres aviones, el crecimiento de una planta, un edificio en Richmond, Saturno, los mares de la Luna, Saturno, una branquia, el gráfico del clima extendido. Pero a él se le clavó en la cabeza una sola cosa: la figura de un oso pardo. Hibernaba. Era un animal enorme, pero su cuerpo mantenía viva la gestualidad muda de un cachorro. Tenía aspecto apacible. Uno de sus ojos, el izquierdo, estaba apenas abierto, y por allí, por esa ranura, como una chispa, se filtraba la amenaza, la irracionalidad en su máxima pureza. Amer, con el oso a cuestas, se metió en la cocina, afiló un cuchillo con la hoja de otro y se puso a picar cebolla.
No estaba segura de que fueran hormigas. Eran bichos diminutos. Se movían sin rumbo, a toda velocidad. Marina Kezelman dobló la boca en un gesto de asco. Así como estaba, arrodillada, calzada con zapatillas de trekking, el pantalón arremangado y la linterna entre los dientes, parecía una exploradora alucinada. Iluminaba el recoveco entre la pared y la heladera. Era un lugar angosto, lúgubre, la escena de un mundo perdido.
Marina Kezelman estiró el brazo derecho lo más que pudo –escuchó el ruido de los cartílagos en tensión− y lo movió en la oscuridad. Después, venció la repugnancia, apretó el puño y golpeó. Mató diez o veinte bichos. Los sobrevivientes se agitaron frenéticos. Claramente, Marina Kezelman era una amenaza para ellos. Su altura se hizo evidente cuando se paró. Lo hizo en dos movimientos. Medía 1,65 cm. Ese detalle se relacionaba con un rasgo –quizás el principal− de su personalidad: la resolución. Marina Kezelman enfrentaba los problemas. Como decía su marido, se los llevaba puestos. Ahora mismo, aunque estaba con el tiempo justo, decidió actuar. Dejó la linterna sobre la mesada y abrió el armario. Revolvió y revolvió. Se le cayó un paquete de velas y un aerosol de WD-40. No encontró lo que buscaba; de todas formas, siguió adelante. Eligió la creatividad y usó apresto para la ropa. Roció a los bichos. Hubo desconcierto en la comunidad, pero todos los integrantes, cubiertos por esa espuma blanquísima, se siguieron moviendo. Marina Kezelman no supo qué hacer. Se mordió el labio con fuerza, se arrodilló por tercera vez y arremetió a ciegas. Aplastó más de cien con la mano. La muerte a gran escala –ese deseado holocausto− le produjo euforia, una enorme excitación. Se frotó la frente y siguió con la tarea, pero el impulso se esfumó a los diez segundos. En un movimiento repentino, metió una uña en la saliente de una pared y se la rompió. Sintió que un frío le subía por la espalda. Dio un gritito corto de dolor y corrió al baño. Por tres segundos –no más de tres segundos−, fue consciente de que un vecino –un chico de dieciocho años que conocía de vista− tocaba los primeros acordes de una polca de Dvorak en el piano. La batalla con los bichos había entrado en receso.
En su cabeza todo tenía la misma importancia. Le costaba organizarse. El segundo miércoles de julio, caminaba por Cerrito junto a un compañero de la orquesta. Salían de un ensayo en el Colón. Habían pasado tres horas con un concierto de von Weber. Ahora iban distendidos, con la sensación del deber cumplido. Disfrutaban del sol y del hecho de ser indiferentes a la agitación del tráfico. En líneas generales, tenían historias parecidas: los dos habían nacido en pueblos chicos; los dos eran la tercera generación de músicos; los dos habían formado familia en Buenos Aires. Carl era alemán; el otro, Santiago, colombiano. Estaban encantados con la oferta gastronómica de la ciudad. Nombraron un lugar ítalo-argentino que tenía fama de hacer la mejor lasaña; después, una parrilla de Monserrat. Hablaban como expertos de los cortes de carne, del grado de cocción y de la combinación del asado con ciertas cepas de vinos. Se esforzaban. Demostraban su conocimiento y, de algún modo, la pasión que ponían en juego respaldaba sus palabras. Estaban acostumbrados a evaluar sus propios ritmos. Los cautivaba el tema de sus charlas, pero también el registro –el tono, la cadencia− de sus voces. Eran verdaderas cajas de resonancia. Así funcionaban.
Llevaban instrumentos a cuestas: Carl, un oboe; Santiago, una viola. Cruzaron Lavalle. A un par de metros de la esquina, se toparon con un grupo de estudiantes, jovencitas con pollera tableada. Bloqueaban el paso, estaban frente a un quiosco. La vereda era ancha, pero los músicos tuvieron que bajar a la calle para sortearla. Carl se acomodó la correa del portainstrumento. Y en ese preciso instante, se dio cuenta de que una de las chicas que acababa de ver –captó su belleza en el momento en que ella, distraída, le daba un billete de cien a un compañero− le recordaba a su hija mayor que no veía hacía cinco años. Cinco años, dijo en voz alta, pero el escape de un colectivo tapó el comentario. La ciudad se acomodaba, incluso, a la mayor intimidad. Carl tuvo un flash: el pelo de la chica –una masa compacta− estaba vivo, tanto que parecía autónomo del resto del cuerpo.
En la esquina de Corrientes tenían pensado despedirse, pero algo incierto –el clima benigno, la conversación amena− hizo que cambiaran de opinión. Se metieron en un bar americano. Barra larga, cinco mesas en línea. Pidieron café negro y sándwiches de miga. Se los trajeron tostados. No se quejaron, hasta cierto punto los divirtió el malentendido. En el sonido ambiente entró a jugar una radio. La luz que llegaba de la calle, oblicua, se enredaba en el pelo de Carl y se volcaba sobre la mesa. Más que nada, hablaron de Alemania. Carl detalló su rutina en Dresde, cuando era alumno del conservatorio. Su relato tuvo un tono administrativo: el día como sucesión de demandas. De pronto, el sonido eléctrico de la radio pareció aclararse, tomó cuerpo, fue un bolero. Carl cambió de tema repentinamente. Terminó con el celular en la mano. Mostró fotos de su mujer, Marina Kezelman. Meteoróloga, dijo que era. Posgrado en el Conicet, aclaró. Hacía siete meses que había entrado al Estado. Cada tanto, viajaba a las provincias a evaluar condiciones climáticas en áreas despobladas. Integraba un equipo interdisciplinario. El colombiano acabó el sándwich de un bocado. Vistos de afuera, los músicos representaban una escena anacrónica. Algo en ellos resultaba disruptivo. Eran personajes de otra época.
Un mal momento. Venía con la cabeza en otra cosa por Sarmiento y se encontró, de golpe, parada sobre la mercadería de un mantero. El tipo había esperado toda su vida esa oportunidad. Puso el grito en el cielo. Marina Kezelman armó su defensa –cara de perro y contraataque−, pero cuando vio que la cosa se espesaba y midió la indiferencia de la gente, bajó la mirada. Se retrajo como si de verdad fuera culpable. Anduvo dos cuadras al sol. Llevaba el cuello de la camisa apenas alzado.
En Corrientes se paró frente a un local de lotería. Miró las tiras de billetes en la vidriera y se largó a llorar. Un hípster con anteojos le preguntó si le pasaba algo; Marina no tuvo aire para responder. Se lavó la cara en el baño de La Ópera y corrió a la sesión de quiropraxia. Hacía dos meses que tenía un dolor en el cuello y una amiga le había sugerido esa práctica. La atendió una mujer altísima que tenía el pelo igual al de su tía, que había muerto hacía una década. Marina Kezelman no creía en las casualidades, por eso se quedó helada cuando la terapeuta le dijo que se llamaba Julia. Era el mismo nombre que el de la tía fallecida. No dijo una palabra. Se acostó en la camilla, cerró los ojos y dejó que la mujer le trabajara la espalda. Salió con una sensación de alivio y un leve dolor lumbar. Julia le había dicho que eran esperables secundarismos transitorios. Marina Kezelman se agarró de esas palabras. Olvidó su cuerpo y avanzó hacia Rivadavia.
Veinte minutos después, estaba en un bar. Cortado americano con tostadas y mermelada. Ocupaba una mesa junto a un espejo. Marina se movía con aplomo. Era su estilo, una conducta que en el fondo de su alma consideraba aristocrática: disociaba el tiempo de la productividad. Comía, serena. Cada tanto giraba la cabeza hacia la izquierda: su imagen refractada era una tentación irrevocable. Se acomodó el pelo –un mechón sobre la sien− y verificó el efecto de los años sobre su cara. El mentón se había achatado; las mejillas habían ganado volumen. Sus ojos conservaban la misma forma almendrada, pero se habían ido hundiendo en las cuencas. Marina Kezelman era una mujer atractiva y este hecho, evidente para el mundo y bien sabido por ella, había instalado en su ánimo, desde los primeros años de la adolescencia, una seguridad que la había ayudado a conseguir lo que se le antojara. Elegía un rumbo y avanzaba; con cierta desorientación, pero avanzaba.
Tomó el último trago del cortado y notó la mirada de un tipo que estaba en la barra. Era un varón joven. Tenía puesto un pantalón beige. Al principio se sintió molesta, pero de a poco entró en el juego. Kezelman entendió que era protagonista de una historia. La luz le daba de frente, le subrayaba la nariz, la volvía pálida. Lo advirtió y cambió de ángulo. Irguió la espalda lo más que pudo y se rozó los labios con el dedo. Fingió distracción: el movimiento de la tarde, el tránsito, la gente. Cuando estuvo en posición, chequeó la reacción del hombre. Hablaba con el barman, pero seguía atento a ella. Se movía en la barra como pez en el agua. Cumplía con su naturaleza al pie de la letra, sin discutirla. Marina Kezelman se dijo que nunca había que entregar todo de sí. Tragó una miga y repasó mentalmente las actividades de su hijo. Fantaseó con la infidelidad. Ese tipo era un desierto. Chequeó el celular. Hacía poco había descargado una aplicación con el I Ching que cada tanto consultaba. Quería hacerle frente al porvenir en las mejores condiciones. Se tomó el tiempo para formular la pregunta, pero la respuesta la desorientó. No estaba familiarizada con el código simbólico, con las representaciones, con las ideas. Pidió otro café, esta vez negro. Leyó el texto tres veces. Se quedó con un par de imágenes vacías a la hora de las decisiones.
¿Qué hago?, se preguntó. Eligió la opción estable. Pagó con Visa y dejó un billete de propina. Salió a la calle como una tromba. Los riesgos de que el tipo la siguiera eran mínimos, pero por las dudas, se revistió con un cerrado malhumor. Anduvo dos cuadras, apurada, taconeando, y se metió en una ferretería. Pidió veneno para hormigas. Deme el más efectivo, dijo. Le ofrecieron cebo en gel y un polvo color marfil. El vendedor comentó que la combinación era infalible. Ella compró, convencida. Tenía la seguridad de que, esa tarde, las cosas –como si tuvieran voluntad propia− se habían ordenado a su favor.
A los catorce años, Amer se llevó un cigarrillo a la boca y tragó el humo. Le habían dicho que no debía hacerlo, pero a esa edad era terco y quería probarlo todo. Tenía unos pocos pelos en el mentón. Cada tanto se los repasaba con la mano, los verificaba, los mantenía vivos. Era la primera evidencia de la pubertad. Literalmente, entonces, aquella vez, había tragado el humo. Después se había largado a toser. La verdad, el tragado había sido él. Por un momento creyó que se iba a morir, así de simple. Y lo había aceptado con cierta calma. Eran las dos de la tarde. Primavera. Clima apacible. Estaba en la plaza, a la sombra del busto de Eloy Alfaro. Desde ese momento hasta los cincuenta y cuatro, Amer, con alguna intermitencia, había fumado durante décadas. Un exceso. Ahora, sentía las piernas pesadas, se agitaba. Tenía que dejar el cigarrillo: era un hecho. Lo terminó de decidir la palabra de un médico. Le dijo que tenía un par de arterias tapadas. Angioplastia coronaria, señaló. Amer, en el consultorio, se distrajo con las partículas de polvo que flotaban en un rayo de sol. Hizo memoria: hacía un año que no salía de la ciudad.
Se puso en campaña. Buscó en internet lugares en los que se trataran las adicciones, pero nada lo conformaba. La solución llegó por un lado inesperado: una vez cada quince días, entraba a un foro de taxidermistas. Un cordobés que vivía en Buenos Aires le contó que tenía el mismo problema. Compartir un grupo de autoayuda sería un buen remedio.
Un martes fueron al Tobar García. Entraron al hospital y sintieron un penetrante olor a Pinolux. Los recibió un médico de apellido vasco, Eizaga, que, casi sin palabras, los obligó a sentarse en un semicírculo junto a otra gente. Al comienzo, Amer se incomodó. Se movía en la silla, le picaban las piernas. A su derecha, un tipo de 150 kilos respiraba con dificultad. Largaba un olor dulce –parecido al de la compota de pelones− que se mezclaba con el del desinfectante. Eizaga dijo que un adulto respira entre cinco y seis litros de aire por minuto. El dato fue concluyente para lo que expuso a continuación, pero Amer perdió el hilo casi enseguida. No captó una sola palabra. Estaba en otra cosa: frente a él, una mujer se mordía una uña. Su imagen, aún en reposo, resultaba dinámica. Con total naturalidad pasaba de un plano geométrico a otro, como si de esa exaltación dependiera su deseo. Amer no entendió lo que estaba viendo. Por eso, como hacía siempre, simplificó. Esa mujer me interesa, se dijo. De esta forma cerró el asunto, lo canceló y pasó a otro tema. A la salida de la sesión, se enteró que la mujer se llamaba Clara y que era diez años menor que él.
El cordobés llevó a Amer en auto hasta su casa. Anduvieron por Ramón Carrillo y, entre otras cosas, hablaron de lo que acababan de vivir. Cada uno explicó su punto de vista, que no coincidió del todo con el del otro. Estuvieron de acuerdo, sin embargo, en que no había juicio capaz de quebrar el dominio del placer.
El colombiano se metió enseguida en el subte. Carl caminó por Corrientes hacia Pueyrredón. Era más alto que el resto del mundo. Cruzó Uruguay y se detuvo en seco frente a una librería. Repasó de una ojeada la vidriera y siguió su camino. Marina Kezelman cumplía cuarenta años en dos semanas y quería sorprenderla con el regalo. Se habían conocido en un bar madrileño hacía una década. Desde ese momento, todo se había precipitado. Movidos por el deseo y, sobre todo, por una idea exagerada de la honestidad, tomaron decisiones.
Carl se vino a la Argentina con su mitología a cuestas, dos valijas y un oboe. Fueron tiempos duros, aunque la armonía entre ellos les dio la mejor perspectiva del mundo, la más benéfica. El vínculo, entonces −su complejidad, su amparo−, los hizo indestructibles. Ellos lo notaron y aprovecharon la disposición: consiguieron trabajo, se mudaron a un barrio céntrico y tuvieron un hijo, Simón. Ahora, Carl quería darle a Marina Kezelman algo que estuviera a la altura de ese entendimiento. Y no se le ocurría nada. Deambuló por el centro más de lo que tenía pensado y casi sin darse cuenta llegó a Callao. Era un día extraño para él, sentía más que nunca que la ciudad lo había transformado, pero, al mismo tiempo, notaba que ese cambio no afectaba el núcleo de su personalidad. En otras palabras, Carl era otro y el mismo. Esta cuestión −tan recóndita que le costaba poner en palabras− se traducía en una pesadumbre borrosa y, en apariencia, injustificada, de la que le costaba salir. Se detuvo en un puesto de diarios a esperar la luz verde y cuando la tuvo, avanzó. En mitad de la avenida, se le vino a la cabeza una tira de asado cocida, ni seca ni jugosa. La imagen le despertó hambre, un hambre voraz. Carl se conocía bien: su apetito era insaciable. Y en cierto sentido, esa particularidad lo divertía, le resultaba un ingrediente positivo –gozoso, celebratorio, por calificarlo de alguna manera− de su forma de ser. Por un segundo, pensó en hacer un alto en una pizzería, pero se conformó con mucho menos. Compró dos Rhodesias en un quiosco y las tragó a las apuradas. En adelante, su andar fue más lento, levemente más lento. La comida, como siempre, le disparó un proceso reflexivo que, en este caso, fue provechoso: se le ocurrió el regalo ideal para su mujer. Ya lo tengo, se dijo. Consultó el celular y confirmó que estaba en el lugar exacto. Caminó dos cuadras por Corrientes y se metió en un sex shop. Estuvo un rato mirando. A pesar de saber exactamente lo que quería, se desorientó. La solución llegó enseguida: un vendedor le dio la información necesaria. Salió del negocio con un vibrador naranja de 12,5 centímetros de penetración.
En la calle, la atmósfera era otra. Todo se había vuelto inmediato. Carl caminó rápido, como si se le hiciera tarde, y con dos zancadas se trepó a un colectivo. Sabía que en su casa no había nadie –Marina Kezelman y su hijo estaban en natación–. De todas maneras, entró con cautela. Masticó tres granos de café y se puso a caminar de un lado para otro con la cabeza ocupada, entre distraído y preocupado. Escondió el vibrador en la habitación de su hijo. Lo desenvolvió y lo metió en una caja de plástico que usaban para guardar juguetes en desuso. Después se hizo un té, le exprimió medio limón y llamó por Skype a un amigo en Alemania. Se enteró que en Olching, un municipio de 25.000 habitantes al oeste de Múnich, hacía una semana que estaba lloviendo.
Darmowy fragment się skończył.