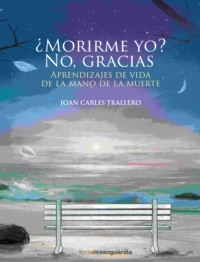Czytaj książkę: «¿Morirme yo? No, gracias»
Joan Carles Trallero
¿Morirme yo?
No, gracias
Aprendizajes de vida de la mano de la muerte

Índice
Introducción Cómo he llegado hasta aquí
¿Morirme yo? No, gracias Aprendizajes de vida de la mano de la muerte
La gran negación
El miedo toma el control
Medicalizando la vida
¿Qué me pasa, doctor?
En soledad
Mi salud es mi responsabilidad
¿De dónde procede mi dolor?
Una revolución llamada acompañar
¿Permiso para emocionarse?
Dignidad en el vivir, dignidad en el morir
Atreverse a pensar
Todo pasa
Al final, ¿quién decide?
El arte de despedirse
La esperanza y lo sutil
Y al final, ¿por qué no soñar?
Un regalo llamado morir en paz
Cambio de paradigma
Epílogo
Sobre el autor
Sobre el libro
Créditos
A todas las personas que desde su sabiduría,
desde su sufrimiento, o desde ambos lugares
al mismo tiempo, me enseñaron que el ‘estar’
puede ser mucho más valioso que el ‘hacer’.
Introducción
Cómo he llegado hasta aquí
Siempre quise ser médico. Al menos desde que guardo memoria de pensar con un mínimo de seriedad la clásica pregunta de qué quería hacer cuando fuese mayor. Tampoco sé muy bien por qué anidó esa idea en mí. No recuerdo soñar de niño con descubrir una vacuna milagrosa contra la malaria ni con hallar el remedio definitivo contra el cáncer. Tampoco tuvieron nada que ver ni el presunto estatus social que podría alcanzar ni la garantía de prosperidad económica, afortunadamente, porque entonces el fiasco hubiera sido de campeonato. No lo sé. Sí recuerdo vagamente que admiraba la dedicación de algunos de los médicos que habían dejado su impronta en mi familia: un pediatra al que mi madre veneraba literalmente, que desprendía seguridad y aplomo cuando nos venía a ver a casa, y al que tanto yo como mis hermanos temíamos porque en aquella época casi todo se solucionaba a base de algún tipo de inyecciones, y también un médico internista que se ocupaba de mis padres y que era otro ejemplo de profesionalidad, sabiduría y dedicación. Tal vez sería eso. O tal vez había algo más, aunque entonces yo no era capaz de identificarlo.
Desde la perspectiva que otorgan los años, tengo la sensación de que mi interés por la biología y por la ciencia era entonces algo forzado. Leía artículos científicos asequibles (mi padre tenía mucha curiosidad por ellos) y seguía en sus andanzas a algunos amigos de la escuela que como yo aspiraban a ser médicos y en los que aquel interés sí era natural. Aunque prefería las ciencias a las letras, y eso lo sentía con claridad, y aunque era un buen alumno que en general obtenía notables calificaciones, curiosamente (o no tan curiosamente), los mejores destellos de brillantez los mostré en materias que no eran de ciencias. Honestamente creo que no me apasionaba ninguna de todas aquellas asignaturas, aunque a aquella edad supongo que eso le sucedía a la mayoría.
Cuando ya se acercaba el momento de la verdad y la universidad asomaba en el horizonte, una preocupación me asaltaba e inquietaba. No soportaba la visión de la sangre, ni en las películas, ni mucho menos en la vida real. Solo imaginarlo me producía horror, y contemplarlo me provocaba mareos y algún que otro desplome. Y con esa tara, ¿cómo iba yo a ser médico? Para tratar de superarme, acompañaba en sus escapadas al hospital Clínico a mis ya mencionados amigos, que se colaban en un anfiteatro que daba a una cúpula de cristal bajo la cual había un quirófano. El lugar estaba presumiblemente destinado a profesionales o a estudiantes, pero no a jovenzuelos como nosotros. Cuando el bisturí iniciaba su cometido, yo tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para permanecer allí. A ratos dejaba de mirar para calmar mi temor y atenuar el vahído, pero aguantaba, aunque solo fuera para no hacer el ridículo ante mis colegas. La experiencia no me libró de mis miedos (que se reprodujeron en las salas de disección ya en el primer curso de Medicina).
Llegó el momento de dejar el colegio. Recuerdo muy bien una escena. Mis padres y yo teníamos una reunión con el director de COU, último curso escolar en aquella época. Él era además el profesor de filosofía, brillante profesor, por cierto, y sacerdote. Fue una persona que me ayudó mucho y lo siguió haciendo años después en mi trayectoria personal. Aquella era una reunión de despedida y cierre, con el pretexto de comentar los resultados de la selectividad y hablar sobre mi futuro. Yo lo tenía claro, y mis padres también. Sería médico. La nota me permitía pasar el corte sin problemas y entraría en la facultad que quisiera. Creo que él sufrió una decepción, consideraba que yo estaba mejor cualificado para algún tipo de carrera humanística, aunque no hizo ningún tipo de presión y validó mi elección. Pero al marcharnos me dijo algo parecido a lo siguiente: “No dejes de leer y cultivarte, tienes otros dones que no debes dejar de lado”. Entonces no lo entendí. Pensé que se equivocaba, que mi vocación era imbatible y venía de lejos, y que a mí eso de las letras no me iba. Con los años he comprendido que no se equivocaba.
Cuando inicié la carrera de Medicina quería ser pediatra. Tampoco sé muy bien por qué. Tal vez tuvo algo que ver mi voluntariado con niños enfermos en el hospital Sant Joan de Déu. Porque debo reconocer que nunca he tenido una especial afinidad hacia los niños, y menos aún si son pequeños. Sin embargo, era otro mantra que se había instalado en mi cabeza y que aceptaba. No sería hasta el último año en la universidad cuando alguien me habló de una nueva especialidad llamada medicina de familia, que vendría a ser lo que sustituiría a los médicos de cabecera de toda la vida, con una formación específica más completa que la que otorgaban los seis años de carrera. Fue como una revelación. Eso era lo que quería. Se adaptaba mejor a mi visión de la medicina y al tipo de profesional que intuía que podía ser. Y así lo hice. Tras pasar por el duro via crucis del examen MIR1, en una época en la que la proporción entre aspirantes y plazas disponibles era desalentadora, obtuve una buena calificación y escogí medicina de familia, entonces considerada por muchos (erróneamente) como una especialidad menor que solo había que aceptar si no quedaba nada mejor para elegir.
De los dos primeros años como residente quisiera destacar dos cosas. La primera tuvo que ver con el impacto que me causaron las guardias. Una auténtica prueba de resistencia, con apenas tres horas de descanso nocturno y vuelta a empezar al día siguiente. Pero dejando eso a un lado, hubo algo que sacudió mis cimientos como médico incipiente: darme cuenta de que todo lo que había estudiado y sobre lo que tanto esfuerzo había volcado me servía de bien poco. ¿Qué era aquello? Claro que atendíamos a pacientes con una descompensación de su bronquitis, o una angina de pecho, o un desbarajuste en su mal controlada diabetes. Pero eran multitud los casos que no respondían a ningún patrón ni a ningún algoritmo de diagnóstico diferencial. No había alteraciones biológicas ni físicas en el sentido objetivo. Había síntomas, había personas que acudían con quejas (y exigencias) diversas, pero la respuesta a sus dolencias no estaba en el manual de diagnóstico y terapéutica que llevábamos en el bolsillo de la bata. Eran pacientes a los que algunos de los veteranos trataban con cierta condescendencia o con actitudes menos benévolas. No me habían hablado de ellos en la facultad. Nadie me había dicho que la ciencia solo era válida para una parte de los pacientes que vería. Nadie me había dicho que la frustración, el miedo, la desesperación, la ansiedad, el desánimo, la impotencia, el desacuerdo con la propia vida, llenaban las salas de urgencias y de las consultas, disfrazadas de síntomas o de malestares indefinidos, en busca de ayuda, o de comprensión, o de compasión. Algo, esto último, que tampoco nos habían enseñado. Era como si te cambiaran las reglas del juego justo cuando este empieza y después de haber estado aprendiéndolas durante años. Te sentías desarmado, engañado, y no podías evitar culpabilizar a aquellos simulacros de pacientes que no encajaban ni en broma con los parámetros científicos con los que tu cerebro estaba pertrechado.
La segunda se resume en algo que sucedió durante una de esas guardias. Entraron en el box de reanimación a un hombre de mediana edad en parada cardiaca. Sonaron las alarmas y acudimos todos los que debíamos acudir. Se iniciaron las maniobras de resucitación en las que participé activamente siguiendo órdenes de quienes sabían lo que había que hacer. Todo resultó inútil, y tras cerca de treinta minutos de estéril batalla hubo que aceptar que la muerte había ganado definitivamente. La muerte, un personaje que me resultaba casi desconocido. Sí, los pacientes morían, y lo hacían en tus manos, o tus manos no eran capaces de devolverlos a la vida. Eso tampoco me lo habían enseñado, más allá de la simple estadística de mortalidad de una patología. ¿Qué se hacía con eso? Porque yo me sentía fatal, con una abrumadora sensación de fracaso y una pegajosa tristeza prendida de mi corazón. Pero la cosa no había hecho más que empezar.
La médica residente responsable del equipo me llamó y me dijo que teníamos que ir a informar a la esposa, ya viuda. El paciente se me había asignado a mí cuando ingresó en urgencias, y por tanto me correspondía a mí informar, aunque ella me acompañaría y asumiría la responsabilidad. Sentí una mezcla de desconcierto y pánico a la vez. Desconcierto porque no me había parado a pensar en esa posibilidad. Tampoco estaba contemplado. Tampoco aparecía en el manual. Y tampoco me habían enseñado nada sobre cómo decirle a una mujer que su marido de unos cincuenta años había muerto repentinamente y no habíamos podido hacer nada para salvarlo. Pánico porque eso era lo que me provocaba imaginar la escena.
Acudimos a la sala de espera, donde la viuda que aún no sabía que lo era estaba sentada, sola, ansiosa por recibir alguna noticia. La doctora se sentó a su lado, y yo al lado de la doctora. No hubo ademán de llevarla a otra sala más recogida. Allí había más personas, esperando. Y como buenamente pudo, se lo dijo. Creo recordar que no lo hizo mal, no fue brusca, ni fría, ni distante. Pero las malas noticias son malas noticias. La reacción de la mujer no se hizo esperar, rompió en un sonoro llanto y en imprecaciones de desespero. La doctora hizo un amago de consuelo, y mientras otra mujer a la que no sé si conocía la viuda la abrazaba, nosotros nos retiramos discretamente, dejando el tema en otras manos. Me sentí como un bobo, un inútil que no sabía ni qué decir ni qué hacer, que ni podía ayudar a aquella hundida mujer ni podía ayudarse a sí mismo ante un malestar que se apoderó de mí durante horas.
Era ya la hora de comer, y a instancias de la doctora bajamos juntos al comedor. Yo apenas pude meter nada en el estómago. Ella estuvo comprensiva y trató de liberarme de mi sentimiento de fracaso. No hablamos más del incidente. Días después me afloró la rabia, no por la muerte que había contemplado, sino por la escena posterior. Yo no sabía nada de eso. En seis años de carrera con infinidad de horas de clases teóricas e infinidad de horas de prácticas nadie me había enseñado una palabra sobre lo que significaba dar una mala noticia. Y esa misión era mía, y de nadie más. Y me acababa de enterar.
Con el paso del tiempo y tras acumular años de experiencia, aquellos ya remotos acontecimientos han adquirido una luz distinta. Porque he ido comprendiendo mejor el alcance de las carencias, y el porqué de las mismas. La muerte, ni como hecho ineludible para todo ser humano (incluidos los médicos), ni como proceso que hay que saber acompañar desde una visión holística, no formaba parte del inventario del estudiante de Medicina. La comunicación con los pacientes (y sus familias), tan decisiva en una relación de ayuda (no una mera valoración científica), tampoco.
Mi tercer y último año de residente, que pasé íntegramente en un CAP2, me sirvió entre otras cosas para llegar a una conclusión. Se daba por supuesto que mi futuro estaba en obtener una plaza como médico de familia en la sanidad pública, cosa que por aquel entonces no hubiera resultado nada difícil. La joven especialidad se estaba implantando y el nuevo sistema estaba reemplazando paulatinamente al ya caduco de las dos horas por cupo, y aún éramos relativamente pocos los que la habíamos obtenido. Pero no lo vi así. No me veía año tras año atendiendo a una treintena de pacientes cada día, con pocos minutos de dedicación posible a cada uno de ellos. Yo no servía para eso. Siempre he admirado a las médicas y médicos que son capaces no solo de resistirlo sino de hacerlo muy bien, con gran profesionalidad y acierto, y son valorados y apreciados por sus pacientes. Los admiro de verdad. Ni el sistema ni las personas son conscientes de cuánto les deben y de lo extraordinariamente complejo que es hacer lo que hacen y en las condiciones que lo hacen. Las personas, por lo menos algunas, lo agradecen. El sistema, que no tiene alma, me temo que se limita a dejarles hacer en pro de su propia supervivencia.
Esa decisión tuvo muchas consecuencias, muchas. Estaba renunciando a la estabilidad económica, a un presumible empleo seguro, y a un futuro más o menos previsible, a cambio de grandes dosis de una incómoda y desagradable incertidumbre y de tratar de decidir libremente lo que quería hacer, sin condicionantes y según lo que me dijera la intuición, que aún andaba bastante despistada. Eso me llevó a una larguísima etapa de pluriempleo de lo más variado para poder salir adelante mientras la aventura de abrir una consulta privada revelaba toda su crudeza en una ciudad como Barcelona. Mi sueño era hacer la medicina a mi manera, dedicando el tiempo necesario según mi propio ritmo, y en libertad. La áspera realidad era que tardaría años en tener un volumen de pacientes que justificara la apuesta, que había que trabajar muchísimo para ganar muy poco, y que el mito de la privada no era más que eso, un mito. Sí, hay unos cuantos profesionales que se ganan muy bien la vida, pero la mayoría de los que llenan los cuadros médicos de las mutuas aseguradoras saben cuáles son los verdaderos números con los que han de conformarse.
Una de las múltiples ocupaciones a las que recurrí para compensar el insuficiente rendimiento económico de mi actividad como médico fue la de profesor. Entré en la escuela de formación profesional donde entonces trabajaba mi esposa para hacer una sustitución de poca monta. Y me quedé once años, adquiriendo cada vez más protagonismo e invirtiendo muchas horas a la semana en enseñar microbiología, hematología o patología, entre otras materias. Hace tiempo que estoy convencido de que en la vida nada ocurre porque sí. Lo que entonces era una mera actividad de supervivencia a la que llegué casi por casualidad me permitió foguearme y aprender a estar ante los alumnos, y sería la base sobre la que edificaría mi posterior dedicación como docente, tan importante para mí en la actual etapa de mi vida.
Hay una pregunta que me han hecho en innumerables ocasiones. La primera vez, me cogió por sorpresa. Ahora no, porque ya la espero. Me la han hecho durante la presentación de uno de mis libros, o al acabar una conferencia, o en una entrevista en la radio, o sencillamente en una conversación con un amigo o con una persona a quien acabo de conocer. ¿Por qué? ¿Por qué decidiste dedicarte a los cuidados paliativos? La reiteración de la pregunta lleva a una reflexión y a otra cuestión: ¿por qué me preguntan eso tantas veces? No se le pregunta a un cardiólogo o a un traumatólogo por qué escogieron esa especialidad. Es como si la gente pensara que nadie en su sano juicio decidiría entregarse a cuidar a los que van a morir a no ser que algún suceso o experiencia impactante lo empujara a ello. Y es muy gráfico sobre el modo en que la sociedad trata (o no trata) el tema de la muerte. En cualquier caso, sé que es una vocación que tiene muchos orígenes; las motivaciones son diversas y las he visto precoces y tardías, visionarias y adaptativas, a veces rozando la iluminación que lleva a imprimir un sorprendente (e incomprendido) giro a la carrera profesional, pero no es en absoluto imprescindible que haya un detonante. Sin embargo, en mi caso sí lo hubo.
Y si lo explico, aunque forme parte de mi intimidad, es precisamente porque me lo preguntan una vez tras otra. Yo tenía 37 años y mi padre 66 recién cumplidos cuando le diagnosticaron un tumor cerebral con muy mal pronóstico. Aquel día, en un instante, todo había cambiado. No hablaré de lo que aquello supuso para la familia. Pero sí de que durante los meses que siguieron, y muy especialmente durante los últimos, me di cuenta de que no sabía cómo manejar las situaciones, ni cómo tratar los síntomas que aparecían. Fue entonces cuando adquirí mi primer manual de cuidados paliativos o, mejor dicho, cuando me tomé en serio uno que había comprado hacía un tiempo, pero al cual no había prestado demasiada atención. Resultó todo un descubrimiento, el de todo lo que se podía hacer, y el de mi ignorancia sobre cómo hacerlo. Pero además tomé conciencia, experimentándolo en primera persona, de lo mal que se pasa, de lo solo que te sientes, de la sensación de desamparo, del miedo que te atenaza, y de la tremenda carga emocional que asumes, la tuya, y la de todos los que amas y que están a su vez sosteniendo la suya y parte de la tuya.
Mi padre falleció ocho meses después del diagnóstico. Y en pleno proceso de duelo tomé la decisión de que a partir de entonces iba a dejar de ser un mero observador en los finales de vida de mis pacientes (que encomendaba a otros profesionales) e iba a ser parte activa. Quería acompañarlos y tratarlos hasta el final. Sentía que ahora sí tenía algo que aportar. Continué leyendo para ampliar mis escasos conocimientos en cuidados paliativos.
Y al cabo de unos meses llegó la primera prueba con uno de mis pacientes, al que conocía desde los inicios de mi consulta. No me resultó fácil. Había dolorosas imágenes aún muy recientes que eran evocadas ante otras parecidas que ahora pertenecían a otra persona. Pero seguí adelante, y llegaron más pruebas, y me fui sintiendo más cómodo, y más útil. De hecho, y a medida que pasaba el tiempo, tenía la impresión de que los cuidados paliativos y yo nos íbamos a llevar bien, que aquello estaba hecho para mí o viceversa. Las relaciones humanas desplazaban a la ciencia de la primera fila, y en el equilibrio necesario entre ambas para poder ayudar de verdad a los enfermos y a sus familias esas relaciones adquirían, ahora sí, la relevancia que merecían. Y eso me venía como un guante.
Al cabo de varios años, tras formarme de manera ya mucho más rigurosa, y tras acumular una importante experiencia, decidí poner en marcha mis propios proyectos de cuidados paliativos, entre ellos la Fundación Paliaclinic.
Sí, fueron la enfermedad y la muerte de mi padre las que me encaminaron hacia los cuidados paliativos, a los que me he dedicado y entregado plenamente. Han pasado ya veinte años desde entonces, el aprendizaje ha sido enorme, y en este tiempo he evolucionado hacia el profesional que ahora soy. Mi visión de la medicina ha cambiado y mucho, aunque a veces pienso que el germen de lo que ahora veo con claridad ya estaba ahí, pero no era capaz de vislumbrarlo, condicionado aún en demasía por la formación recibida y por todo aquello que se presupone debe ser o se debe hacer de determinada manera.
Para concluir este breve y peculiar recorrido debo añadir que en los últimos años me he centrado más en la actividad docente y divulgativa. He publicado libros, he escrito numerosos artículos, he sido entrevistado en diversas ocasiones por algunos medios de comunicación y he desarrollado una progresiva actividad docente por mi cuenta o para otras instituciones. Nada de eso hubiera sido posible sin pasar por todo el periplo que he relatado resumidamente. Y quién sabe si eso le ha acabado dando la razón a mi estimado profesor de filosofía.
Creo que como sociedad tenemos mucha tarea pendiente en lo que respecta a nuestro posicionamiento ante la enfermedad, el sufrimiento o la muerte. Y siento que mi bagaje me permite aportar algo en esa tarea. Compartir algunos aspectos de mi aprendizaje y compartir también mi visión sobre diferentes temas relacionados con el final de la vida constituyen uno de los modestos objetivos de este libro, que más allá de que pueda gustar o entretener, sorprender o contrariar, no pretende más que empujar a reflexionar, a cada uno individualmente, sobre cómo nos ocupamos (o desocupamos) de nosotros mismos y de nuestros seres queridos, en la salud y en la enfermedad, en el vivir y en el morir.
1. El examen MIR es la prueba de evaluación a nivel estatal para acceder a las plazas de formación en las diferentes especialidades médicas.
2. CAP: Centro de Asistencia Primaria.