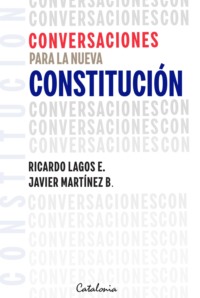Czytaj książkę: «Conversaciones para la nueva Constitución», strona 2
La cuestión de los derechos
Javier Martínez: Bueno, ese es un tema muy importante, que va a requerir un capítulo especial: cuáles son los derechos y cuáles son las prestaciones que se garantizan para su cumplimiento. Pero me parece muy importante hacer algunas distinciones previas, sobre todo porque el debate ha estado dominado por la mención de “derechos” en general, sin mayores especificaciones, como una reacción contra el “abuso” del poder, como si fuese una entelequia. Por esto, cuando se empiecen a poner cosas por escrito es importante hacer precisiones. Por ejemplo, habitualmente se habla del tema de los derechos de los ciudadanos con la clásica distinción entre los derechos civiles y políticos, por una parte, y los derechos económicos, sociales y culturales por otra, en donde los primeros (los derechos civiles y políticos) son derechos a la omisión del Estado, es decir, que el Estado no puede coartar mi libertad, no me puede censurar impidiendo mi derecho de opinión, no me puede impedir mi derecho de reunión…
Ricardo Lagos: Nos protege del líder autoritario.
Javier Martínez: Claro, esas son obligaciones de contención del Estado respecto a los ciudadanos, en cambio los derechos económicos, sociales y culturales se refieren a las obligaciones de acción del Estado para proveer ciertos recursos indispensables para que los ciudadanos puedan realizar sus vidas, materialmente incluso, y hacen referencia a los temas de educación, de salud, de avances civilizatorios y culturales en general. Creo que ese es un enfoque que habitualmente se discute poco, es decir, plantear los derechos personales como obligaciones del Estado. ¿A qué queremos que el Estado se obligue en esta nueva Constitución? Porque si sumamos aspiraciones, quisiéramos probablemente tener derecho a la felicidad e incluso a lo que no depende de los demás. El tema es cómo hacemos que la sociedad organizada en el Estado sea capaz de entregar acceso cierto, progresivamente, a qué posibilidades. Por esto, los derechos hay que plantearlos en términos de obligaciones del Estado, tanto de no interferir en la libertad de las personas como en las que el Estado asume para lograr que los ciudadanos alcancen progresivamente una vida socialmente mejor y más feliz. Yo creo que eso es todo un capítulo.
Ricardo Lagos: Ese es un capítulo muy interesante que va también con la evolución de la sociedad, porque mire usted, el Estado de Chile debatió durante veinte años, entre 1900 y 1920: ¿debe haber educación obligatoria en Chile? Y ahí están los debates parlamentarios en el Senado en los que se señalaba para qué necesita un chileno saber leer y escribir si durante toda su vida trabajará en el campo, en las acequias y moviendo el cauce del agua para regar los árboles, para lo que solo necesita una pala. Eso era lo que se discutía en el Senado de la República en 1900.
Javier Martínez: Además había un gran temor a la educación del pueblo.
Ricardo Lagos: Claro, por qué voy a obligar a esta persona a aprender si en toda su vida no va a tener necesidad nunca de escribir ni de leer.
Javier Martínez: Y además si aprende se va a rebelar, tal como decía ese “chiste” esclavista: “No tiene la culpa el negro, sino el que le enseña a leer”.
Ricardo Lagos: Y el debate obedecía también a algo que sucede cuando un país crece, se desarrolla y tiene más ingresos, lo que comenzó recientemente en la historia de la humanidad, con la Revolución Industrial. Antes de la Revolución Industrial y de la máquina a vapor, en el mundo del 1800, la esperanza de vida era de 28 años (porque como la mortalidad infantil era tan alta, bajaba la esperanza promedio), mientras que en el año 2000 la esperanza de vida era de 66 años. ¡Ah, mire usted!, en el año 1800 el porcentaje de la población del mundo que vivía en ciudades era 7,3% y todo el resto, más del 90%, vivía en el campo y vivía de una economía de subsistencia en la que producía lo que comía. En el año 1800 la población total era menos de mil millones de personas que vivían con mil doscientos dólares al año, mientras que, en el año 2000, la población mundial era de seis mil millones, con un ingreso promedio de diez mil dólares al año.
Este aumento de población e ingreso tuvo otra cara de la moneda, que se tradujo en un costo tremendo: depredamos el planeta. Nunca en toda la historia de la humanidad se ha llegado a ocho mil millones de seres humanos como hay hoy, lo que tiene consecuencias directas en nuestra presión sobre el planeta Tierra. La expresión “cuida el planeta” es el resultado de los últimos doscientos años, porque antes simplemente no era un tema. Entonces una Constitución que se redacta hoy no puede sino tratar en una sección importante cuestiones relativas al cambio climático, porque lo que está en cuestión es la vida del ser humano en la Tierra. Por otra parte, una Constitución promulgada hacia comienzos del siglo pasado hacía referencia a los derechos ciudadanos frente a la autoridad, es decir, yo como ser humano tengo derechos políticos como, por ejemplo, el derecho a que no me puedan meter preso sin un juez que lo ordene, sin depender de la voluntad del señor rey. La gran conquista era que yo soy un ciudadano igual que el rey, él manda porque tiene otros poderes, pero a mí me respeta; entonces surge el habeas corpus que es el primero de los derechos políticos y humanos que están en la Carta Magna de muchos siglos atrás, después vienen los derechos económicos y luego los derechos sociales. Hoy dejamos de discutir el derecho a la educación porque obviamente toda persona tiene derecho a estar educada, ese es un no-tema. ¿Y quién determina estos derechos? ¡Los ciudadanos! Tal como dice la hermosa frase de Norberto Bobbio, en que señala que todos tenemos que ser iguales en algo y esa “igualdad en algo” es el mínimo civilizatorio. Pues bien, ese mínimo civilizatorio lo deciden los ciudadanos a través de un acto electoral y se va aumentando a medida que el país crece, porque justamente la relación entre ciudadanía y derechos se va desarrollando en el tiempo a medida que la sociedad se complejiza. Por esto me parece importante reflexionar sobre a qué sociedad se corresponde esta Constitución, porque esta sería la primera que viene después de la era de la Revolución Industrial y se insertaría en los inicios de la Revolución Digital, que, aunque es muy difícil de predecir, sí sabemos que dará paso a nuevas instituciones políticas que hoy ni siquiera soñamos.
Javier Martínez: Sí, ese es otro tema muy fascinante y no quisiera dejarlo pasar. Efectivamente los temas del futuro tienen una importancia muy grande cuando se está discutiendo sobre la Constitución. Primero, los grandes temas ambientales —cambio climático, agua, energía— y luego la Revolución Digital, que plantea inmensas posibilidades de participación de todos, pero también se enfrenta al enorme poder de la información y de determinar quién se hará cargo de la cantidad de datos que se acumulan en alguna “nube”. ¿Bastará con una Constitución política del Estado, cuando nos damos cuenta que en realidad El Gran Hermano de hoy no es necesariamente el Leviatán Estado, sino unas enormes corporaciones que saben todo acerca de nosotros y que son capaces de manipularnos hasta en los deseos mínimos? Si en el origen del Estado-nación nos planteamos los derechos de los ciudadanos frente al Estado, hoy tenemos que preguntarnos cuáles son los derechos de las personas frente a las corporaciones que saben sobre nosotros más que nuestra propia madre. Ya no se puede hablar solamente de la obligación política del Estado, tenemos que hablar de la preservación de la libertad frente a las acumulaciones de poder que no son solamente el poder físico, sino que también el poder de la información (o de la desinformación).
Pensarla entre todos
Ricardo Lagos: Efectivamente la Revolución Digital plantea ese debate, que ha existido siempre, pero ahora con otra envergadura. Y bien, ¿cómo la sociedad puede continuar discutiendo activamente sobre su Constitución, dialogando con los convencionales?, o sea, ¿pueden los convencionales en plena era digital ser totalmente autónomos y discutir a puertas cerradas porque la sociedad ya “les entregó un poder”? A mí no me cabe ninguna duda que una de las primeras decisiones que seguramente tomará la Asamblea es establecer un sitio web en donde el ciudadano pueda informarse de lo que están haciendo, las decisiones que van tomando, al mismo tiempo que establecerán un mecanismo por el cual las personas podrán impetrar preguntas, cuestionamientos. Es decir, un sitio web de la Asamblea Constituyente o Convención Constituyente que permita estar en contacto directo con ellos.
Javier Martínez: También se trata de ver cómo se sigue dando el diálogo y la deliberación en la sociedad junto a los acuerdos de la Asamblea —en las universidades y liceos, en los barrios, en los grupos de interés y en las agrupaciones voluntarias— y qué presencia pública se le ofrece a eso. ¿Podremos ver estas discusiones en la televisión abierta, por ejemplo? ¿No debiera ser una obligación fundamental de Televisión Nacional de Chile el mantener permanentemente informado al público sobre las discusiones abiertas de la nueva Constitución que ocurren en la sociedad y en la Convención, respectivamente?
Ricardo Lagos: No me cabe ninguna duda que van a existir muchos escaños digitales, o sea personas que van a utilizar la red para dar sus propias opiniones mientras esto está ocurriendo. Esta Constitución se realizará de manera horizontal entre el ciudadano común y corriente —el que no es constituyente y aquel que lo es—, y el ciudadano podrá ser escuchado como constituyente a través de la web oficial u otro tipo de mecanismos y eso, yo creo, también ayudará a restituir las confianzas que se han perdido.
Que las reglas de la Convención permitan formas de participación de la ciudadanía en las deliberaciones y faciliten los grandes acuerdos en sus resoluciones.
Javier Martínez: O sea tendríamos que pensar en un funcionamiento de la Convención Constitucional que no siguiera solamente la lógica de una democracia representativa, sino que también busque mecanismos de participación.
Ricardo Lagos: En el mundo actual la ciudadanía quiere ser escuchada y mecanismos para esto ya existen en muchos parlamentos del mundo, por lo que no me cabe duda que un acuerdo de la Asamblea (que supongo que lo tomarán) será cómo interactuaremos con la sociedad chilena, no para hacer lo que nos manden a decir, pero, así como nosotros informamos lo que estamos haciendo, también queremos escuchar qué sugerencias vienen por parte de los ciudadanos. Sin duda es distinto hacer una Asamblea Constituyente hoy que hace treinta años atrás, simplemente por las nuevas tecnologías que están a disposición.
Javier Martínez: Este punto del ir y venir de la discusión entre la sociedad y la Convención no es solamente una cuestión “ideológica” o de principios, sino que también hay que agregar una consideración práctica: las personas elegidas para formar parte de la Convención Constituyente no serán “el soberano”, sino un colectivo que ha recibido un encargo de redactar una Constitución para someterla a la aprobación (o rechazo) del soberano. Por eso deben mantener una comunicación muy fluida con la sociedad y esta debe mantenerse muy informada y participante de los debates, de modo que el texto que se someta finalmente a plebiscito sea efectivamente interpretativo del tipo de “pacto social” que quiere ratificar la población chilena. Por eso también puede ser hasta absurdo buscar que, por medio de presiones, incentivos o “arreglos secretos” entre sectores de convencionales, se termine proponiendo fórmulas que favorezcan intereses de minorías en perjuicio de mayorías o que los enfrentamientos de minorías piqueteras o autoritarias se trasladen a la Convención y pretendan dominarla. Eso es absurdo porque los convencionales tienen que cumplir un encargo y será la ciudadanía quien apruebe o repruebe su cometido, su resultado. En este sentido, muchas discusiones que suelen producirse en torno a los “reglamentos” para el funcionamiento de la Convención y de los convencionales son un poco bizantinas, porque al final ellos no son soberanos.
Ricardo Lagos: En función de eso mismo es interesante ver qué hicieron los españoles después de Franco. Ahí el acuerdo fue que, como tenían un sistema semiparlamentario, en el que el rey era el jefe de Estado y el jefe de gobierno era el presidente elegido por la mayoría parlamentaria, se estableció que la siguiente elección parlamentaria sería también una Constituyente. Es decir, se le dio la facultad de redactar una nueva Constitución a la próxima Asamblea, la que además debía legislar. Mientras no la redactaran seguía la que existía, pero al mismo tiempo el Parlamento tenía que realizar las funciones propias del Poder Legislativo. La nuestra, en cambio, no será una Constitución derivada. ¿Por qué?, porque esta Asamblea deriva su poder de una reforma constitucional que tiene como solo propósito redactar una Constitución. Mientras se la escribe todos los otros órganos del Estado siguen en plenitud y ningún poder del Estado puede inmiscuirse en ello, así como la Convención no puede intervenir en ningún otro ámbito estatal. Y una vez redactada, esperemos que esa Constitución satisfaga a la ciudadanía, quien mediante un plebiscito la aprobará o no y ahí se determinará en qué momento comenzará a regir. Antes de ese momento, el único poder de la Asamblea Constituyente es el haber recibido el encargo de redactar una nueva Constitución y no puede asumir ningún otro poder.
Javier Martínez: Y ahí, para volver al punto de inicio, volvemos a la “certeza jurídica”.
Ricardo Lagos: Mientras funciona la Asamblea Constituyente no hay ninguna incerteza jurídica porque la juridicidad actual sigue funcionando de pleno derecho, cualquiera que sea lo que quiera aprobar la Asamblea.
Javier Martínez: Es lo que los internacionalistas llaman la continuidad jurídica del Estado.
Ricardo Lagos: Exactamente, y la continuidad jurídica del Estado está garantizada también cuando, cumpliendo su cometido, la Constitución se aprueba mediante un plebiscito.
Javier Martínez: Y mientras tanto, todos los poderes siguen exactamente igual y los acuerdos internacionales que se han establecido previamente continúan vigentes, incluso después de que se apruebe la nueva Constitución. A menos que un nuevo organismo facultativo decida lo contrario.
Ricardo Lagos: Claro, porque es la continuidad del Estado. La Asamblea Constituyente debe reconocer a las autoridades vigentes como el presidente de la República o el Parlamento, porque primero tendrá que establecer si quiere proponer un sistema distinto. La Asamblea tampoco puede prohibir la firma de los tratados internacionales, que además tienen sus propias reglas. Es lo que sucedió con Estados Unidos y el Acuerdo de París. Trump no pudo romper totalmente su vínculo con el Acuerdo de París porque este establece que cuando un país se retira, esto se hace efectivo recién cinco años después de anunciarlo, por lo que, al asumir Biden, anuló esa intención y se mantuvo como siempre, sin haber alcanzado a pasar todo el período para salir. Y una aclaración importante: no es la Convención Constituyente quien puede decir si se retira o no de los tratados internacionales, sino que son las autoridades ejecutivas y legislativas en funciones.
Javier Martínez: Por cierto, supongo que nadie quiere salirse de los pactos internacionales de derechos humanos o de la niñez.
Ricardo Lagos: Por supuesto, la Asamblea deberá definir mecanismos para estudiar, ratificar y mantenerse en los tratados internacionales porque ellos son la forma de influir en las decisiones geopolíticas mundiales y de participar en el nuevo orden mundial, y debemos tomar una posición clara como país frente a ellos.
II.
LOS FUNDAMENTOS
El Preámbulo
Javier Martínez: Creo que hay que hacer una distinción, antes de volver sobre el tema de los derechos y obligaciones, y es que me parece que es indispensable que esta Constitución declare explícitamente desde dónde surge, desde qué ambición, desde qué valor central; y eso habría que hacerlo explícito en un texto previo al articulado de la Carta. Es lo que en muchos textos importantes se llama el “Preámbulo”, donde se hace una declaración de principios.
Ricardo Lagos: Como el que hablábamos antes, el “We, the people” de la Constitución de los Estados Unidos.
Una Constitución responde a un anhelo colectivo de convivencia bajo ciertos principios fundamentales, relevados por el contexto histórico en que nace.
Javier Martínez: Exactamente, y creo que es necesario decir que esta Constitución nace desde la sociedad chilena, desde su afirmación de ser iguales en dignidad, de su espíritu de igualdad y libertad, de los valores que la inspiran y quiere reafirmar para todos sus hijos y en el Estado que la organiza. Es una declaración de frases directas y simples. Por ejemplo:
i) Chile es una sociedad de iguales. La búsqueda de igual dignidad en el trato y en las condiciones de vida de todos sus habitantes es una orientación permanente del Estado.
ii) En Chile no existen privilegios y se rechaza toda forma de discriminación o abuso.
iii) Chile es una sociedad de libres; sus miembros solo reconocen autoridad en la ley y solo a la autoridad de la ley se someten.
iv) Chile es una sociedad humana que convive armónicamente con su medio natural.
En fin, una declaración de ese tipo que concluya enunciando el acuerdo solemne que se firma en el plebiscito: “Como ciudadanos libres e iguales, acordamos que las siguientes reglas nos obliguen y sean la Constitución Política de nuestra República”. Me parece que el Preámbulo es muy importante, incluso tanto o más que los artículos que vienen después porque, aunque no es el articulado y no forma parte de él, es el aliento que lo anima.
Ricardo Lagos: Y por lo tanto es el criterio básico desde donde se deben interpretar sus normas, en caso de dudas o controversias futuras.
La nueva Carta, y su Preámbulo, debería reflejar el sello democrático, igualitario y libertario que la hace nacer y la responsabilidad común con el futuro nacional que la anima. De modo que este sea el “espíritu” con el que deba ser interpretada en el futuro.
Javier Martínez: También es muy importante señalar la fuente de su legitimidad, es decir, que nace de la sociedad, por un acuerdo entre todos. Firmada por personas libres, esta Constitución precisará nuestros derechos y también nuestros deberes.
Ricardo Lagos: Ese es un punto muy medular, o sea la necesidad de una declaración de principios y, como tú dices, lo lógico sería ponerlo en el Preámbulo, porque en el fondo sería, en este caso, el “nosotros, el pueblo”, que debe incluir también la reflexión de nosotros, la Convención Constituyente, algo así como “nosotros que hemos sido elegidos por nuestros iguales para redactar esta ley principal, representando la voluntad soberana del pueblo de Chile y que este tendrá que ratificar”. La razón de ser del “poder” de ellos radica en que le ha sido delegado por el pueblo y esa es la madre de todas las constituciones, esa pregunta por dónde surge la autoridad con que se redacta, porque cuando nos referimos a lo que se redactó en el año 1980, el argumento era “nosotros con la fuerza de la bayoneta”.
Javier Martínez: Es verdad, en el origen de la mayor parte de las constituciones está la imposición de un sector de la sociedad sobre otro. Las excepciones son las constituciones fundacionales, las constituciones revolucionarias y las constituciones de independencia (que también son revolucionarias porque es un país que pasa a ser independiente, establece las reglas con las que va a funcionar y basa la soberanía en el pueblo que se ha liberado). Pero en la mayor parte de los casos lo que hay es un grupo de gente que establece, dentro de las mismas normas que están funcionando, unas reglas generales que no parten de la soberanía popular, sino que comienzan de una representación menos clara. A mí me parece que antes de establecer los principios y los derechos que consagra la nueva Constitución, tiene que decir en nombre de quién se está haciendo.
Ricardo Lagos: Por esto el Preámbulo es muy importante porque indica la fuente, en nombre de quién habla la Constitución. En muchas otras constituciones los preámbulos se hacen invocando a Dios. Pero eso es una “invocación”, no hablan “en nombre de”.
Javier Martínez: Y si lo hacen es muy peligroso porque los preámbulos, cuando tienen fuerza, son la base fundamental para interpretar los textos constitucionales. Entonces si uno invoca a Dios, bueno, otro puede decir a mí Dios me dictó esta otra cosa, o Dios habla a través del clero y el clero ya no está de acuerdo.
Ricardo Lagos: Ahí tenemos un punto inicial respecto de cómo debiera entenderse el “nosotros, el pueblo”. ¿Tendría que haber alguna referencia sobre la forma en cómo fueron designados los convencionales en ese Preámbulo?
Javier Martínez: No, yo diría que no, porque lo que estamos redactando es el Preámbulo de la Constitución que será aprobada por la gente directamente en el plebiscito. Entonces lo que tiene que decir el Preámbulo es lo que declara todo el pueblo de Chile al votar favorablemente la Constitución. Esta no es una declaración que realiza la Convención Constituyente, es una declaración que hace el pueblo de Chile, esa es la distinción que quiero hacer. Una cosa es lo que diga la Convención respecto de su propio poder delegado y otra cosa es lo que aprueba el pueblo de Chile en su Constitución y en eso que aprueba. Por esto el Preámbulo tiene que decir “nosotros, el pueblo de Chile, aprobamos estas reglas”.
Ricardo Lagos: O sea el punto de vista de la redacción de la Constitución tiene que decir “nosotros, el pueblo de Chile”.
Javier Martínez: En el Preámbulo tiene que estar la marca de origen de esta Constitución que es el reclamo de igualdad. Por eso debería decir “nosotros, como ciudadanos libres e iguales, acordamos que nos obliguen estas reglas como la nueva Constitución Política”.
Ricardo Lagos: Lo que dices es “no solamente somos libres, somos también iguales en dignidad y derechos” y sabemos también que tenemos deberes a cumplir para nuestra vida en común. Sí, me parece que ese es el contenido básico, el principio fundamental que se establece desde el Preámbulo. Debiera ser la piedra angular de la nueva Carta. Ahora bien, en el Preámbulo no se agota la “declaración de principios” de la Constitución, de hecho, me parece que toda ella debe ser la encarnación de un nuevo “entendimiento ético” de Chile. Estamos llamados a trabajar en un contenido constitucional capaz de plantear un nuevo modelo de desarrollo, centrado en el ser humano. En el que exista una institucionalidad permanente de escucha y seguimiento del pensar ciudadano, de interacción directa y concreta con la ciudadanía. En el que haya suficiente coherencia y equilibrio entre los tres poderes principales del Estado. Que permita consensuar vías de crecimiento económico y políticas sociales a largo plazo, orientadas a reducir drásticamente la desigualdad, con un sistema tributario progresivo y justo. Que genere mecanismos (especialmente a nivel local) que permitan una alta participación ciudadana en el sistema de servicios públicos esenciales, para ir definiendo los “mínimos civilizatorios” que se va fijando la sociedad en cada momento. Y que podamos funcionar efectivamente como una sociedad que respeta y cuida el medioambiente. Al conversar sobre esta nueva Constitución, nos cabe concordar en cómo ordenamos este nuevo contrato social, en el que los poderes y las instituciones republicanas recuperen la confianza de los ciudadanos.
Como libres e iguales, acordamos que nos obliguen estas reglas.
Javier Martínez: Me parece. Entremos entonces en lo que sería propiamente el cuerpo, lo que usualmente va en el articulado de una Carta constitucional. Y lo primero aquí sería volver sobre el tema de los derechos.
Darmowy fragment się skończył.