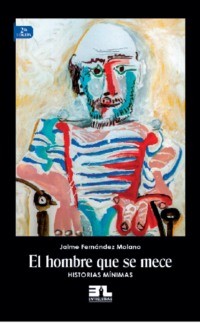Czytaj książkę: «El hombre que se mece»
«El libro que usted tiene en sus manos (...) está atravesado por la muerte. Todos los hombres nos mecemos entre esta vida y la otra, cuando zozobramos a bordo de un avión viejo y descubrimos que somos “ateos de tierra firme”. O cuando los paramilitares nos dejan libres al admitir que somos los ‘payasos’ del teatro del pueblo. O cuando, de bien niños, nos pasmamos ante la lucha a muerte de nuestros dos hermanos con sendas muchachas en el catre del amor».
Arturo Guerrero
«Con El hombre que se mece, Jaime Fernández Molano enfrenta un reto adicional: el de aprehender la realidad en cápsulas literarias que no superan la media página. (...) Es un recorrido por las máscaras de un país en donde la violencia se escribe en plural: el prestamista, el violador y su verdugo, el fotógrafo, los poetas adoradores de la luna, los policías, el amigo asesinado... todos asoman su rostro por allí, y renglones después desaparecen».
Carlos Castillo Quintero
«Teniendo en cuenta la naturaleza breve y exacta de los textos contenidos en El hombre que se mece, se impone la sorpresa elabora- da en un devenir narrativo y poético relevante. Las dos partes del libro, cada una a su modo, son el escenario de una secuencia de detalles suspendidos en la simpleza de lo cotidiano, en la vida humana que experimenta cosas y que termina arraigada, para realzarse a sí misma, en el lenguaje».
Nayib Camacho O.
«En su libro, la vida y la muerte se pasean de la mano en un contubernio inexplicable, sin que ninguna de las dos pretenda realzar su figura para opacar a la otra, como bien lo expresa el autor en estas líneas: “Cuando quise fundirme a mi potranco y ser para siempre un centauro, la daga del execrable hombre segó de un solo tajo la cabeza y también los sueños de la mítica criatura”».
Henry Benjumea Yepes

Título original: El hombre que se mece - historias mínimas
Dirección editorial: Jaime Fernández Molano
Asesoría editorial: Henry Benjumea Yepes
Coordinación: Orlando Peña Rodríguez
Diseño y diagramación: Diego Torres
Portada: Hombre sentado (autorretrato), 1965 Pablo Picasso tomada de: www.pablo-ruiz-picasso.net/work455.php
Primera edición: mayo de 2017 Segunda edición: mayo de 2019
© Jaime Fernández Molano
© Corporación Cultural Entreletras
Calle 38 No. 30A - 25 Of. 503 edifico Banco Popular
Centro, Villavicencio, Meta, Colombia, S.A.
Contactos: 310 333 4801 - (8)662 1091
Correo: corpoentreletras@yahoo.com
ISBN 978-958-56176-7-4
Hecho el depósito legal
Se autoriza la reproducción —únicamente parcial— de este libro, siempre y cuando se citen la fuente, el autor y el editor.
Preprensa digital e impresión:
Entreletras
A mis nueve mujeres
I
Viajes con la muerte
Historias mínimas de no ficción
El secreto de René
René está pálido. Con la mirada me invita a entrar.
Con cuidado levanta el trapo con el que cubre su secreto. Y con este, su historia.
«Hace más de seis meses el tipo me debe el dinero —dice René, justificándose—. Y como el hombre es un ‘chupasangre’, no veo ninguna esperanza».
René había buscado la forma de ubicarlo en un lugar distinto al de su trabajo, con la suerte de que esa mañana se lo encontró de sopetón en el momento en que parqueaba su moto.
—Al fin qué, ¿me va a pagar la plata o no? —le gritó René.
El hombre, en tono desesperado, le respondió:
—Mire, señor, si tuviera ese dinero se lo habría pagado ya, para que no me joda más. Y sin más palabras, sacó de su cintura un revólver, pero no lo tomó de la cacha sino del cañón…, y se lo ofreció a René al tiempo que le decía:
—Tome, máteme si quiere, pero no tengo cómo pagarle.
René tomó el revólver, apretó la cacha entre su mano derecha, puso el dedo índice sobre el gatillo…, y comenzó a bajar el cañón mientras decía:
—Cuando me pague, le devuelvo el arma.
Y se fue.
El hombre que se mece
Lo vio en un cafetín y no lo podía creer: era Mariño. El tipo había desaparecido de la faz de la tierra después de que le violara a su pequeña hija. Pasaron ocho años, tres meses y trece días y ahí estaba de nuevo.
Desde el momento de su reaparición, él se convirtió en su sombra. Dónde vive, con quién habla, qué hace, fueron preguntas que resolvió mientras tejía su plan.
Un sábado en la tarde tomó su cicla y se dirigió a la tienda donde sabía que Mariño bebía y conversaba plácidamente. Esperó hasta el anochecer. En el momento en que Mariño apuraba un trago de cerveza, se acercó con lentitud, hasta que lo tuvo a dos metros de distancia, sacó el arma y le descargó toda la ráfaga.
Volteó la espalda, caminó con tranquilidad, ganó la puerta y salió del lugar. Treinta y seis cuadras lo separaban de su casa. Tomó la vieja cicla y pedaleó sin afán. Sabía que la policía haría lo suyo. Estaba preparado para entregarse.
Llegó a su casa, entró, tomó con su mano izquierda el maletín que contenía lo necesario para estos casos y se sentó en la mecedora que tenía dispuesta sobre el andén.
Hace siete años, dos meses y un día que se mece y espera.
Blanco perfecto
Diego refirió la historia que vivió en un pueblo del llano, y que para él no pasó de ser una simple anécdota en medio de tanto horror al que se había acostumbrado.
En plena zona cocalera donde él se desempeñaba como autoridad, vio cómo, en un día festivo donde no había nada qué hacer, los paramilitares que manejaban con mano de hierro el poblado, decidieron, desde las cantinas donde bebían a orillas del río, hacer tiro al blanco para divertirse.
Hasta ahí todo era ‘normal’; pero uno de ellos —para ambientar el asunto— propuso que el blanco fuera el paletero que se encontraba en el extremo de la playa ofreciendo sus productos.
«Ese es el preciso. Y está de blanco», señaló el paramilitar, y los otros festejaron con carcajadas.
Como en una final con pénales, la tribuna se dispuso a corear. El primero en tirar erró, el segundo sólo le dio al carrito; el tercero acertó en la cabeza.
El aplauso fue unánime. La cerveza y la espuma y la fiesta se tomaron el pueblo.
La lima de Adriana
Adriana sintió de repente un leve apretón. A su lado, en el apretujado bus urbano, iba un hombre bien vestido y perfumado. Al principio no sospechó nada, pero luego reaccionó al percatarse de que el dinero que llevaba en la cartera había desaparecido. Se aterrorizó.
Decidió de manera inmediata tomar una medida drástica, pues ese dinero lo tenía destinado para pagar dos meses atrasados de arriendo. El asunto era de vida o muerte.
No lo dudó un segundo. Sacó del bolso su única arma: una lima metálica para las uñas. La apretó con toda su fuerza contra un costado del hombre y le dijo (con furia pero en un susurro):
—Entrégueme el dinero ya mismo, ¡desgraciado!
El hombre, estremecido por la sorpresa, sacó el fajo de billetes de su bolsillo y se lo entregó.
De inmediato Adriana alcanzó la puerta y salió. Miró hacia todos lados y corrió, corrió con locura.
Llegó al banco y se dispuso a hacer la consignación. Contó el dinero y se dio cuenta de que había mucho más de lo que ella traía. Pensó: el tipo ya había robado antes.
Regresó a su casa, y cuando entró a su cuarto lo primero que vio fue que el dinero del arriendo reposaba ahí, olvidado sobre la mesita de noche.
Viaje con la muerte
I
—Mataron a su hermano —dijo esa noche la voz que venía desde el municipio de La Macarena; y agregó:
—Que por favor madrugue a traer el ataúd.
Mientras reaccionaba por la noticia, me dirigí a la funeraria, en el centro de la ciudad, donde me fiaron el cajón que debía llevar al aeropuerto.
Era de madrugada y a esa hora, sin transporte posible, llamé a mi amigo Miguel Ortiz, quien acudió presto con su pequeño campero. Tuvimos que meter el cajón con medio cuerpo por fuera.
Llegamos al aeropuerto, pero no había cupo en el único avión de carga que salía para La Macarena.
Henry Quevedo, dueño del flete de la nave y amigo de Melco —mi hermano asesinado—, hizo bajar parte de la carga para meter el cajón.
Pero yo también debía viajar.
—¿Cómo hacemos? —le dije.
II
Entre tanto, mi hermano, a quien llamaban ‘el guardián de La Macarena’, yacía muerto en la morgue del pueblo por defender este parque natural que querían arrasar a toda costa.
Yo trataba de salir del aeropuerto Vanguardia de Villavicencio en el único avión disponible, llevando el ataúd que Sarita (esposa de Melco) y sus hijos esperaban para poder realizar las honras fúnebres.
Quevedo me respondió:
—No hay espacio. La única opción sería que se metiera en el ataúd.
Me estremecí hasta los tuétanos.
—Nooo, manito. Eso eees imposible —tartamudeé—. Y en un instante de repentina lucidez le dije, con el primer pretexto que encontré:
—Estoy muy gordo y no quepo.
Luego de darle vueltas al asunto, Quevedo finalmente encontró la única opción en un espacio que hay entre la carga y la cabina. Allí me ubicó.
Me acomodé en la única silla que había en ese estrecho espacio, a la cual me amarré con todas mis fuerzas.
Luego recordé que en mi improvisado bolso llevaba media de brandy que había comprado en el aeropuerto, antídoto para los nervios del vuelo y la tensión de estos momentos. Traté entonces de levantarme para alcanzar el elixir de la tranquilidad, y ¡vaya sorpresa!, cuando al ponerme en pie, la silla se levantó conmigo. Es decir, estaba suelta. De nada servía el cinturón.
Me embutí la media de brandy de una.
Cuando aterrizamos, la pista y La Macarena toda, y el ataúd, y Sarita, y los niños y mi propio hermano, eran solo borrosas imágenes en medio del bochorno.
Horas después, el guayabo y los abrazos y los discursos se confundieron como en un sueño, del que aún no despierto.
Darmowy fragment się skończył.