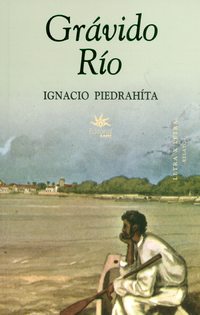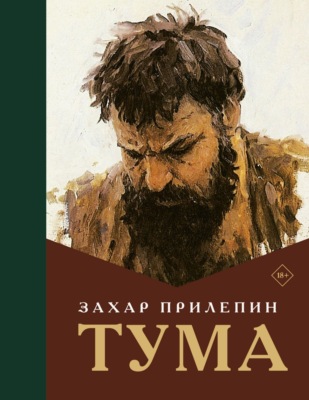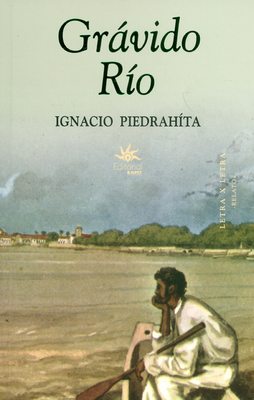Czytaj książkę: «Grávido Río»


Piedrahíta, Ignacio
Grávido Río / Ignacio Piedrahíta. -- Medellín: Editorial EAFIT, 2019
186 p.;21 cm. -- (Letra x letra)
ISBN 978-958-720-593-0
1. Magdalena (Río, Colombia) – Descripciones y viajes. II. Tít. III. Serie
918.61 cd 23 ed.
P613
Universidad EAFIT – Centro Cultural Biblioteca Luis Echavarría Villegas
Grávido Río
Primera edición: agosto de 2019
© Ignacio Piedrahíta
© Editorial EAFIT
Carrera 49 No.7 Sur-50
Tel. 261 95 23, Medellín
http://www.eafit.edu.co/fondoeditorial
Correo electrónico: fonedit@eafit.edu.co
ISBN: 978-958-720-593-0
Edición: Juan Felipe Restrepo David
Corrección: Emma Lucía Ardila
Diseño y diagramación: Alina Giraldo Yepes
Imagen de carátula: Mark, Edward Walhouse, España 1817-1895. Mompox en el Magdalena-1845. Colección del Banco de La República
Prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio o con cualquier propósito, sin la autorización escrita de la editorial
Universidad EAFIT | Vigilada Mineducación. Reconocimiento como Universidad: Decreto Número 759, del 6 de mayo de 1971, de la Presidencia de la República de Colombia. Reconocimiento personería jurídica: Número 75, del 28 de junio de 1960, expedida por la Gobernación de Antioquia. Acreditada institucionalmente por el Ministerio de Educación Nacional hasta el 2026, mediante Resolución 2158, emitida el 13 de febrero de 2018
Editado en Medellín, Colombia
Diseño epub: Hipertexto – Netizen Digital Solutions
Contenido
Uno
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Seis
Siete

Escribo sobre la Tierra, porque no hay una sola parte de ella que no se refiera al ser humano.
Walt Whitman

EL RECORRIDO.
Uno
Me es igual dónde comience; pues volveré de nuevo allí con el tiempo.
Parménides de Elea

RÍO MAGDALENA, SUR DE HUILA.
De nuevo en mi casa en el campo, intento recobrar el origen del viaje. Miro hacia atrás en el tiempo como rastreando con el dedo el nacimiento de un río sobre un mapa. Sigo esa línea ondulada que conduce a imaginarias cumbres y me lleva tres meses atrás, al final de un día inusualmente seco de marzo. Eran las cinco y media de la tarde y el sol comenzaba a sumergirse tras la serranía de las Baldías. La luz tenue hacía ver la tierra negra de un color azul, mientras el aire fresco de los dos mil quinientos metros de altura inundaba el pequeño valle montañoso.
Me puse un abrigo ligero y salí a caminar. Era ya un viejo ritual dar un paseo durante esa hora, en la que el día se retira. Descendí de la colina y tomé la carretera de piedra que lleva hacia la parte alta de la montaña. Con las primeras cuestas sentí la agitación de mi aliento. Su vaho caliente comenzaba a hacerse visible. Caía la noche. En los potreros a mi alrededor las vacas lecheras estiraban su cuello en busca de pasto. Al arrancar los mazos de hierba con la fuerza de su lengua producían un sonido opaco, de efecto narcótico. Las manchas blancas de su cuerpo brillaban como continentes desconocidos entre el oscuro océano de su piel.
Los campesinos terminaban de lavar los establos después del segundo turno de ordeño; la penumbra encubría aún más su ciega concentración. Me detuve a saludar a uno de ellos bajo el portal del ordeñadero. No me vio ni tampoco me escuchó. El continuo cepillar del piso de cemento, roído y descascarado por las pisadas de las vacas y la acidez del estiércol, no se lo permitió. Estuve ahí de pie, observándolo por largos minutos, sin que notara mi presencia. Sus movimientos eran seguros y enérgicos, a pesar de demandar los últimos esfuerzos de la jornada.
Sobre las montañas iban apareciendo casas campesinas como puntos de luz, replicando en la lejanía el alumbrar cercano de los cocuyos. A veces, estos insectos me golpeaban con un ingenuo toquecito de luz, atontados quizá por su propia fosforescencia. Siempre que me veía rodeado por ellos pensaba en el médico Charles Saffray, un viajero francés que recorrió el país en el siglo diecinueve. Contaba que, en algún pueblo a orillas del Magdalena, a las muchachas adolescentes las adornaban con coronas luminosas de cocuyos atrapados. Saffray solía ser desmedido en sus recuentos, pero no me importaba que la imagen fuera solo fantasía.
Llegué a una parte elevada en la montaña casi en completa oscuridad. Desde allí podía ver mi altiplano escasamente poblado, y mucho más abajo, el cañón de mil metros que se precipita hacia el oriente. En la parte baja del abismo alcanzaba a ver la línea punteada de luces de la autopista norte, cuyo trazo levemente curvado resumía los meandros del río Medellín que corría a su lado. Ya en ese punto había atravesado la ciudad, que yacía en una gran hondonada a mis espaldas, del otro lado de la cuesta. El curso del río, sugerido por las luces en la carretera, creaba una visión artificial que sin embargo me seducía.
Me quedé allí algunos minutos, mientras la niebla propia de esa hora ascendía la cuesta. Pronto un manto blanco me envolvió con su humedad, y como si viniera directamente de él, escuché una voz que me decía: sal de viaje. Sonreí con sarcasmo, pues rara vez hago caso a la superstición. Sin embargo, la oí.
La situación me recordó las primeras escenas de Hamlet. Un espanto se deja ver justo en el cambio de guardia en el brumoso castillo de Kronborg, en Elsinor. Los soldados hacen rodar la voz y una noche el príncipe Hamlet acude a reunirse con él. Sigue un momento conmovedor. El fantasma se revela como el padre recién muerto del príncipe. Retorna al mundo de los vivos para encargar a su hijo la tarea de vengarlo ante su tío, usurpador del trono.
Mi situación carecía de semejante drama, pero la sola sugerencia del viaje significaba un reto. Al cabo de varios años de estar viviendo en la montaña, no quería apartarme de ella. Esa forma de pensar me había asustado en un principio, pero luego terminé por aceptarla. Si ahora me decidía a emprender un nuevo viaje, este actuaría como una especie de antídoto contra esa condición que me había dominado.
Mientras bajaba la cuesta de regreso a casa, se me ocurrió que en todo ello había una prosaica coincidencia. La raza de las vacas lecheras de los alrededores era originaria de la región de Schleswig-Holstein. Esta zona, en el norte de Alemania desde 1864, fue históricamente un feudo del reino de Dinamarca, donde sucede el famoso drama shakespeariano. Las vacas Holstein se extendieron por su abundancia lechera a todos los rincones del mundo, así como, por su grandeza, las letras del famoso escritor.
En los días que siguieron, mi destino se definió hacia San Agustín. Tiempo atrás había partido en viaje por la cordillera de los Andes, y quizá por la magnitud del recorrido, había pasado de largo por ese poblado arqueológico que siempre había llamado mi atención. Quería visitar las estatuas talladas en piedra por aquellas culturas ancestrales, ubicadas en el lugar geográfico donde nace la cordillera Central de Colombia. Puesto que el lugar donde ahora vivía –así como la ciudad de Medellín donde había crecido– quedaba en esa misma cordillera, no quería ir más allá de su poderosa influencia.
Reservé una habitación privada en un hostal campestre en las afueras del pueblo. Y, no bien se llegó el día señalado en el mes de abril, tomé mi automóvil e hice el trayecto en dos jornadas. Debía atravesar buena parte del país, desde el noroeste hasta el macizo montañoso en donde está ubicada la población, varios cientos de kilómetros de carretera hacia el sur.
Si bien era posible tomar la vía que remonta mi cordillera Central, directo hacia el valle del Magdalena y por ahí continuar hacia el sur, preferí irme por la zona cafetera hasta la ciudad de Armenia y allí cruzar la cadena montañosa. Durante la primera jornada apenas me detuve para comer y poner gasolina, quería avanzar.
El paisaje estaba completamente seco. La vegetación siempre verde en esa época del año, fueran potreros o bosques, lucía ahora opaca y amarillenta. El fenómeno del Niño azotaba la región andina con toda su fuerza desde hacía ya casi un año. Tal vez por eso cualquier manifestación de agua natural resaltaba a mi vista. Los arroyos quebrados y saltarines de la montaña, y luego el río Cauca, aún con su bajo caudal, parecían hablarme al oído.
Tanto tiempo sin viajar me hizo ver que las vías en general habían mejorado. En muchos lugares me hallaba conduciendo por autopistas de doble carril, dotadas con modernas estaciones de servicio. En ocasiones conducir resultaba aburrido y adormecedor, pero también el recorrido se sentía más ligero y avanzaba mucho más de lo previsto. En otra época habría tenido que entrar a un lugar poblado para pasar la noche, ahora los hoteles de carretera eran nuevos y cómodos. No bien oscureció me hospedé en el primero que encontré.
Al segundo día crucé la cordillera desde Calarcá por el alto de La Línea hasta la ciudad de Ibagué, situada en la base de la cuesta del otro lado, en el valle del Magdalena. Allí tomé la vía que sigue a buscar la orilla del río, y a medida que avanzaba sentí que mi corazón comenzaba a latir de una manera diferente, como cuando se acerca un encuentro con alguien largamente esperado. Ahora sé que se debía a las primeras sugerencias del Magdalena, hacia el cual conducía de una manera decidida, perpendicular en el sentido geográfico, hacia el oriente.
No obstante, el encuentro con el río tardó en llegar, pues la carretera doblaba hacia el sur antes de topárselo. De modo que anduve a cierta distancia de él, de manera paralela, intuyendo la porción de tierra que nos separaba. Pero luego de algunos kilómetros nos reunimos por fin: la vía comenzaba a dejarse tocar por el curso del cuerpo de agua.
Bajé la velocidad hasta que encontré un amplio espacio de tierra entre el pavimento y el río. Crucé el carril de mano contraria con precaución y me detuve. Al salir del automóvil, el fuerte resplandor del mediodía me obligó a entrecerrar los párpados, incluso tras las gafas de sol. Aún sentía la velocidad sobre el asfalto dentro de mí. Tuvieron que pasar algunos minutos antes de que mis sentidos armonizaran con el paso de la corriente.
Sudaba copiosamente y fui a buscar refugio a la sombra de unos arbustos desde donde pudiera observar sin achicharrarme. El cauce tenía en ese punto unos ochenta metros de ancho y formaba una curva; yo me encontra ba en su parte exterior. La orilla tenía en este lado la forma de un escalón, pues es allí donde el agua socava su margen. Del otro costado, la tierra entraba al agua como una playa de arena, porque la corriente tiene allí menos velocidad y deposita en el fondo los sedimentos que arrastra. A mis pies, la turbulencia producía pequeños rompientes que azotaban la base de la pared de tierra. El río lucía grávido bajo la canícula ardiente y el agua parecía un líquido más denso que ella misma.
Me pareció que el color marrón del agua tenía mucho que ver con la sensación que trasmitía. El calor y la humedad de las regiones ecuatoriales del planeta favorecen de tal manera la descomposición de las rocas, que las arcillas son fácilmente arrastradas por la lluvia y los arroyos. Y son estas las que, con su gama de ocres, tiñen las aguas corrientes de esta parte del mundo. Al igual que el Amazonas o el Congo, el Magdalena es naturalmente de color café, el color de la tierra.
Al cabo de media hora decidí retomar la marcha. Pero al darme vuelta vi, detrás de la carretera, una pared hecha de arena y guijarros de un color crema claro, que bajo el pleno sol encandilaba la mirada. Dentro de la pared misma, los diminutos granos estaban dispuestos de formas particulares. Semejaban festones y especies de arabescos, como si una cultura antigua los hubiera diseñado. Tras cruzar la pista de asfalto, caminé hacia ella atraído por la sutil magia de las formas de arena.
Una vez allí descubrí que aquel muro natural se desmoronaba con facilidad al paso de la palma de mi mano. Lo que tenía frente a mí no era otra cosa que el retrato de los movimientos de la corriente del mismo río en tiempos remotos.

SEDIMENTOS ANTIGUOS DEL VALLE DEL MAGDALENA, HUILA.
Lo que ocurre hoy –dice un principio de la geología–, y la manera como está ocurriendo, es similar a como eso mismo solía ocurrir en el pasado. Parece elemental, pero hasta hace dos siglos se pensaba que el pasado lejano de la Tierra había estado plagado de cataclismos. Montañas y valles y otros accidentes se explicaban a través de grandes explosiones volcánicas o inundaciones, de aperturas súbitas de zanjas o de aparición de enormes puentes entre continentes. Puesto que la edad de la Tierra aún se pensaba en términos de decenas de miles de años, y no de miles de millones como hoy, se hacían necesarias esas catástrofes para justificar las teorías geológicas.
Los guijarros y arenas apiladas en la pared de la vía eran antiguas playas del río, registros de su curso antiquísimo. Y, al mismo tiempo, narraban lo que estaba sucediendo actualmente por debajo y en las orillas del cauce actual. Esa pequeña colina era un río duplicado hacia un pasado de sí mismo. El Magdalena no era solo la corriente que en ese momento fluía por su cauce, sino también aquella que había dejado su huella en esa barranca en otro tiempo.
Aquella frase de Heráclito de Éfeso de que no se puede entrar dos veces en el mismo río no es realmente suya, sino una versión simplificada que hizo Platón. Unas palabras más cercanas a las que se cree que escribió el filósofo presocrático fueron: “A quienes penetran en los mismos ríos, aguas diferentes y diferentes les corren por encima”. Puesto que los ríos en la antigua Grecia eran en gran medida importantes según el nombre mítico que recibían, se interpreta que la verdadera idea de Heráclito se refería a la permanencia del nombre del río con respecto a la condición móvil de sus aguas.
Se cree que la mayor parte del agua que hay en la Tierra proviene de choques con asteroides y cometas congelados en los orígenes del planeta. Sin embargo, con el tiempo, una vez se formó la atmósfera casi nada de esa agua ha podido escapar, ni otra nueva ha entrado. La cantidad de agua que existe en nuestro planeta ha sido la misma por cientos de millones de años. Y, puesto que esta se recicla constantemente entre el mar y las cumbres de las montañas, al entrar en cualquier río uno está entrando en las mismas aguas de siempre.
Volví a mi automóvil y retomé la marcha. Más adelante la carretera cruzó hacia el lado oriental del Magdalena, cerca de la ciudad de Neiva. La atravesé sin detenerme y desde allí conduje concentrado en mi destino. Pasé Garzón, Gigante, Pitalito, pueblos ubicados a lo largo de la orilla del río, más o menos cerca de su cauce. Más hacia el sur el valle se fue cerrando, a medida que la vía ascendía hacia el macizo en el que las cordilleras Oriental y Central se funden en una. El aire se fue haciendo más ligero conforme mi automóvil y yo ganábamos altura. De nuevo aparecieron los arroyos de montaña, las faldas agrestes y, también, ya llegando a San Agustín, los hatos de vacas lecheras semejantes a aquellas cultivadas en las montañas donde vivo.
Dos
Camino arriba, camino abajo, uno y el mismo.
Heráclito de Éfeso

ESTRECHO DEL MAGDALENA, SAN AGUSTÍN, HUILA.
El hostal estaba ubicado en una colina, en las afueras de San Agustín. Los huéspedes se alojaban en tres cabañas de estilo rústico alrededor de la vieja casa principal, donde estaba el comedor. Me correspondió una de las cabañas, que estaba separada del resto del conjunto por un sendero de piedra. Sin duda era un lugar de privilegio para mi tranquilidad. Desde mi ventana se veían los techos de teja de las casas del pueblo, formando un tapiz rojizo y arrugado en medio de la meseta verde.
Contrario a los cielos sin nubes que me habían acompañado en el recorrido, en San Agustín llovía sin cesar. Pasaba el día casi sin salir y pendiente de la lluvia. Me despertaba temprano y me sentaba a tomar un café en el frente de mi cabaña. Desde allí escrutaba las intenciones del cielo cual capitán de barco de aguas nórdicas. Ponderaba luminosidades, desgarrones en la niebla, oscurecimientos repentinos. Pero las nubes me hacían ver que aún tardarían en terminar de entregar su carga de agua sobre la tierra.
Me preguntaba si semejante temporal era producto del mismo fenómeno del Niño, pues, aunque este suele traer una acentuada sequía a buena parte de Colombia, al Ecuador llega con lluvias. Y ahora yo me encontraba no muy lejos de la frontera.
Que lloviera no me importaba. Al contrario, me ilusionaba la idea de estar presenciando un fenómeno que involucra medio mundo. Sin El Niño de por medio, lo normal es que una gigantesca corriente de viento sople a todo lo largo del Pacífico de manera permanente, desde Suramérica hasta Oceanía. Son tan poderosos estos vientos, que son capaces de apilar el agua contra las costas de Australia y sus alrededores hasta medio metro por encima del nivel del mar en Perú. En su continuo soplar, los vientos se llevan para Oceanía la capa superficial y cálida del océano, lo cual da lugar a que en las costas suramericanas surja una corriente marina profunda y fría, cargada de peces. Las temperaturas del mar controlan el clima de ambos extremos del Pacífico. El mar frío impide que llueva en Perú, y el cálido hace que en Indonesia llueva mucho.
Sin embargo, en un lapso de separación de entre dos y diez años, cesan de repente esos vientos magníficos que rigen sobre el Pacífico. Y ante su ausencia las grandes masas de agua caliente apiladas cerca de Australia se devuelven con toda su fuerza hacia las costas del Perú e impiden que la corriente fría submarina suba trayendo los peces habituales. Además de quedar privada de la pesca, la costa peruana, siempre seca, se convierte entonces en un lugar de chubascos e inundaciones salvajes que incluyen al Ecuador, mientras que en Colombia se asienta la sequía.
De vez en cuando una pausa en las lluvias me permitía hacer una visita al pueblo. Pero luego un nuevo aguacero me invitaba a recalar en el hostal. Pasaba el resto del día leyendo en una silla en el corredor, con una manta sobre las piernas para calentarme. Solo el arreciar o amainar de un aguacero me sacaban la vista de la lectura.
Quizá me equivocara y las lluvias de San Agustín no fueran expresión de El Niño. A lo mejor venían del Amazonas o de otro lugar igualmente remoto y maravilloso. En cualquier caso, se trataba de la voz poderosa y etérea de los vientos. Yo, desde mi cabaña, con un libro en las manos, me sentía contagiado de su rara energía. En la noche me acostaba a escuchar la música universal interpretada por la lluvia, al caer sobre la reblandecida techumbre de teja cocida.

CAÑÓN DEL MAGDALENA, SAN AGUSTÍN, HUILA.
Una mañana cualquiera la lluvia cesó, como si un dios hubiera cerrado de repente su enorme puño. Ahora era posible salir a caminar sin terminar empapado.
Quería ir hasta el sitio arqueológico del Alto de los Ídolos, al norte de la población. Para ello era necesario cruzar el cañón que el Magdalena había cavado en la meseta. El río había nacido a unos cuarenta kilómetros de allí, en la laguna de la Magdalena, a más de tres mil metros de altura sobre el nivel del mar. Y al pasar cerca de San Agustín, bajaba por el fondo de una garganta de unos ciento cincuenta metros de profundidad.
Aún receloso del clima entré en la cabaña y empaqué algunas cosas en mi mochila, mirando alternativamente por la ventana. Un vaho de vapor de agua comenzaba a levantarse de la superficie de la tierra, como si los rayos del sol renovado escarbaran en ella. Me puse las botas de caucho y descendí la cuesta del morro donde estaba ubicado el hostal. Tomé la carretera que sale del pueblo por uno de sus costados, subiendo, hasta llegar al punto desde donde parte el camino que conduce a los Ídolos. El aviso municipal decía que me esperaban seis kilómetros hasta el destino. Tendría que bajar al río y luego volver a subir, y avanzar sobre la meseta del lado opuesto hasta el sitio arqueológico.
Sobre el camino pantanoso se veían pisadas de caballos, que los visitantes suelen alquilar para esas travesías relativamente alejadas. El barro no era profundo, pero en cada pisada sentía que mis botas se enterraban hasta la altura del tobillo. Me di cuenta de que iba andando a un ritmo acelerado para el recorrido que aún tenía por delante. Rebajé el paso y traté de poner atención al paisaje, marcado por colinas sucesivas, separadas unas de otras por pequeños cursos de agua. Eran gruesas capas de lavas antiguas, cortadas con el tiempo por los riachuelos y moldeadas por la vegetación. En la roca disgregada por el calor ecuatorial, las corrientes de agua forman surcos, y escasamente queda un solo lugar en el que no crezcan árboles y plantas.
En los cercados de alambre de púas que encajonaban el sendero abundaban los árboles de guayaba repletos de fruta. Por lo visto había más producción que comensales. Durante los días de lluvia habían caído tantas guayabas que alcanzaban a formar círculos amarillos alrededor del tallo, del tamaño de las copas de los árboles. Y, puesto que una parte de esos círculos quedaba dibujada sobre el lodo negro, me hice la fantasía de que estaba pisando entre medialunas descolgadas durante la noche. Llené la mochila de guayabas, para írmelas comiendo durante el recorrido.
El camino se estrechaba a medida que la meseta se acercaba al borde del cañón del Magdalena. Y muy pronto se recostaba contra la pared rocosa debido a la fuerte pendiente. Al costado de mi cuerpo estaba la piedra, sólida y segura en apariencia, y del otro estaba el vacío. Sin embargo, este último no era tan terrible como podría parecer. La vegetación abundante que crecía a la vera del camino le proporcionaba a la vista un objeto cercano en donde entretenerse y sentirse a salvo. De no ser por esa facultad de la mente de distraerse en lo cotidiano, veríamos abismos a cada paso que damos. Intuir el vacío es a veces tan provechoso como sentirse tentado por él. Y, más aún, verlo por momentos en toda su magnitud, cuando el sendero hacía quiebres en zigzag, me proporcionaba una irresistible y hasta placentera falta de aliento.
A pesar de que ya no llovía, el camino estaba hecho un manantial. El agua caída durante la noche y las primeras horas de la mañana hacía todavía su lento tránsito hacia el fondo del cañón: bajaba por los tallos de los árboles y luego por el suelo cubierto de hojas caídas y retoños, empapando las raíces y la tierra hasta llegar al cauce del río, empujándose una molécula de agua tras otra como en peregrinación. A mi lado, elásticas gotas permanecían aún aferradas a hojas y ramas con sus fuerzas capilares. Manojos de pasto alto tocaban a veces mi cuello soltando de paso toda su humedad, con una caricia que me producía un leve escalofrío sobre la piel.
Mientras caminaba iba escuchando el chapoteo de mis pisadas sobre el agua corriente. Dos o tres pasos significaban casi un metro más hacia lo profundo del cañón. Sus paredes se levantaban con mayor ahínco sobre mi cabeza. Con cada peldaño que bajaba hacia la profundidad, le hacía una cortesía a los esfuerzos del Magdalena en construir su obra. Me sentía único pensando que el río había cavado la tierra para celebrar mi llegada. El aire estaba ahora más cálido, así que me quité el abrigo ligero que llevaba y seguí mi camino hacia el aullido del torrente, que manaba muy por debajo de mis pies.
Al mirar dónde pisaba, me di cuenta de que el agua transparente magnificaba la roca sobre la que corría. Era precisamente una de esas lavas antiguas que conformaban el terreno, que había atrapado fragmentos de piedra en su recorrido a través de los conductos volcánicos. Algunos de esos fragmentos eran grandes como una mano abierta, otros pequeños como una miga de pan, pero no guardaban ningún orden en su disposición y sus formas eran angulares. El sendero tenía el aspecto de un mosaico, aunque sin formas definidas.
En un momento en el que el camino giraba en ángulo agudo para ir haciendo su escabroso trazado, pude ver de lleno el cañón del río. También el cauce de este último avanzaba de una manera similar a la del sendero, dando curvas cerradas, como bandazos entre las salientes sucesivas de la montaña. El hecho de que el río fuera el Magdalena le imprimía mucha más fuerza a la imaginación que si se tratara de uno cualquiera, tal como lo decía Heráclito. Sus aguas recorrían de allí en adelante casi todo el país a lo largo de mil quinientos kilómetros.
El Magdalena corre en ese lugar en dirección sureste, como si fuera rumbo a la selva amazónica. Pero, poco a poco, una serie de fallas geológicas lo van orientando hacia el norte. Las fallas geológicas son planos imaginarios enormes. A través de ellas se desplazan entre sí grandes porciones de montañas, o incluso cadenas de montañas. Su tamaño hace que sean más visibles desde el aire. Se ven a la manera de líneas extendidas por kilómetros, a lo largo de las cuales se disloca algún rasgo de la superficie de la Tierra: una serranía cortada y desplazada, por ejemplo. O, como en este caso, ríos que llevan una dirección y, de repente, tuercen noventa grados. Aquella era una región llena de fallas, de rocas fracturadas.
Vi entre unos cafetos un árbol abarrotado de mandarinas rojas. Atravesé la cerca y caminé hasta él. Me colgué con éxito de un gajo, aunque una ducha de agua fría me bañó por completo. Repetí la operación y puse algunos frutos en mi morral, junto con las guayabas, para comerlos más tarde. El solo hecho de reservarlos me produjo un placer de origen ancestral, un recuerdo genético de los tiempos en los cuales todos los humanos éramos cazadores y recolecto res de alimentos. Mientras reanudaba el camino sentí el deseo de verme transportado a esas épocas en las que no habíamos aprendido a cultivar ni siquiera las cosas más sencillas.
Si me preguntaran en qué año me habría gustado vivir, diría que varios miles antes del presente. Pensé en cien mil años atrás. En ese entonces, caminábamos ya por el mundo diferentes especies de homininos con la suficiencia propia del ser humano. Aunque todavía no por tierras americanas. Hace cerca de sesenta mil años partieron de África los primeros grupos de Homo sapiens que iban a llegar hasta aquí. Y solo hace unos veinte mil pisaron por primera vez el continente. Entonces rebajé un poco mi apuesta, hasta esos milenios más cercanos.
La partida de los que llegarían a América coincidió con un momento en el que la Tierra comenzaba a enfriarse. Mientras ellos avanzaban cruzando la península arábica y seguían la ruta de oriente, buena parte de las aguas de los océanos del planeta se congelaban en los polos. De manera que cuando llegaron a lo que hoy es un paso de mar entre Rusia y Alaska, el estrecho de Bering, lo encontraron seco y sin problemas para atravesarlo. Fue así como pusieron por primera vez pie en Norteamérica, sin darse cuenta de que estaban sobre otra masa de tierra diferente de la asiática. Todo parecía hecho para que los hombres colonizaran América, pues cuando estaban allí la Tierra volvió a calentarse y el paso de Bering se inundó de nuevo.
En el corazón de Estados Unidos se hallan los restos humanos más antiguos del continente: quince mil quinientos años antes de nuestros días. Sin embargo, en Chile las fechas son apenas menores en algunos cientos de años. Todo indica que a esos pioneros los gobernaba la fuerza de seguir adelante, de avanzar, en este caso hacia el sur, como si intuyeran tierras prometidas en un mapa imaginario. No importaba si el lugar al que llegaban era benigno o no, si había selvas o desiertos, si interminables llanos o montañas, simplemente se sentían llamados a continuar el recorrido de manera incesante. ¿Quién lideraba esa primera peregrinación? ¿Individuos de unos veinte años con sus mujeres e hijos? Sabiendo que la longevidad en aquella época rondaba los treinta años, yo sería, con algo más de cuarenta, un abuelo, una carga para la gran caminata.
Uno podría imaginar que al no haber fronteras ni otras personas en el camino –aparte de pequeños grupos que pudieran estar también en la vanguardia del recorrido–, las cosas eran fáciles en aquella gesta. Pero los restos de trece mil años de Naia, encontrados en un cenote en Yucatán, desdicen de una vida tranquila en esos tiempos. El examen de los huesos de esta joven mujer de quince años develó que había pasado hambre en su infancia y que incluso pudo haber sido maltratada. Poco antes de morir por la caída fortuita en la cueva, Naia había dado a luz, aportando un vástago a esa gran caminata por el continente.
A pesar de la evidencia, me gusta pensar que la América de hace unos quince mil años fue la mejor de todos los tiempos. Diferente a otros continentes que fueron poblados con anterioridad por varios linajes de antecesores de los humanos, en América solo un hombre moderno igual a nosotros caminó por primera vez entre sus paisajes. Las presas de caza eran abundantes y gigantescas: osos perezosos de tres metros, armadillos del tamaño de un Volkswagen, aunque también enormes tigres dientes de sable.
Me inquietaba la vida en esa época de oro. La mirada de cada uno de esos seres humanos iba creando la naturaleza a su alrededor, por el solo hecho de observarla por primera vez y maravillarse con sus paisajes. Haber sido el primero en ver un valle, una montaña, un río, de modo que estos empezaran a existir para los que vinieran detrás, bastaría para cambiar el anodino presente por ese momento épico. Sin detenerme, abrí el bolso y comí algunas de las guayabas.