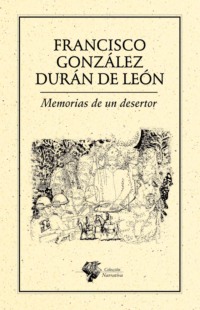Czytaj książkę: «Memorias de un desertor»
Primera edición, marzo de 2016
Primera edición digital, agosto de 2017
Director de la colección: Alejandro Zenker
Coordinacion editorial: Noemí Ravelo
Cuidado editorial: Elizabeth González
Coordinadora de producción: Xiluén Zenker
Tipografía y formación: Rosa Virginia Cruz
Ilustración de portada: Arturo González Durán de León
© Francisco González Durán de León
© 2017, Solar, Servicios Editoriales, S.A. de C.V.
Calle 2 número 21, San Pedro de los Pinos.
03800 México, D.F.
Teléfonos y fax (conmutador):
+52 (55) 55 15 16 57
solar@solareditores.com
www.solareditores.com
ISBN:
Impreso en México/Printed in Mexico
Una víctima no es un héroe,
pero hay sus excepciones: Fanny, Fernanda,
Francisco, Jimena y Patricio.
Gracias a mis nobles paladines
que apoyaron las ansias de recobrar mi libertad.
Perdieron su casa, amigos y escuela,
y se involucraron en el sueño de un esclavo
al que le cortaron la lengua,
pero gracias a ellos volvió a hablar.
EL DESERTOR
Para ti, Victoria, mi musa, con amor.
Una estrella del firmamento que nunca se alejó.
PATRICIO
Al padre Mardonio Morales S. J. y a don Samuel Ruiz,
por lo que sembraron.
FRANCISCO
Índice
Prólogo
I.El viaje a Chiapas
II.Quiero ser médico
III.La Escuela Médico Militar
IV.El uniforme blanco
V.Lealtades
VI.De gatos y caballos
VII.La Tabasqueña
VIII.Nietzsche y el ejército
IX.Victoria
Prólogo
Esta novela, como muchas otras, está basada en hechos reales. A través de su lectura, usted descubrirá varias tramas que corren paralelas, todas ellas interesantes y controversiales.
Trata de un joven mexicano de clase media que queda huérfano de padre a una edad sensible. Su deseo idealista de llenar el hueco dejado por su progenitor, que era médico, lo lleva a abrazar la carrera de medicina, y esa misma aspiración lo empuja a entrar a la Escuela Médico Militar. Al parecer, la vocación de médico está bien definida, mientras que la de militar constituirá un motivo de serias dudas a lo largo de su vida dentro del Ejército.
Lo que sigue es la confrontación con el rudo ambiente castrense, incluidas hambrunas, humillaciones, caminatas y golpes, que además ocurren en un entorno matizado por las corruptelas de los encargados de su disciplina. El orgullo personal y el temor al fracaso lo llevan, a pesar de múltiples vicisitudes, a terminar la carrera con buenas calificaciones académicas, pero deficiente actuación en lo referente a la disciplina militar. Todo parece indicar que se ha llegado a un desenlace feliz, pero en realidad ahí comienza el conflicto moral e intelectual más importante de la novela, cuando el protagonista ya adulto experimenta el conocido drama del militar desilusionado y en desacuerdo con los objetivos del instituto armado, así como con los métodos usados para lograrlos. La situación se agrava porque todo ocurre en un país donde la corrupción se ha enseñoreado y se ha infiltrado dentro del mismo Ejército. Llega el momento de tomar una decisión por demás controversial y de afrontar todas las posibles consecuencias.
Lo anterior sucede cuando el personaje ha creado ya una familia. Las decisiones que tome no sólo afectarán su conciencia, sino que tendrán una repercusión muy importante en su familia. Su rebeldía e inconformidad tienen un precio muy alto.
La narración es importante porque refleja un problema candente, actual y de gran magnitud. Se trata de la confrontación de las nuevas generaciones inconformes con la corrupción y las inequidades del país en que les tocó nacer.
El desertor descubre que su inconformidad no está únicamente enfocada hacia el Ejército, sino también hacia una sociedad civil llena de injusticias que afectan al propio gremio médico.
La novela es un reclamo esperado y justificado. Sin duda habrá de provocar reacciones casi violentas y controversias necesarias en un México joven que demanda igualdad y rectitud.
Dr. Alberto Peña1
1 Profesor de Cirugía Pediátrica, director del Centro Colorrectal de Niños, en el Hospital de Niños de Cincinnati (Universidad de Cincinnati, EUA). Egresado de la Escuela Médico Militar.
I. El viaje a Chiapas
Existe un valor difícil de cumplir, invisible, intangible
y muy personal. Se llama compromiso y se firma con Dios.
COMANDANTE MACLOVIO, 1995.
Simojovel, Chiapas, 1995
No había vuelta atrás. La decisión estaba tomada; el mayor médico cirujano del Ejército mexicano, Patricio Rodríguez Juárez, después de 15 años de servicio, desertaría al amanecer. Lo acusaban de simpatizar con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y de ser amigo del sacerdote del pueblo de Simojovel que, según el grupo de información de la base de operaciones del 20º Batallón de Infantería —al que Patricio estaba comisionado como jefe del agrupamiento de Labor Social—, era señalado como reclutador de indígenas para el movimiento zapatista. Tampoco ayudaba a Patricio su fama de dar un trato muy amable a sus pacientes tzotziles que contrastaba con la rigidez acostumbrada con que se dirigía al personal militar.
Acababa de ser llamado para declarar sobre estas acusaciones en la Zona Militar de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El interrogatorio le hizo ver que un teniente, abogado del Ejército y amigo suyo, tenía razón al advertirle: “Mi mayor, a usted le da risa esta situación, pero tómela en serio. Puede acabar en prisión por muchos años. Le aconsejo que pida su baja antes de que esto siga creciendo”.
Patricio la solicitó tres veces, mismas que le fueron negadas.
Cuando regresó a su base permanente, el Hospital Militar de Villahermosa, Tabasco, su situación se complicó. En el Hospital Civil Infantil de esa misma ciudad, donde fungía como residente de Cirugía Pediátrica, Patricio denunció al jefe de anestesia por intentar sedar a sus pacientes estando borracho. Esto le ocasionó diferencias con el director del hospital —íntimo del señor gobernador y compadre del anestesiólogo—. Patricio llevaba las de perder en un país donde las influencias y amistades son más poderosas que la obligación de proteger la salud y seguridad de los niños enfermos.
Estos hechos lo ayudaron a tomar la decisión de iniciar una nueva vida. Tenía un pretexto en su conciencia que justificaba desertar aun sabiendo el daño que ocasionaría, el vía crucis por el que su familia atravesaría. Recordaba las palabras de su compañero de guardia del Hospital Infantil Civil: “No denuncies a ese pinche alcohólico cuya única gracia es estar bien parado con la Dirección. Tienes que ser más político”.
“Como si ser político fuese la respuesta a las negligencias e irresponsabilidades que ocurren en el nosocomio”, murmuraba Patricio, que segregaba ácido ante el miedo de fallar en su intento de ser libre otra vez. Recordaba su infancia y meditaba en tantos años buscando la causa de sus actitudes arrebatadas e impulsivas ante las injusticias.
El abogado exmilitar que consultó, especialista en estos casos, fue claro: “Si quiere que todo salga bien y logre su libertad, le impongo tres reglas: la primera, no puede vivir con ningún familiar; la segunda, no puede trabajar como médico, pues el expedir una receta facilitaría su detención; y la tercera y última, deberá permanecer escondido durante un año, tiempo en que la acción penal se extingue por prescripción. Si las cumple, me hago responsable de su liberación. Una falla en esto y aumentarían los riesgos y los honorarios”.
La noche anterior a su partida, Patricio no pudo dormir. Abrazaba a su esposa Victoria con fuerza mientras ella lloraba inconsolable. Acariciaba su suave y blanca frente y la calmaba describiendo imágenes de felicidad y éxito a su regreso. Se levantó de la cama varias veces para besar a sus tres hijos y le rogó a su padre, evocándolo en un cuadro con su imagen que colgaba encima del piano, que cuidara a su familia mientras él estaba fuera.
Patricio y Victoria habían vendido gran parte de sus bienes para subsistir el año de la deserción. Además, él conseguiría un trabajo y vería la forma de hacerle llegar a su familia más dinero. Contaba con el apoyo de su madre y hermanos para cualquier eventualidad.
La culpa no lo dejaba. En el Ejército tenía un buen sueldo, un trabajo extra en el hospital civil y muchos pacientes particulares que le proporcionaban ingresos suficientes para llevar un nivel de vida cómodo que perdería de repente por ser tan bocón. Si no hubiera hecho críticas al Ejército en los desayunos con el comandante de la base de operaciones… “¡Pinche teniente coronel puto! ¿Por qué no me dijo nada y fue de chismoso con el alto mando? ¿Por qué no callé mis inconformidades con las actividades del Ejército en Chiapas?”.
Ciudad de México, 1976
Cuando Patricio tenía 15 años, aún no tenía una vocación definida. Huérfano de padre a los ocho años y con cinco hermanos —cuatro menores que él—, vivía en una casa de clase media en la colonia Las Águilas de la capital de México. Su madre, María Luisa, había quedado viuda a los 30 en la plenitud de su cobriza belleza, aderezada con un cabello negro como el carbón, ojos verde esmeralda y una nariz respingada. Sus rasgos se antojaban como pretexto para resucitar al michoacano Manuel Ocaranza para que pintase ese rostro, amén de un cuerpo que bien habría servido de modelo para la Diana Cazadora.
Médico pediatra destacado, su padre había fallecido a los 45 años, víctima de un infarto cardiaco masivo, en plena vida productiva profesional, debido al vicio del cigarro, adquirido en su adolescencia (influido por el carisma y la fuerza de Carlos Gardel, quien impactó a la generación de su época). A su muerte, el carácter de María Luisa, simpático y alegre, cambió. La linda y dulce madre que Patricio recordaba de su infancia se convirtió en una mujer dura y fría.
Maestra normalista de primaria, María Luisa no volvió a ejercer su profesión desde su matrimonio con el joven médico. Llevaba una vida cómoda de ama de casa con servidumbre para las actividades domésticas, y con nanas para sus hijos más pequeños. La temprana e inesperada muerte de su marido la dejó sola y con seis bocas que alimentar, lo que la transformó en un sargento gruñón por la presión de una enorme responsabilidad. Trabajaba como maestra por las mañanas, y por las tardes su casa se convertía en círculo de estudios para los hijos de otras lindas esposas; chicos reprobados y atrasados en la escuela a quienes María Luisa ayudaba con sus tareas para complementar su sueldo y mejorar el ingreso familiar. Llevaba una rutina agobiante y sin descanso de lunes a viernes, alternando funciones de padre y madre de seis chiquillos sanos y por ende inquietos. El fin de semana se dedicaba al aseo de su casa, única herencia que le dejó su esposo, y a cocinar el menú semanal para, al llegar de la escuela, sólo recalentar la comida congelada y ahorrar tiempo para iniciar sus actividades vespertinas. Agotada, en las noches no tenía tiempo como antes para acostar a sus pequeños y contarles un cuento. Todos se dormían como y donde les agarraba el sueño, vestidos y sin ir al baño. Muy temprano por las mañanas y con la mayoría de los pequeños miados, iniciaba una rutina parecida a la de un cuartel.
—¡Tienen 10 para levantarse, bañarse, vestirse, desayunar y estar listos! ¡Tiendan sus camas y limpien los trastes del desayuno! ¡En una hora salgo, y el que no esté listo, se queda!
La responsabilidad de los hermanos más pequeños, Mateo y Daniel, se repartía entre los dos hijos mayores, Antonio y Patricio. Los menores preferían que su encargado fuese Patricio, quien, para estar libre más pronto y poder salir a la calle a jugar futbol con los vecinos, les hacía sus tareas y levantaba sus tiraderos. Antonio, por otro lado, era más responsable y les ayudaba con sus deberes explicándoles las materias y enseñándoles a cumplir sus obligaciones. María Luisa veía por las dos niñas, Mari Paz y Jimena, que eran modelo de educación y obediencia.
Mientras sus hijos fueron pequeños, los conflictos familiares se resolvían con una nalgada y un regaño, pero las actividades de María Luisa se fueron complicando con la pubertad y adolescencia de los muchachos. Patricio era su mayor dolor de cabeza, rezongón y molestón, siempre hacía llorar a las niñas y se peleaba con su hermano mayor. Desde que murió su padre, tenía sentimiento de culpa. Recordaba haberse negado a cantar una canción solicitada por él durante una fiesta, justo la noche anterior a su fallecimiento. La negativa altanera del niño de ocho años había provocado el enojo del padre e, inconscientemente, Patricio se autodesignó el encargado de vengar a todos los que habían molestado en vida a su padre —incluido él—. Tenía recuerdos de cada una de las escenas en que su madre se enojaba o de los berrinches de sus hermanos que, según él, habían hecho sufrir a su papá.
No terminaban ahí los sufrimientos de Patricio. Conforme pasaba el tiempo, su madre se ponía más guapa. Los antiguos amigos de su padre, así como el director y los compañeros profesores de la escuela donde ella trabajaba, asediaban la casa frecuentemente pretextando dar apoyo a la viuda. Aunado a ello, los amigos de Patricio, entrañables en la infancia, poco a poco se fueron transformando en enemigos ante sus ojos porque sus hermanas, Mari Paz y Jimena, embarnecían y heredaban la belleza de la madre. Para él representaban una amenaza constante.
Patricio y Antonio decidieron tomar cartas en el asunto y elaboraron un plan para defender a sus hermanas. Instituyeron “la prueba del gandalla”, que consistía en mostrarse groseros y antipáticos con todo aquel que se acercara a las mujeres de su casa. Si a pesar de esto los pretendientes persistían, demostraban que en verdad las querían y que no sólo tenían “sucias intenciones”, como se decía entre machos. Para él, los acercamientos del sexo opuesto a sus hermanas eran con propósitos malévolos. No los veía como algo normal en el desarrollo de sus identidades sexuales. Todo era resultado de la actitud inculcada en la escuela a la que asistían desde antes de la muerte de su padre, un colegio privado y religioso, llevado por sacerdotes lasallistas, al que acudían niños de clase alta y en el que su madre trabajaba. María Luisa había logrado mantenerlos en dicha institución gracias a que parte de su sueldo como maestra incluía las colegiaturas de la primaria de los más pequeños y medias becas de la secundaria para los mayores.
Siendo un colegio exclusivo para varones, los adolescentes parecían toros encabritados, y cuando cruzaba por su camino alguna muchacha que llegara por ahí, el nerviosismo se apoderaba de ellos de manera notable.
A lo largo del ciclo escolar tenían retiros espirituales en los que trataban, entre otros temas, de la castidad y la masturbación. Esta última era catalogada como una acción pecaminosa, lo que explicaba que Patricio se sintiera un pecador incontrolable. Desde un escondite en la azotea de su casa veía a sus vecinas para masturbarse hasta dos veces al día. Su adolescencia llegó acompañada de instintos sexuales y de un acné en la frente y detrás de las orejas que lo apenaba ante las mujeres. En cierta ocasión, el sabelotodo de la clase le dijo que los barros salían de tanto masturbarse. Para no delatar su conducta, se dejó crecer el cabello para cubrir su frente y no salió de casa nunca más sin chamarra y capucha que escondieran su cuello y orejas.
María Luisa conocía bien el malestar de su hijo, pero lo tomaba como parte normal de su desarrollo. Eran muchas las preocupaciones que la aquejaban y pocas las distracciones de que disfrutaba, las cuales consistían en ir al cine de vez en cuando con sus hijos o visitar por las tardes a vecinas o amigas que compartieran sus pesares. La más frecuentada era doña Mari Vargas López, viuda también y con cinco hijas que eran para Patricio como modelos de revista para caballeros, dotadas de belleza hasta en los dedos de los pies. Todas eran diferentes y de todas estaba enamorado —incluida doña Mari—. Las dos madres platicaban amigablemente mientras los chamacos jugaban entre ellos y Patricio acumulaba imágenes para soñar, en ocasiones despierto.
Mientras que a él le gustaba ir de visita a casa de las Vargas López, a ellas no les agradaba, pues siempre las espiaba escondido bajo las escaleras que conducían a sus recámaras para intentar ver sus calzones. En ocasiones se metía tras las puertas abiertas para asustarlas cuando pasaban. Hartas de sus travesuras, las hermanas Vargas López planeaban cómo vengarse de todas las maldades que les hacía.
Cuando Patricio tenía 13 años, Victoria Vargas, cinco años mayor que él, le preparó una travesura: ahumó la parte inferior de un plato de cerámica con la flama de una vela hasta que quedó lleno de tizne. Después mandó llamar a Patricio, quien estaba sorprendido de que lo dejaran entrar al cuarto de juegos. Todas veían emocionadas a su hermana, quien con voz dulce y sonrisa divina le dijo:
—Patricio, ¿quieres jugar conmigo?
—¡Sí! —respondió él sin dudar.
Victoria le dio instrucciones.
—Este juego consiste en hacer lo mismo que haga yo, como si fueses mi espejo. Tienes que verme a los ojos fijamente, sin parpadear, a menos que yo lo haga.
Para Patricio, que siempre miraba con suspiros y de reojo a cada una de las Vargas López, esto era un sueño hecho realidad. Sentados uno frente al otro a la luz de dos velas, Patricio no quitó ni un instante la mirada de los ojos de Victoria, estudiando hasta la más mínima línea de su iris y los tonos aceitunados de su mirada. De vez en cuando se perdía en los movimientos de sus labios carnosos y rosados. Sobre todo le hipnotizaba la danza de su lengua, que parecía un pescado luchando por soltarse del anzuelo para brincar libremente hasta su boca, mientras se esforzaba en ser un espejo perfecto y copiar en su memoria toda la ola de hermosura que tenía frente a sí. Lentamente, Victoria frotaba con sus dedos la parte inferior de su plato simulando aplicar crema en su cara. Patricio, al repetir el movimiento, se embarraba el carbón del tizne que habían preparado y quedaba negro como el chapopote. Todas las observadoras reían sin parar y Patricio no entendía por qué. “Después de todo, soy simpático, las hago reír”, se dijo. Al terminar lo felicitaron. Al salir del cuarto, se topó con doña Mari, quien al verlo rio para sus adentros y se dirigió molesta a la habitación de las muchachas. Ellas parloteaban sin poder contener la risa al recordar la cara del vecino, negra y llena de inocencia.
—¡Niñas! ¿Cuántas veces les he dicho que no hagan estas bromas? ¡Saben que les tengo prohibidas estas travesuras!
Doña Mari exigió una disculpa para Patricio, a quien llamó para que Victoria, la autora de la diablura, limpiara su cara. Mientras las suaves manos de Victoria tocaban su piel, él se sintió doblemente premiado.
El resto del día Patricio no dejó de pensar en su princesa de 18 años. Esa noche sucedió algo que nunca había experimentado al pensar en una mujer hermosa, ¡no tuvo erección ni amaneció con el calzón húmedo! Veía sonreír a Victoria en cámara lenta sintiendo un calor placentero con suspiros interminables. ¡Estaba enamorado! Esta nueva sensación inundaba por completo a Patricio, quien en la secundaria casi no tenía amigos. Hasta le alcanzaba para permanecer indiferente ante la progresiva popularidad de Antonio, su hermano mayor.
Para tratar de equilibrar un poco la soledad de su hijo y disminuir los problemas que le ocasionaban los constantes pleitos con sus hermanos, María Luisa decidió enviarlo a Guadalajara de vacaciones de Navidad con el hermano de su papá, el tío Esteban. No imaginaba Patricio la importancia que este viaje tendría para su joven mente y en su forma de ver la vida. Su tío, un licenciado comunista, resultó ser un crítico implacable de su religiosidad y de sus actitudes de niño rico y “agringadito”, influencia de su ambiente escolar. Durante las semanas que permaneció con Esteban, el cual se parecía mucho a su finado padre, sus palabras resultaron una lección aprendida a tal punto que las adoptó como dogma. Al volver a clases después de las vacaciones y ver a sus amigos, los encontró como una bola de chamacos burgueses y superficiales.
A partir de entonces chocaba a cada rato con sus compañeros y profesores, sobre todo durante las clases de historia, al grado de ganarse el apodo de el KGB o Marx. El profesor de dicha materia, un hermano lasallista de nombre Paco Serrano, gustaba de humillarlo durante su clase al confrontarlo con las ideas de su tío. Esto ocasionaba enormes dudas en Patricio respecto a los principios del amor cristiano desinteresado hacia el prójimo. El profesor Serrano inculcaba a sus alumnos una mezcla de pensamiento cristiano con doctrina hitleriana.
Como parte de las lecturas obligadas de su curso, estaba el libro Derrota mundial, de Salvador Borrego, en el que se postula que al morir Hitler la humanidad se perdería ante el crecimiento del comunismo. Serrano era uno de los reclutadores de jóvenes lasallistas para el muro (Movimiento Universitario de Renovadora Orientación), agrupación de carácter fascista en la que se admiraba al Führer como salvador del mundo y en la que se impartían clases de karate para involucrar a los muchachos, a la larga, en golpizas callejeras contra ateos y comunistas. “Cómo me gustaría un debate entre mi tío Esteban y Paco Serrano”, deseó Patricio al no poder argumentar sus desacuerdos con el profesor. Eso ni en sus sueños sucedería.
Apenas estaba en su adolescencia y ya habían irrumpido en la vida de Patricio dos personalidades que influirían en sus decisiones: por un lado, la de un padre médico inalcanzable en la vida real, cuna de todas las virtudes, a quien admiraba y envidiaba como hombre triunfador y al que María Luisa se había encargado de idealizar; por el otro, la de su tío Esteban, un hombre de carne y hueso que le había enseñado el valor de la honestidad y la limpieza de principios.
Su padre le había legado un sinnúmero de amigos, médicos y familiares que, al platicar con él, reforzaban esa imagen de ídolo y ejemplo a seguir. El contacto más real con los recuerdos de su progenitor, sobre todo cuando estaba triste, lo tenía en la biblioteca de la casa, que su madre había dejado intacta después de la inesperada muerte de su esposo. Hojeando los libros y los boletines del Hospital Infantil, donde su padre había estudiado y trabajado, llegó a conocer a grandes personajes de la medicina nacional. Entre éstos, el que más llamaba su atención era el doctor Fulgencio Alatriste, médico militar fundador e ilustre pilar de la pediatría mexicana. Hombre de gran tenacidad cuya visión y conocimiento de las necesidades del país, así como una sólida preparación profesional, le permitieron fundar en 1943 el renombrado y reconocido Hospital Infantil de la Ciudad de México. Su estrecha relación con personas económicamente pudientes y de mente filantrópica, como el español don Lázaro Chamorro, fue imprescindible para cumplir con la finalidad de dicha institución: proporcionar atención a la niñez mexicana, tener acceso a la investigación y procurar entrenamiento a estudiantes que mostraran interés y devoción por la pediatría.
Las memorias del doctor Alatriste, publicadas por el Hospital Infantil como homenaje a sus 25 años de vida profesional, formaban parte de las lecturas que repasaba Patricio. Sentía un orgullo inexplicable cuando encontraba el nombre de su padre escrito en ellas. Se ponía la camiseta de estos médicos como un actor que estudia su papel y, al hacerlo, se sentía protagonista de sus vidas.
La oportunidad para conocer personalmente al doctor Alatriste se le presentó en una de las fiestas que su madre organizaba cada aniversario luctuoso de su padre. Ella gustaba de reunir a todos aquellos que quisieran recordarlo como el amigo alegre que se reunía con ellos para cantar, tocar el violín y escuchar mariachis o tríos. Ahí conoció a este galeno y tuvo una gran desilusión al no poder platicar con su héroe, sintió que lo subestimaba al considerarlo un joven simple y que había personas más interesantes con quienes conversar. No obstante, observaba a cada uno de los amigos de su padre y tomaba nota de sus pláticas. De estas fiestas le quedó la idea de que la mejor escuela de medicina era la Médico Militar. Asociadas al fuerte apego emocional que tenía por su padre ausente y a la necesidad de su cercanía, las reuniones fueron decisivas para el rumbo que unos años después tomaría su vida.
Una tarde, precisamente un día antes de cumplir 15 años, cuando Patricio salía de su casa, en un automóvil verde vio a Victoria en un abrazo apasionado con un maldito fulano. Quedó petrificado y sin saber qué hacer. Luego corrió sin parar como un potrillo. Relinchando su dolor en cada zancada, llegó hasta un terreno baldío donde se desplomó de cansancio. Ahí, boca arriba, con un mar de lágrimas separándolo del cielo, decidió declararle su amor a Victoria. Por la noche, desesperado y con el corazón maltrecho, hizo lo que nunca imaginó: pedir consejo a sus hermanas para conquistar a la joven. Su experiencia en estos campos era nula, se limitaba a sacar a bailar en las fiestas a las chicas feas, ya que éstas no le negaban la pieza, para divertirse saltando como chapulín en la pista. Cuando Mari Paz y Jimena escucharon su petición, lo único que logró fue que se rieran de él, como pago a las muchas burlas que de ellas había hecho y en venganza por “la prueba del gandalla” que había aplicado a los chicos que les gustaban.
Hundido en la depresión de su primera contrariedad amorosa, vio como una puerta al cielo la oportunidad de viajar durante sus vacaciones de fin de cursos a la selva de Chiapas. Por primera vez iría solo, pues sus paseos siempre habían sido familiares y a Guadalajara, con los parientes de su padre. La perspectiva se convirtió en algo más que una aventura. Era la oportunidad de sentirse libre y alejarse de su amor frustrado e imposible, pues al compararse con el novio de Victoria, un joven profesionista trece años mayor que él, se sabía en desventaja. Lo que más le dolía era haberla visto tan enamorada. Así se dispuso a preparar su viaje.
Antonio, su hermano mayor, había efectuado ese recorrido un año antes. A su regreso le había contado de los changos, culebras, quetzales y tigrillos que había visto, además de los paisajes imponentes de esa hermosa naturaleza. Había traído arco y flechas de lacandones y una piel de víbora que Patricio veía con envidia. También le relató innumerables historias de su convivencia con los tzeltales y aventuras que habían cambiado su vida. Antonio también le transmitió una estupenda opinión de la labor de los religiosos jesuitas en esas “tierras lejanas” y una enorme curiosidad por conocer aquella selva mágica con la que Patricio había soñado.
El viaje se inició en un camión de la línea Cristóbal Colón hacia el sureste de México. Patricio llevaba de maleta su mochila escolar con una cobija enrollada y en su mente gran cantidad de paisajes y aventuras por vivir. Calzaba botas de minero marca Ten-Pac que, por cierto, había comprado por instrucciones de su hermano en el mercado de Mixcoac. Quedó en verse en la estación con su primo Pedro, dos años menor que él. Después de un largo viaje de 24 horas de camino y con la espalda torcida por las curvas de la carretera y la prisa del chofer, llegaron a Tuxtla Gutiérrez. Ahí abordaron otro camión de los llamados “gallineros” que los llevó hasta el pueblo de Chilón, su destino final. Molidos, descendieron cerca de una gran iglesia construida con piedra a manera de fortificación (como el Fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, donde estuvo encarcelado Chucho, el Roto). La vegetación era boscosa, fría y con pinos. “¿Qué pasó con la famosa selva?”, se preguntó Patricio.
Ahí conoció a Mardonio, sacerdote jesuita y tío paterno de Pedro, quien estaría a cargo de los muchachos durante su estancia en Chiapas. Su imagen no impresionó entonces a Patricio: de apariencia común y corriente, barbado, con cara de pocos amigos, muy delgado y con ropas que le daban un aire de obrero. Usaba botas de minero de la misma marca que las de Patricio.
Después del saludo inicial y una plática acerca de sus familias, Mardonio los invitó a una misa que oficiaría en la iglesia del pueblo. Nada se le antojó más desagradable a Patricio en ese momento debido a lo que representaba para él la religión. Después de haber pasado casi toda su vida estudiando en escuelas lasallistas, había conocido la incongruencia entre una Iglesia elitista y el voto de pobreza engañador que cualquier millonario podía cumplir en sus vacaciones; para la que tener ideas de justicia social era como llevar al chamuco dentro y que enseñaba a tener “caridad con los pobres” como si fuesen animalitos del Creador. Patricio se consideraba y se decía ateo, influido por el tío Esteban que, citando a Marx, le decía que “la religión es el opio de los pueblos”. Lo único que deseaba en ese momento era comer y descansar después de tan agotador viaje. Sin embargo, ni él ni Pedro tuvieron opción. ¿A dónde irían? Se encaminaron a la citada misa. Ya en la iglesia, sentados en la banca, hacían esfuerzos sobrehumanos para no dormirse pensando en otras cosas, sin poner atención a las palabras de Mardonio, quien decía los rezos en español. Al finalizar la ceremonia, fueron invitados a cenar con las religiosas y, de ahí, Mardonio los mandó a dormir para iniciar al día siguiente su primer recorrido.