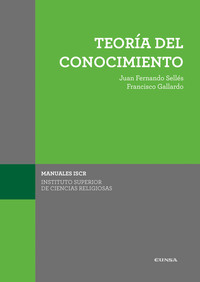Czytaj książkę: «Teoría del conocimiento»
TEORÍA DEL CONOCIMIENTO
Juan Fernando Sellés y Francisco Gallardo

Colección Manuales del Instituto Superior de Ciencias Religiosas
1. Cada vez más personas se interesan por adquirir una formación filosófica y teológica seria y profunda que enriquezca la propia vida cristiana y ayude a vivir con coherencia la fe. Esta formación es la base para desarrollar un apostolado intenso y una amplia labor de evangelización en la cultura actual. Los intereses y motivaciones para estudiar la doctrina cristiana son variados:
• Padres y madres que quieren enriquecer su propia vida cristiana y la de su familia, cuidando la formación cristiana de sus hijos.
• Catequistas y formadores que quieren adquirir una buena preparación teológica para transmitirla a otros.
• Futuros profesores de religión en la enseñanza escolar.
• Profesionales de los más variados ámbitos (comunicación, economía, salud, empresa, educación, etc.) que necesitan una formación adecuada para dar respuesta cristiana a los problemas planteados en su propia vida laboral, social, familiar… o simplemente quienes sienten la necesidad de mejorar la propia formación cristiana con unos estudios profundos.
2. Existe una demanda cada vez mayor de material escrito para el estudio de disciplinas teológicas y filosóficas. En muchos casos la necesidad procede de personas que no pueden acudir a clases presenciales, y buscan un método de aprendizaje autónomo, o con la guía de un profesor. Estas personas requieren un material valioso por su contenido doctrinal y que, al mismo tiempo, esté bien preparado desde el punto de vista didáctico (en muchos casos para un estudio personal).
Con el respaldo académico de la Universidad de Navarra, especialmente de sus Facultades Eclesiásticas (Teología, Filosofía y Derecho Canónico), la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Educación y Psicología, esta colección de manuales de estudio pretende responder a esa necesidad de formación cristiana con alta calidad profesional.
3. Las características de esta colección son:
• Claridad doctrinal, siguiendo las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia católica.
• Exposición sistemática y profesional de las materias teológicas, filosóficas (y de otras ciencias).
• Formato didáctico tratando de hacer asequible el estudio, muchas veces por cuenta propia, de los contenidos fundamentales de las materias. En esta línea aparecen en los textos algunos elementos didácticos tales como esquemas, introducciones, subrayados, clasificaciones, distinción entre contenidos fundamentales y ampliación, bibliografía adecuada, guía de estudio al final de cada tema, etc.
José Manuel Fidalgo Alaiz
José Luis Pastor
Directores de la colección
Formato didáctico
Los manuales tienen un formato didáctico básico para facilitar tanto el eventual estudio del alumno por su cuenta, el autoestudio con preceptor / tutor, o la combinación de clases presenciales con profesor y estudio personal.
Estas características didácticas son:
1. Se ha procurado simplificar los contenidos de la materia sin perder la calidad académica de los mismos.
2. Se simplifican los modos de expresión, buscando la claridad y la sencillez, pero sin perder la terminología teológica. Nos parece importante, desde un punto de vista formativo, adquirir el uso adecuado de los términos teológicos principales.
3. En el cuerpo del texto aparecen dos tipos de letra en función de la relevancia del contenido. Mientras que la letra grande significa contenidos básicos de la materia, la letra pequeña se aplica a un contenido más explicativo de las ideas principales, más particular o más técnico.
4. El texto contiene términos o expresiones en formato negrita. Se pretende llamar la atención sobre un concepto clave a la hora del estudio personal.
5. Las enumeraciones y clasificaciones aparecen tipográficamente destacadas para facilitar la visualización rápida de los conceptos, su estudio y memorización.
6. Al principio de cada tema, inmediatamente después del título, se incluye una síntesis de la idea principal a modo de presentación.
7. En cada tema se presentan varios recursos didácticos:
• Un esquema o sumario de la lección (sirve de guión de estudio y memorización).
• Un vocabulario de palabras y expresiones usadas en el desarrollo del tema. Sirve para enriquecer el propio bagaje de términos académicos y sirve también de autoexamen de la comprensión de los textos.
• Una guía de estudio. Se trata de un conjunto de preguntas. El conocimiento de las respuestas garantiza una asimilación válida de los principales contenidos.
• Textos para comentar. Pueden dar pie a lecturas formativas o a ejercicios (guiados por un profesor).
8. Se dispone al final de una bibliografía básica y sencilla de los principales documentos que pueden servir para ampliar el contenido de la materia.
Introducción
La Teoría del conocimiento es la disciplina filosófica que estudia cómo es el conocer del hombre y cuáles son sus niveles. El conocer humano tiene la peculiaridad de que todos y cada uno de sus niveles actúan de una manera necesaria, es decir, actúan como actúan y no pueden actuar de otro modo, siendo tal manera perfecta. A esa perfección los filósofos clásicos griegos y medievales que la descubrieron la llamaron ‘acto’. ‘Acto’, frente a ‘potencia’, denota perfección.
Esto indica que el conocer humano no se puede ejercer según cada persona humana desee. Desde luego que el sujeto puede ejercer o no ejercer todos y cada uno de sus niveles cognoscitivos, pero si los ejerce, estos conocen de modo necesario tal como conocen, tal cual es su diseño, no de la manera que al sujeto le gustaría que conociesen. Por eso, el sujeto, ni aun queriendo, puede cambiar el modo de actuar del conocer de todos y cada uno de los niveles del conocimiento humano.
Lo que precede indica que el conocer humano tiene una suficiencia intrínseca, una perfección que le es constitutiva e indeleble. En efecto, el conocer humano es como es y no puede ser de otro modo, pues de serlo no conocería. Esta característica se puede denominar ‘axiomática’, lo cual equivale a sostener que, tras esclarecer ese modo de ser del conocer humano, se puede exponer su temática de modo patente, obvio, incontestable, a la par que se puede demostrar que cualquier otro parecer contrario al carácter inexorable del conocer humano es erróneo. Esta peculiaridad del conocer humano fue descubierta por Aristóteles (cfr. ‘De Anima’, l. III). Fue proseguida en la Edad Media sobre todo por Tomás de Aquino en muchas de sus obras (cfr. de entre ellas el De Veritate), y esclarecida con abundancia recientemente por Leonardo Polo (cfr. entre otros, su monumental Curso de teoría del conocimiento, I-IV (1984-2004).
Las nociones clave a tener en cuenta en este manual son las siguientes: la de ‘objeto’ conocido en tanto que conocido (a esto usualmente se suele denominar abstracto o idea); la de ‘acto’ de conocer; la de ‘distinción’ real y jerárquica entre los actos cognoscitivos; la de ‘unificación’ entre ellos; la de ‘hábito’ intelectual cognoscitivo (bien sea adquirido, bien natural o innato); y la que responde al hallazgo aristotélico superior: la de ‘entendimiento agente’. Además, debe tenerse en cuenta la ya mencionada noción de ‘axioma’. Otras nociones son, más bien, colaterales: la de ‘órgano’, dimensión propia de las facultades cognoscitivas sensibles (pero no todas son así); la de ‘facultad’ (equivalente a la de ‘potencia’); la de ‘especie impresa’, etc. En las nociones centrales de la teoría del conocimiento cabe ver su evidencia intrínseca, de modo que podamos demostrar la falsedad de cualquier propuesta contraria y dar razón de su error. Leonardo Polo ofrece el siguiente elenco de axiomas centrales, los cuales son tomistas, porque en rigor, son aristotélicos:
A) El conocimiento es acto.
B) La distinción entre objetos y operaciones es jerárquica.
C) Las operaciones, los niveles cognoscitivos, son insustituibles, pero también unificables.
D) La inteligencia es operativamente infinita.
Al primero Polo lo llama ‘axioma de la operación’ y se atribuye a todos los niveles del conocer humano. Al segundo lo llama de ‘de la distinción’, e indica que un acto superior del conocer humano conoce más que el inferior, es decir, un tema distinto, y precisamente aquello que el inferior no podía conocer. Al tercero, lo denomina ‘de la unificación’, e indica que es precisamente el nivel superior del conocer humano el que conoce al inferior, por eso lo unifica. Al cuarto, ‘de la culminación’, e indica que el nivel cognoscitivo superior de la inteligencia no son los actos u operaciones inmanentes, sino los hábitos adquiridos, perfecciones intrínsecas de esta facultad que la hacen crecer como inteligencia.
Dicho autor formula, junto a estos axiomas centrales, otros laterales que apoyan a los precedentes, y que son los que siguen:
E) No hay objeto sin operación.
F) El objeto es intencional.
G) El objeto es formal si es precedido en el órgano por una especie impresa o retenida.
H) La inteligencia no es un principio fijo. Crece como tal merced a los hábitos.
La redacción de estas páginas es ascendente. Así, tras ofrecer, en el Tema 1, una panorámica de los cuatro niveles indicados en que se puede dividir el conocer humano: el sensible, el racional, el de los hábitos innatos (al cual en el Edad Media se denominó ‘intelectual’), y el superior, al que podemos designar como ‘personal’, luego se procede a centrar la atención en cada uno de ellos, partiendo de los inferiores y terminando con los superiores –Temas 2, 3 y 4–. Seguidamente se procede al estudio de la verdad, objeto propio de todo nivel cognoscitivo, y del error, que es la falta de verdad debida en cada nivel. Asimismo, a las principales propuestas cognoscitivas de la historia del pensamiento occidental, a saber, el realismo, el nominalismo y el idealismo, las cuales admiten diversas variantes.
Por lo que se refiere a la denominación de la asignatura conviene llamarla ‘Teoría del conocimiento’, porque es nuestro saber (teoría) acerca de nuestro conocer. No son tan pertinentes los nombres de ‘Gnoseología’, porque la palabra ‘gnosis’ tiene una marcada significación racional, pero en el hombre hay niveles de conocimiento inferiores y superiores a la razón. Tampoco el de ‘Epistemología’, porque ‘episteme’ (término griego) significa, literalmente, teoría de la ciencia, pero nuestro saber humano no se reduce al conocer de la ciencia (ni en el sentido clásico ni en el moderno).
Por otra parte, a diferencia de otros manuales, aquí no se ofrecerá explicación de algunas de las actitudes subjetivas humanas frente a la verdad y el error, por ejemplo, la certeza o la duda, porque tales actitudes no son propiamente cognoscitivas ni dependen de ningún nivel del conocer humano, sino que son voluntario-subjetivas. En efecto, uno, si quiere, puede dudar o estar cierto de lo evidente, pero con eso no modifica en modo alguno la verdad de lo conocido en error y tampoco gana nada en conocimiento. El que gana o pierde con esas actitudes no es el conocer humano, sino el propio sujeto. Tales actitudes pueden ser éticas o antropológicas, o contrarias a esas disciplinas, pero este estudio es de Teoría del conocimiento, no de Ética o Antropología.
Otras aclaraciones terminológicas son las siguientes: los términos ‘potencia’ y ‘facultad’ son sinónimos, como lo son los de ‘inteligencia’, ‘entendimiento’, ‘razón’, ‘entendimiento posible’, etc., pues todas estas significan la misma realidad, a saber, una potencia o facultad inmaterial de conocer, a la que de ordinario llamamos razón o inteligencia. Por su parte, la palabra ‘fantasía’ –a veces se emplea ‘imaginación’– designa en general las diversas facultades de los sentidos internos más altos (imaginación, memoria y cogitativa). Para mayor explicitación de algunos términos propios de la Teoría del conocimiento se ofrece al final un breve glosario.
* * *
El contenido del manual debe sus principales directrices a Leonardo Polo, cuya teoría del conocimiento está en sintonía con la de Aristóteles y Tomás de Aquino, aunque las corrige en algunos puntos y, sobre todo, las desarrolla enormemente y detalla sus entresijos mucho más que aquellos pensadores, a la par que corrige ciertas tesis de los principales pensadores modernos y contemporáneos.
Para el esclarecimiento de alguno de los conceptos usados en el manual y para facilitar su comprensión y su estudio hemos añadido al final un sintético glosario.
LOS AUTORES
TEMA 1.–LOS NIVELES DEL CONOCER HUMANO
El conocimiento humano no es simple, porque el hombre tampoco lo es (simple solo es Dios). Si el conocer humano admitiese un solo nivel, siendo el hombre compuesto de muchos, dicho conocer no estaría en consonancia con su modo de ser, pues tal conocer había que colocarlo solo en uno de los planos humanos, de modo que los demás no serían cognoscentes. Ahora bien, de no ser cognoscitivos, tales niveles no solo tendrían menos valor que el cognoscitivo (puesto que es mejor conocer que no conocer), sino que, además, en modo alguno se parecerían al nivel cognoscitivo, es decir, en el hombre existiría una radical heterogeneidad entre sus diversas dimensiones.
1. La pluralidad de niveles noéticos humanos
En el hombre no todo vale lo mismo ni está en el mismo plano. Su conocer se encuentra en los diversos niveles del compuesto humano. Con todo, no se trata de elegir entre un tipo de conocer u otro, porque ninguno de ellos es superfluo, es decir, todos cumplen su papel.
• Jerarquía
La distinción noética entre los distintos planos cognoscitivos es jerárquica. Esto significa que los niveles noéticos o cognoscitivos superiores conocen más que los inferiores; precisamente aquello que los inferiores no pueden conocer. Por eso las personas, y también las corrientes de pensamiento, que usen sobre todo los niveles noéticos inferiores conocerán por fuerza menos que aquellas que ejerzan en mayor medida los superiores.
Lo que precede es un planteamiento sencillo y fácil de aceptar por cualquiera, porque todos tenemos experiencia al respecto. Los filósofos lo han explicado usualmente sosteniendo que hay dos niveles en el conocimiento humano: el sensible y el racional, y que este último es superior al primero. Esta es una somera división que no ofrece dudas al sentido común.
Sin embargo, algunos pensadores y corrientes de filosofía (ej. Hume, el empirismo) han invertido la jerarquía natural entre estos dos planos del conocer humano, pues han sostenido que el conocimiento sensible es superior, más cognoscitivo, que el racional. Por tanto, estos han atendido, sobre todo, al conocer sensible. Por reacción a ellos, otros autores y movimientos filosóficos (ej. Hegel, el idealismo) han centrado su atención preponderantemente en el conocer racional hasta prácticamente despreciar el sensible.
• Ampliación
El conocer sensible y el racional no son los únicos en el ser humano, y desde luego, no son los superiores modos humanos de conocer. De modo que afirmar solo esos dos niveles y polarizarse en alguno de ellos es quedarse con un planteamiento inicialmente reducido.
Desde un planteamiento clásico, se está acostumbrado a definir al hombre como “animal racional”. Esta definición parece que implica la existencia de un conocimiento sensible, que responde a su naturaleza animal, y otro conocimiento racional, que responde a la racionalidad. Pero esta es una conclusión excesivamente simplificada.
• Dualidades
Hemos hablado de una dualidad cognoscitiva en el hombre: sensible-racional. Ahora conviene indicar que dentro de lo que los autores incluyen en cada una de esos dos tipos humanos de conocimiento también se pueden distinguir dos dimensiones, es decir, que en el conocer sensible, ese que es propio de la naturaleza corpórea humana, cabe hablar de sentidos externos y de sentidos internos.
Asimismo, en el conocer que habitualmente se llama racional, cabe distinguir entre un conocer que es propiamente racional o manifestativo y otro que es personal. Esta última dualidad corresponde a la distinción medieval entre acto de ser y esencia en el hombre.
¿Se pueden multiplicar las dualidades? Se pueden trazar divisiones dentro de las descritas. En efecto, en el conocer sensible, tanto en los sentidos externos como en los internos, se puede hablar de sentidos superiores e inferiores. Así, son inferiores de entre los sentidos externos el tacto, el gusto y el olfato, siendo el oído y la vista superiores. En los sentidos internos se puede distinguir entre el inferior, el sensorio común o percepción sensible, y los superiores, la imaginación, la memoria y la cogitativa (se tratará de ellos más adelante).
Por su parte, en el nivel racional también cabe distinguir según superioridad e inferioridad las diversas vías operativas de esta potencia; por ejemplo, entre razón teórica, que es superior, y razón práctica, que es inferior.
2. La ampliación de los dos niveles noéticos clásicos
El ser humano, sin duda, conoce de un modo sensible y otro racional que es irreductible al primero. Pero el conocer humano no se reduce a los dos planos mencionados.
Ninguna persona humana se reduce a su razón y eso lo sabe de modo obvio. Pues bien, ese saber no es racional, sino superior, pues ¿cómo va a ser racional un conocer que se da cuenta de que él no es la razón, que es superior a la razón, y que además sabe cómo es la razón?
Los niveles superiores al conocimiento racional se pueden detectar en la propia vida de un modo experiencial. Es un conocimiento que se refiere al conocer personal e íntimo, que mira a la propia interioridad.
El planteamiento puede resultar novedoso en la medida en que se deja de lado el conocimiento de lo más alto del ser humano, a saber, la persona.
Expliquemos un poco más estos distintos niveles cognoscitivos humanos, y para ello, veamos dos argumentos para advertir los niveles cognoscitivos humanos superiores a la razón.
a) Primer argumento
Darse cuenta de que disponemos de razón, es decir, que tememos en nuestras manos o bajo nuestra disposición esa facultad (potencia, aptitud, capacidad, etc.) no es conocimiento racional alguno, pues es un conocer que está mirando a la razón entera –por así decir– desde arriba de su propio tejado o límite.
En efecto, saber que disponemos de razón, saber si está más o menos desarrollada en un área temática o en otra, saber que la podemos desarrollar en una vertiente u otra, o no desarrollarla, no es un conocer interno a la razón, sino un conocer que mira en directo y de modo global a la razón. A este conocer –siguiendo la advertencia de los pensadores medievales al respecto– se puede denominar intelectual, porque no es discursivo o argumentativo, sino inmediato, directo, experiencial, intuitivo y, como se puede apreciar, superior al conocer de la razón, porque la conoce globalmente y da cuenta de su estado y de cada una de sus vertientes sin dificultad.
b) Segundo argumento
La razón no es persona, no es ningún quien (como tampoco lo son la voluntad, la imaginación, la vista, o cualquier otra facultad). No es la persona, sino de la persona. Desde luego, ser persona es superior a no serlo.
Por tanto, darnos cuenta de que somos personas no puede ser un conocer racional, sino otro de índole superior, íntimo, al que se puede llamar ‘personal’. Con esto se quiere decir que la persona solo se puede conocer ‘personalmente’, es decir, a su nivel, no con un nivel cognoscitivo inferior.
A la pregunta ¿quién soy? no responde ninguna disciplina que se ejerce con la razón humana. Las disciplinas racionales son necesarias y tienen una validez universal, lo cual implica que sus verdades las puede descubrir todo hombre; por tanto, que –como la razón– tales saberes son comunes a la humanidad.
En cambio, no hay dos personas iguales, y el sentido de una en modo alguno es común al de otra. Si conociésemos a una persona por la razón perderíamos lo más valioso de ella, su novedad personal. Como una persona es superior a su razón y ella se puede conocer en buena medida a sí misma, tal conocer no es el racional, sino superior e irreductible a él.
Con los sentidos, por ejemplo, podemos conocer asuntos que pertenecen o que son de la persona (la corporeidad, sus componentes biológicos, sus movimientos, acciones, manifestaciones, etc.), y asimismo podemos notar que muchas de esas cualidades conocidas son comunes a las que realizan otros hombres, mientras que otras notas son matices peculiares de tal persona. Asimismo, mediante la razón podemos conocer que la persona tiene tales o cuales opiniones que son comunes a otros hombres, y que posee alguna otra que es muy propia suya, o también, que dispone de un conocer en tal ciencia u oficio común a sus colegas, con distinciones peculiares que son suyas propias.
Por los sentidos y por la razón no alcanzamos a conocer la novedad irrepetible e irreductible que es cada persona, esto es, el sentido personal de cada quién. En suma, por tales niveles noéticos no podemos saber quién es una persona, o por mejor decir, quién es cada persona.
3. Los niveles noéticos intelectual y personal
A los dos niveles usualmente considerados en teoría del conocimiento –sensible y racional– es pertinente añadir otros dos niveles superiores: el intelectual y el personal. Como se verá, ambos tipos de conocimiento –como también los sentidos y la razón– admiten muchos grados, que tendremos oportunidad de describir sencilla y brevemente.
Se puede objetar que tanto el conocer que alcanza a la persona como el sentido de la persona humana no son filosofía, y que tampoco lo son los otros conoceres que aquí se llaman ‘intelectuales’, porque lo propio de la filosofía es el conocimiento ‘objetivo’, riguroso, necesario, mientras que estos conoceres parecen más ‘subjetivos’, dependientes de la libertad personal humana.
¿Entonces, qué tipo de conocimientos son esos?, ¿son conocer o no son conocer?, ¿son inferiores por el ‘método’ y el ‘tema’ conocidos a los conocimientos racionales o son superiores a ellos?, ¿son superiores a los otros conocimientos o no, por ejemplo, a los que estudian la realidad física, a los que estudian la lógica?, ¿son superiores a los demás saberes humanísticos o no?
Si se examina la cuestión atentamente, hay que responder que tales conoceres son, obviamente, conocer y, además, que tales saberes están en manos de cualquier hombre; por tanto, que son naturales. Y si se es riguroso en tales conoceres, estos se podrán encuadrar dentro de la filosofía, más aún, dentro de las disciplinas superiores de esta.
De no admitir tales niveles cognoscitivos, las aporías filosóficas se multiplican, se tornan insolubles y se incurre en la perplejidad.
• Primera dificultad
Puede que alguien no acepte que el conocimiento intelectual y el personal sean distintos y superiores al racional. Quien defienda esa hipótesis se verá forzado a incluirlos dentro de la razón, como vertientes o dimensiones suyas. Esto origina algunas dificultades. Una de ellas ya la vislumbró Aristóteles, a saber, si la inteligencia o razón es nativamente pura potencia (‘tabula rasa’), o se admite un conocer en acto que sea previo y superior a ella (noción aristotélica de intelecto agente) y que sea susceptible de activar a la inteligencia, o no hay modo alguno de activar mediante lo sensible una potencia que de suyo es inmaterial.
• Segunda dificultad
Tras caer en la cuenta de la precedente aporía, tal vez se responda con una solución materialista, a saber, que la inteligencia no es inmaterial, sino que su soporte orgánico es el cerebro, y que se activa por la experiencia sensible, por el contacto con el mundo. Pero este remedio es todavía peor que la enfermedad, porque choca con demasiadas verdades manifiestas en teoría del conocimiento.
Por ejemplo, ¿cómo identificar las ideas, que son universales, con asuntos biológicos, neuronales, que son particulares?, ¿cómo explicar que, teniendo límite todo conocer biológico, la inteligencia carezca de él?, ¿cómo aclarar que nada de lo biológico niega, mientras que la inteligencia sí lo hace?, ¿cómo dar cuenta de que lo biológico no es autorreferente, mientras que la inteligencia conoce algo de sí misma, por ejemplo, sabe que piensa, es decir, conoce sus actos?, ¿por qué lo inerte (un computador) y lo biológico (los animales) carecen de conciencia superior?
Las dificultades tienen solución en teoría del conocimiento. Su solución es precisamente el conocer humano. El conocer humano nunca se equivoca. Quien se equivoca es el sujeto que dice o quiere que el conocer sea de otra manera a como es. Por eso, desde el conocer hay que dar cuenta –también someramente– de otros temas centrales de la teoría del conocimiento: la verdad, el error y sus modalidades; asimismo de los errores fundamentales respecto del conocer humano. Por ejemplo: el escepticismo, el relativismo y el subjetivismo.
Como el conocer no se equivoca, desde él también cabe dar cuenta del mayor o menor acierto que ofrecen las propuestas de las principales corrientes de filosofía que han hecho escuela en el modo de describir el conocer humano: realismo, nominalismo e idealismo, las cuales han sido seguidas, de un modo u otro, por muchas otras filosofías.
Asimismo, se intentará discernir los distintos niveles noéticos que usan las diversas ciencias, tanto experimentales como humanas y filosóficas. Todas ellas son jerárquicamente distintas y –como se verá– siguen a diversos niveles cognoscitivos naturales al hombre.
• Esquema de los diversos niveles del conocer humano.
Los grados del conocer humano que se van a estudiar en los temas siguientes se pueden esquematizar en el siguiente cuadro:
| Conocimiento personal | Intelecto agente | ||||
| Hábitos innatos (al conocer personal) | Hábito de sabiduríaHábito de los primeros principiosHábito de sindéresis | ||||
| Conocimiento racionalorazón | Teórica | Práctica | Formal | ||
| Hábitos | Actos | Hábitos | Actos | Hábitos | Actos |
| Axiomas lógicosCienciaConceptual | RazonarJuzgarConcebir | PrudenciaSensatez o sínesisSaber deliberar o eubulía | Imperio, precepto o mandatoJuicio prácticoDeliberar | Hábitos generalizantes | Actos generalizantes |
| Hábito abstractivo | |||||
| Acto de abstraer | |||||
| conocimiento sensibleoSentidos | Internos | Superiores | CogitativaMemoriaImaginación | ||
| Inferior | Sensorio común | ||||
| externos | Superiores | VistaOídoOlfato | |||
| Inferiores | GustoTacto |
Ejercicio 1. Vocabulario
Identifica el significado de las siguientes palabras y expresiones usadas:
• niveles noéticos
• conocimiento sensible
• conocimiento racional
• conocimiento intelectual
• conocimiento personal
• naturaleza corpórea
• esencia humana
• hábito
• tabula rasa
• jerarquía del conocimiento
• nominalismo
• idealismo
Ejercicio 2. Guía de estudio
Contesta a las siguientes preguntas:
1. ¿En cuántos grupos se puede distinguir el conocer humano?, ¿por qué?
2. ¿Tales niveles son jerárquicamente distintos?, ¿por qué?
3. ¿Qué añade el conocimiento intelectual al racional?, ¿qué el personal?
4. ¿Se puede dar cuenta del error?
5. ¿Cuáles son los 3 principales errores defendidos respecto del conocer humano?
6. En atención al modo de abordar el conocer humano, se pueden distinguir 3 corrientes de filosofía que surcan todos los siglos del pensamiento occidental. ¿Cuáles son? ¿Las puedes describir someramente?
Ejercicio 3. Comentario de textos
Lee los siguientes textos y haz un comentario personal utilizando los contenidos aprendidos:
“Lo supremo en nuestro conocimiento no es la ratio sino el intellectus, que es origen de la ratio”.
Tomás de Aquino, S. C. Gentes, 1. I, cap. 57, n. 8
“En la naturaleza humana..., conviene que exista un conocimiento de la verdad sin inquisición..., y conviene que este conocimiento sea el principio de todo el conocimiento posterior... Por lo cual, conviene que este conocimiento sea inherente al hombre por naturaleza, ya que este conocimiento es, sin duda, como la semilla de todo otro conocimiento posterior... Y conviene que este conocimiento sea habitual, de modo que pueda ser usado fácilmente cuando sea necesario”.
Tomás de Aquino, De Ver., q. 16, a. 1, co
“La inclusión del sujeto cognoscente en la teoría del conocimiento humano es perturbadora. La razón de ello es fundamentalmente la siguiente: al sujeto humano se le hace intervenir como factor constituyente. Ahora bien, la tesis según la cual la subjetividad es constitutiva del conocer humano es rotundamente falsa y acarrea un grave inconveniente para establecer la noción de operación. El conocimiento es operativo, y eso quiere decir que tiene un carácter suficiente en cuanto que se ejerce. Si al sujeto lo consideramos como constitutivo del conocer, el carácter operativo del conocer se pierde. De manera que la consideración del sujeto es perjudicial, y no solo un estorbo. En una teoría del conocimiento como teoría de operaciones cognoscitivas y de hábitos, no ayuda, sino todo lo contrario, una consideración del sujeto. Así ha ocurrido en todos los casos en que se ha intentado. Hay que decir que el sujeto y el conocimiento como acto no están implicados el uno en el otro”.
Polo, L., Curso de teoría del conocimiento, I, Pamplona, EUNSA, 1984, 20