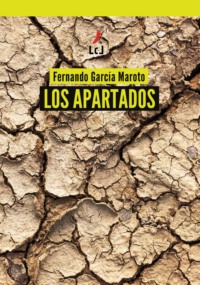Czytaj książkę: «Los apartados»
Los apartados
Fernando García Maroto
© Fernando García Maroto, 2012
© de esta edición para:
Literaturas Com Libros 2022
Erres Proyectos Digitales, S.L.U.
Avenida de Menéndez Pelayo 85
28007 Madrid
Diseño de la colección: Benjamín Escalonilla
ISBN: 978-84-124540-5-5
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Para Lorena y Marcos García
Una vida sin semejanza y de hombres aparte.
Fiodor M. Dostoyevski
Capítulo 1
El hombre estuvo durante toda la noche paseándose inquieto por el piso. La tarde anterior, y por vez primera desde que estaba en aquel lugar infecto, un malestar vago e insistente se había apoderado de él. Rechazó el nombre de miedo por orgullo y, de la misma manera, tampoco quiso definirlo como remordimiento, en esta ocasión por falta de fe. Sin embargo, ahí estaba, instalado tenaz dentro de él, subiéndole en oleadas ácidas, biliosas desde el estómago hasta la boca y repitiendo ese ciclo intestinal con la puntualidad de la muerte.
Antes de que su cerebro enfermizo hubiera pensado en un posible significado, su cuerpo ya había tomado la delantera y la determinación de no dormir. Mantenerse despierto había sido la consigna desde un principio y aún seguía vigente. De este modo, con las luces encendidas, atiborrado hasta las cejas de café, siempre bien cargado y del que ya se había bebido en total dos cafeteras, fumando cigarrillos negros hasta el filtro esponjoso y acercándose a las ventanas de cuando en cuando, con la intención de ser visto pero sin tentar demasiado a la suerte, el hombre había estado dando vueltas por todas las habitaciones del piso sin seguir un orden concreto.
En la estrecha cocina, suficiente para uno, restos fríos y malolientes de cena se pudrían lentamente, mientras una grasa seca y pringosa se solidificaba con repugnancia en las puntas melladas de los cubiertos inoxidables. El aroma del café y el humo denso del tabaco disimulaban con esfuerzo ese tufo hediondo a descomposición.
De aquella angostura en penumbra, porque el hombre había decidido, sin verse obligado a consultarlo con nadie, que no era necesario encender la luz de la cocina pues la ventana de esta, acorde con sus dimensiones ridículas, no era más que una rendija abierta a un patio de luces abandonado, la silueta oscura se introdujo en el pasillo nada alargado por el que se accedía al salón, el despacho y el dormitorio con cuarto de baño. Aquí ya brillaban todas las luces.
Su idea, su intención, consistía en que la gente supiera que él estaba alerta. Ahí le tenían por si querían ir a verle; y, sin embargo, el hombre deseaba que todos se mantuvieran a raya, al margen, alejados como siempre lo habían estado, que nadie tuviese el valor, al comprobar que estaba despierto, de venir y ajustarle las cuentas pendientes por venganza, por odio o por maldad; o, mejor aún, por una mezcla explosiva y loca, suicida de esas tres furias. De hacerlo, ya les iba conociendo a todos en aquel pueblucho de mala muerte, lo intentarían por la espalda, sin dar opciones ni explicaciones: las primeras sobraban si se quería ganar y las segundas porque sí, porque allí todo se sabía, aunque a muchos les costara reconocerlo.
Cada vez que se adentraba en la encrucijada del pasillo, el hombre tenía que decidir entre el vértigo de tres puertas abiertas, ya que siempre venía, por lógica espacial y por ubicuidad inexistente, de una cuarta. A lo largo de la noche era seguro que ya habría repetido en más de una ocasión alguno de los recorridos posibles, si no todos. Acechando ruidos y husmeando olores, la esperpéntica figura del hombre entraba con cuidado en cada cuarto; queriendo así percibir cualquier mínimo cambio en el orden en que él había dispuesto las cosas.
Encima de la cama del dormitorio, abierta, casi destripada, como si alguien se hubiera ensañado violentamente con sus entrañas, una maleta a medio hacer ocupaba la práctica totalidad del somier. Faltaban por meter algunas chaquetas y el mismo número de camisas; siempre lo último que debía meterse en la maleta, para que se arrugaran menos, como le había enseñado con paciencia didáctica su mujer. Al mirar el bulto despanzurrado, cosa extraña, sintió verdadera nostalgia. Y también ganas de marcharse cuanto antes de Villa. Había aguantado vivo, y ya quedaba menos. Empezó a sudar de repente.
—No sé qué demonios me pasa. A qué tanto nervio —se dijo en voz alta, mintiéndose a sabiendas.
Porque sabía lo que le pasaba, porque sabía la razón del sudor y del temblor en las manos. Porque por mucho que se dijera, con bastante entereza y convicción, bien sabido su papel, que el sudor era consecuencia directa de ese clima húmedo y caluroso, sofocante hasta la extenuación, y el nerviosismo tembloroso producto de la cafeína y la nicotina ingeridas en exceso, por mucho que tratara de esconder la realidad actual a la que se había visto abocada su existencia, el hombre sabía. Sabía del porqué de no dormir y conocía el significado de la claridad de las luces. Incluso los niños pequeños conjuran el temor de idéntica forma. El instinto espanta con lo primero que encuentra a mano, con lo más primario. Así que podía engañarse tanto como quisiera, como se habían engañado todos en Villa: el hombre sabía. Supo desde el principio y eso había sido su perdición. Aunque todavía estaba a tiempo: si cogía el autobús de las ocho de la mañana hasta Ciudad Costera, y desde allí el tren hasta Capital, entonces podría darlo todo por bien empleado. Entonces, solo entonces, su breve estancia en Villa podría compararse, en causas, daños y efectos, al hecho de haber prendido fuego a la boca de un hormiguero.
En el cuarto de baño del dormitorio se lavó la cara y se refrescó el torso desnudo. No llevaba camisa para evitar empaparla con su transpiración rancia. Además, no quiso ducharse porque en esos escasos minutos bajo el agua filamentosa se vería forzado a bajar la guardia. Por ese motivo, sumaban ya más de diez las veces que el hombre había entrado en el lavabo para humedecerse con agua fría el rostro y el pecho. Se enfrentó al espejo y unas ojeras sin disimular enmarcaron su mirada tenebrosa de crueldad. Era como si en aquel lugar su cara hubiese envejecido el doble que su cuerpo. Pocas cosas iba a echar de menos de ese sitio agobiante y asqueroso, nauseabundo en donde se había enfrentado a casi todo el mundo que había conocido.
—Hatajo de memos —escupió con asco al espejo, como si aquellas personas habitaran en la dimensión simétrica que ahora mismo ocupaba su propio reflejo y no en el pueblo al que había sido forzosamente destinado como castigo por sus pecados. Les culpaba de todo, a los otros; al igual que estos últimos le señalaban a él con rabia. Alimentaron durante meses, viéndola crecer sin inmutarse, una repulsión mutua.
La visión del revólver sobre la mesa del despacho le tranquilizó a medias.
Lo había limpiado con mimo, acunándolo, y cargado con precisión al comienzo de esa larga noche. Luego, tantas veces como paseos había dado en círculo por aquella estancia pretenciosa, lo había tomado en sus manos con dulzura y firmeza, demostrándole así su confianza. Su tacto habría notado la variación más insignificante de temperatura o peso en ese preciado objeto domesticado y obediente por el uso.
A su lado, obscena y sobada de tanto leída y releída, doblada en una perfecta trinidad, sobrevivía, a pesar de las ganas que le habían entrado de romperla en pedazos irregulares y anárquicos, la carta falsificada por don Rafael y firmada por el alcalde de Villa. Su cinismo descarado y su hipocresía manifiesta le habían dado ganas de vomitar. Sentía asco de todo y de todos; también de él mismo. Se veía incapaz de librarse de esa sensación. Además, su cuota de participación en la farsa de la existencia era amplia. Llevaba casi cuarenta años viviendo sin sentido, llenando los espacios vacíos con absurdos. Iba tirando hacia delante porque no tenía el valor suficiente para desertar del mundo, y, mientras tanto, arrastraba a los demás en su caída; pero no por rencor sino por pura indiferencia, ya que, a pesar de todo aquello que tenía, no se sentía unido a nadie ni a gusto con nada. También odiaba esa carta malintencionada por una ironía topográfica: quizá inconscientemente, aunque no es seguro, la había situado junto al arma, y el contraste entre ambos objetos agrandaba el sentido de cada cual y le añadía trascendencia a su elección.
Muy señores míos:
En vista del excelente trabajo y de la labor encomiable que el teniente Soto ha llevado a cabo en nuestra ciudad, los habitantes de Villa, y yo como alcalde en su nombre, solicitamos que el interfecto sea reincorporado con honores en su puesto anterior y propuesto para el ascenso a comisario que tenía pendiente en Capital.
Ofendido en una primera lectura ante tal sarta de mentiras en tan poco espacio, el teniente Soto tuvo el arrebato de dinamitar Villa entera, con todos nosotros dentro. Después de una segunda lectura, la indignación fue perdiendo fuelle por lo que tenía de fingida, ya que regresar a Capital, con su mujer, era precisamente lo que ese hombre deseaba: todo aquello que había urdido y hecho escondía el objetivo último de huir de esta aldea viciada. A partir de la tercera lectura y sucesivas, surgieron lentamente una insana y secreta veneración por sus adversarios, un convencimiento responsable de que aquella solución era la más satisfactoria para todas las partes y ese asco prolongado por sí mismo, ya que una vez más había elegido lo que le ofrecían, como en Capital, rechazando con cobardía cualquier enfrentamiento directo y apocalíptico.
A estas alturas, incluso le encontraba la gracia a esa epístola envenenada y su boca se torcía en una mueca de sonrisa al llegar a la palabra interfecto, por su posible significado oculto. Todavía no las tenía todas consigo.
De ahí el antagonismo de ambos objetos y el rechazo de uno de ellos en detrimento del otro. El revólver implicaba lucha y la misiva, aceptación. Lo más curioso era que Soto precisamente abominaba de lo que había elegido libremente: una muestra más de su inconformismo rebelde y su angustia existencial inherente y vocacional, destructiva. El odio por sí mismo y los demás solo era otro síntoma. Cargaría con todo eso durante su vida, tanto en los ascensos como en los descensos. Aquí residía el sentido de su tragedia y el origen de sus males.
La taza de café que estaba todavía tomándose descansaba en la mesa baja del salón, al lado de un cenicero repleto de filtros blancos aplastados y diminutos cilindros de ceniza porosa agrupados de tres en tres por cada cigarrillo.
—Una característica típicamente maniaca, esa obsesión enfermiza y compulsiva por el orden y el control de las cosas —comentaban sin inquietud, incluso con un punto de sorna, los que le veían fumar, al menos cuando había un cenicero cerca; sorprendidos y admirados ante ese pulso temible y la precisión matemática necesarias para ir descomponiendo cada cigarrillo en un amasijo impecable formado por tres bloques grises y un algodón retorcido. Siempre llevaba a cabo tal metamorfosis en silencio; y nunca nadie le preguntó nada: Soto resultó poco accesible para la mayoría de los habitantes de Villa.
Exceptuando esa mesita baja, el resto del escaso mobiliario aparecía cubierto con sábanas blancas, algunas tirando a sepia de puro viejas, y una cantidad incierta de cajas de cartón embaladas y numeradas escrupulosamente, llenas de libros y de los pocos objetos personales que el teniente trajo consigo, ocupaban el espacio libre. Se hacía difícil maniobrar por el salón. Así que el hombre fumaba y bebía café de pie; o bien se sentaba con cuidado, intentando no apoyar del todo su cuerpo entumecido, en alguna de las cajas.
A las seis en punto sonó el timbre.
Casi a trompicones, esquivando muebles tapados como si jugaran al escondite y regateando cajas selladas sin cadera, el teniente Soto fue a abrir la puerta de entrada no sin antes pasar por el despacho y armarse de seguridad con el revólver de seis balas. Su contacto frío, espeluznante, y el peso conocido le hicieron sonreír.
Abrió la puerta tal cual estaba; sin ceremonias, sin camisa, con la mano izquierda y con precaución, asomando ligeramente la cabeza por la estrecha rendija que dejó adrede y sujetando el revólver reglamentario con la derecha, a la altura del ombligo para que no se viera demasiado el trasto, ese armatoste al que había estado velando toda la pesada noche. Una silueta conocida y a media luz permanecía inmóvil al otro lado. Fue ese conocimiento lo que hizo que la puerta se abriera más, de par en par, dejando que el propietario de la silueta enmarcada pudiese pasar. A la silueta no le extrañó que le recibieran pistola en mano.
—Parece que no me esperaba. Ya sabía usted que iba a venir —comentó con voz lúgubre el otro hombre mientras entraba en el piso.
Antes de contestar, Soto quiso aclarar ciertas cosas.
—¿Cómo entró en el portal?
El otro sonrió: durante un segundo tuvo un secreto que el teniente no podía averiguar.
—Estaba abierto. Alguien lo dejó así.
Soto no insistió. No tenía sentido hacerlo porque en Villa la mentira y la conspiración eran el pan nuestro de cada día, la vida según la norma. Tenía que desconfiar para poder seguir tranquilo. Allí la paradoja había alcanzado la categoría de axioma y necesidad.
Ironizó el otro hombre por juego, por estirar un poco más esa pírrica victoria que no conducía a nada.
—No tiene porqué temer. No he visto a nadie merodeando por la calle. ¿O creyó quizá que vendría con don Rafael?
—Tampoco me habría extrañado. La lealtad tiene sus límites y sus condiciones; y en este lugar todos tienen la memoria muy corta para recordar. Podrían haber venido los dos. Incluso seis: tengo hasta ahí en un solo cargador —respondió con maldad el teniente Soto, envalentonado, mientras se enfundaba el revólver en el borde del pantalón, sujetándolo con el cinturón de piel.
A pesar de que esa había sido su intención, Soto agregó:
—No se ofenda, profesor.
Y no por hacerle caso, sino porque no estaba en su carácter, el profesor Vargas no se ofendió. Quizá también se había acostumbrado, durante esos meses que el teniente anduvo deambulando, merodeando por el pueblo y metiendo sus dedos salados en las peores llagas, a la maldad, a veces inocente, a veces purgante, siempre dolorosa, del jefe de policía; que pasaría a ser ex en dos horas escasas.
—No se preocupe, teniente, que no me ofendo. Como dijo usted una vez, y parafraseando al ingeniero Kirillov, gentilhombre y ciudadano del mundo, le diré que todos, y usted también, somos unos canallas; y no hombres honrados.
—Porque hombre honrado no hubo nunca —terminó Soto; no sin antes decorar con una guinda esa frase con la que el profesor Vargas estaba muy de acuerdo—: Y en Villa, menos.
Ambos sonrieron a medias, como si hubieran jugado a eso mismo durante toda la vida.
—Solo puedo ofrecerle un café y un cigarrillo —dijo el teniente al profesor, señalándole el paquete que había al lado del cenicero y que estaba a punto de acabarse, al igual que su estancia allí. El otro sacó su armatoste de madera y solo así Soto recordó—: Se me había olvidado que fumaba usted en pipa. Para parecer mayor.
Corría ponzoña por las venas de aquel hombre. Cualquier conversación, cualquier parlamento debía cerrarlo con comentarios hirientes, que realmente escondían indefensión y temor. Era la trampa de los tímidos. Aunque el profesor Vargas tuvo que reconocer, una vez más, que la herida provenía por la dosis de verdad que encerraban todas aquellas frases, semejantes a diagnósticos, que le había oído a Soto en infinidad de ocasiones, y que revelaban una perspicacia de demonio, terrorífica; perspicacia o penetración psicológica que él, Vargas, había aceptado y muchas veces había aplaudido e incluso celebrado, llegando así a convertirse en uno de los pocos amigos o, si no eso, al menos compañero y confesor del policía. En cambio, otros nunca le habían perdonado esos humos y habían jurado rebajárselos.
Sin embargo, era cierto: el profesor Vargas tendría unos diez años menos que el teniente, y se sentía aún más pequeño a su lado, menguado ante el carácter y el empuje, la soberbia de ese hombre aparentemente indiferente y asqueado. La pipa y la sotabarba, junto con las ojeras casi negras y profundas, abismales, y alguna que otra cana aislada y prematura le ayudaban a aparentar más edad. Comprendía que Soto intentara burlarse de él. Comparado con todo lo demás, aquello carecía de relevancia.
—¿Tiene el billete? —preguntó por fin el teniente. No había querido hacerlo antes para no parecer ansioso, pero desde que reconoció al otro hombre en el umbral de la puerta eso era lo único que le rondaba por la cabeza.
El profesor Vargas, después de encender su pipa con parsimonia, demorándose y disfrutando esa demora como un triunfo, uno de los pocos que le quedaban, extrajo el billete del bolsillo interior de su fina chaqueta y se lo tendió a Soto por toda respuesta. Exhaló círculos de humo como coronas de laurel en el aire. Había cumplido con su trabajo, esa instrucción que Soto le había dado, por teléfono y de madrugada, despertándole de improviso y confundiéndole al principio ante tanta precipitación, y que luego, según fue espabilándose y rumiando en soledad, no pudo por más que entender: «Billete de ida, solo de ida, hasta Ciudad Costera. A las ocho de la mañana.»
Con todas las luces encendidas, sentados en sendas cajas de cartón que amenazaban roturas irreparables, bebiendo café y fumando cada cual según sus gustos y sus complejos; en medio de ese decorado deprimente y desolador de mudanza repentina, abrasados ya por el calor que despuntaba con el alba, los dos hombres, uno vestido y otro a medio terminar, chocaron sin apenas ruido ni emoción sus tazas en un brindis patético y amargo que ponía fin a su relación. O a lo que hubiese existido entre ellos.
El que no llevaba camisa y se sentaba encorvado por la molestia metálica que abultaba entre su espalda y el cinturón dijo:
—Ahora esperaremos.
Y eso hicieron: esperaron.
Capítulo 2
Cuando le llegó a Soto la hora de partir, por aquel entonces él y su mujer ya habían alcanzado de sobra un punto de no retorno en su convivencia, la época de los reproches esporádicos y los murmullos aviesos, un tiempo en el que no necesitaban acostarse juntos y entrelazados para poder dormir. Eran días en los que cada uno se levantaba a su hora, y desayunaban por separado sin echarse de menos ni notar la ausencia; a veces, al contrario, bendiciéndola. Se conocían perfectamente y sabían cómo hacerse daño de refilón, casi sin esforzarse; permitiendo así unas reconciliaciones violentas e indiferentes, psicópatas, que acababan siempre con ellos en la cama, donde se desfogaban a empujones, como si ese furor carnal convalidara otros impulsos criminales. Echada a perder la posibilidad de tener hijos, y con ella el sentido social de su matrimonio incomprensible, ambos se concentraron tercamente en su propia individualidad, radicalizándola, y se refugiaron inútilmente en sus trabajos respectivos, en los mundos imaginarios de sus libros y en la crítica feroz de las vidas tan miserables como las suyas de los pocos amigos que todavía les quedaban; así como en el alcohol y en el tabaco, consumidos en compañía o a solas dependiendo del humor del momento.
Cuando le llegó a Soto, por aquel entonces capitán, la hora de partir definitivamente a Villa, después de una larga temporada en el limbo de la duda, atrapado en idas y venidas al juzgado, dimes y diretes entre compañeros y superiores, fue como teniente, degradado en cargo y con el sueldo reducido.
Y sin embargo, a ninguno de los dos les pilló por sorpresa la noticia.
—Debo irme. Me obligan a irme. Me desplazan de aquí, como si tuviera la peste dentro de mí. No quieren que les contamine, cuando son ellos los que ensucian todo con su aliento fétido de estercolero. Toda esa pandilla de advenedizos provincianos ahora no quiere saber nada de mí. Me niegan tres veces y lo harían otras tres mil si alguien se atreviera a escucharles. No se merecen ni siquiera el desprecio que les tengo —vomitó Soto el día que tuvo que comunicarle a su mujer la decisión tomada a expensas suyas.
Ambos eran plenamente conscientes de que alguien tendría que pagar por los sobornos recibidos, la cabeza de turco propicia, y Soto llevaba las de perder por ser lo suficientemente importante como para satisfacer las expectativas del fiscal y al mismo tiempo no tanto como para importunar a los mandamases. La única suerte consistía en que las pruebas no abundaban. Todo el departamento de policía del distrito sur había tomado parte en la trama, permitiendo locales clandestinos de prostitución, haciendo la vista gorda ante la existencia de talleres a destajo, beneficiando a los mejores pagadores, y siempre habían tenido la precaución de no dejar pistas excesivas; porque, inevitablemente, un rastro siempre queda.
Así que, como el ansia de castigo ejemplar y el hambre de linchamiento público nunca desaparecen del todo de la esencia cruel y despreciable de la plebe, de toda aquella chusma, Soto y su mujer hacía días que habían asumido el desenlace temporal de este episodio tremebundo: el capitán, ya teniente, tendría que desaparecer durante un tiempo, incalculable a priori, hasta que todo se olvidara y las aguas volvieran mansas y limpias, al menos no tan sucias, a su cauce.
Su superior inmediato, por la propia cuenta que le traía, le prometió encargarse de que nada se descubriera. Un día sugerido por este, pero en realidad decidido por los de arriba, además de temido por Soto y esperado por el total de sus compañeros, el futuro teniente tuvo que presentarse solícito, cabizbajo y clarividente en el despacho de su jefe. Desconfiado por naturaleza, este encuentro informal pero nada casual en semejante terreno, todo lo más alejado y contrario del campo abierto de la pelea noble entre iguales y el duelo de honor con padrinos, sembró en el ánimo de Soto el germen paulatino de la condena y la certeza irrevocable de la traición: nada bueno podía esperarse que saliera de allí.
Después de unos tibios preámbulos de tanteo, durante los cuales Soto, movido por el hastío y la dejadez del que se sabe vendido, dejó vagar una mirada inquisitiva y sarcástica por los diplomas rimbombantes y las fotos bien enmarcadas de su jefe estrechando la mano, esa misma mano que ahora asestaría el golpe de gracia, a distintas personalidades y autoridades de Capital, su superior le dio sin inmutarse la previsible noticia al hasta ese mismo momento capitán.
—Me temo que las cosas se han complicado, Soto. Acabo de recibir una orden incuestionable y de inmediata aplicación. Confío que usted sabrá entender mi posición, acatar su nuevo destino y esperar el tiempo justo y necesario hasta que la situación se calme. Todos debemos poner algo de nuestra parte, teniente.
Pero el teniente Soto ni supo ni quiso entender la posición de su jefe, cómoda y ambigua, a resguardo, ni tampoco cumplir de buen grado las nuevas órdenes porque esa parte de la que cada cual tendría que poner o haber puesto ya un poco, la proporción alícuota según la culpa general y la implicación particular, no estaba muy clara para él. La cruz parecía ser solo suya, y el camino cuesta arriba.
—Váyase a casa con su mujer y aproveche sus últimos días en Capital. Acépteme el consejo y deje todo en mis manos, amigo —concluyó el jefe de Soto en un último alarde de hipocresía que al teniente se le hizo bola en la garganta y tuvo que escupir literalmente al abandonar la comisaría.
Así que las últimas noches juntos Soto y su mujer se las reservaron en pareja, bebiendo y fumando en silencio, rumiando la pena por la separación cada uno a su modo.
No resulta entonces difícil imaginarles, a Soto y su mujer, uno al lado del otro la noche antes de la llegada de este a Villa, sosteniendo con una mano los cigarrillos que languidecen y con la otra las copas que amarillean a medida que el hielo se deshace, pensando ambos en lo que se les viene encima, la soledad más absoluta, algo a lo que no están acostumbrados, a pesar de lo que quieran aparentar con su mirada triste y su aspecto avejentado. No hay vergüenza en ellos; Soto sabía en lo que se metía y su mujer nunca se lo impidió. Cuando surgió el proyecto, pues así era como se conocían sus actividades en el departamento, todo eran ventajas.
—En poco tiempo reuniremos lo suficiente como para cubrir de sobra nuestras necesidades y concentrarnos en los caprichos, el pico más alto de la pirámide. Dejaremos atrás este tedio que nos consume —aventuró Soto; sin darse cuenta de la espiral de codicia en la que estaban entrando y de la que solo podían salir despedidos violentamente por la fuerza centrífuga del crimen. Ahora ya no les quedaba mucho más que decirse ni nada de lo que convencerse.
No, no resulta difícil imaginarles porque tuvo que suceder así. Y luego ella, la mujer de Soto, con sus ojos apagados de embriaguez, le condujo a oscuras hasta la cama tomando la mano peluda y áspera del hombre entre las suyas, esqueléticas y jalonadas por los surcos azulados de las venas secas. Se desnudaron mecánicamente y cayeron de golpe, con estruendo de muelles y chasquidos de huesos. El pelo pajizo y falto de nervio de la mujer fue recibiendo a intervalos crecientes la respiración entrecortada y ronca de Soto; hasta que este ya no pudo más y terminó por hundirse en ese olvido placentero, momentáneo y estéril con el que concluían siempre sus encuentros. Se habían convertido en fieras, en verdaderas fieras, en auténticas fieras que saciaban sus apetitos insaciables en cuanto estos se presentaban, sin preocuparse lo más mínimo por el trasfondo ni las implicaciones derivadas de los actos enloquecedores a los que se lanzaban. Entonces se separaron, empapados y a punto del infarto, cada cual ocupando su lado de la cama, a la espera de que el pulso retomara su ritmo normal y uno de los dos se atreviera a ser el primero en hablar.
—¿Vendrás conmigo? —preguntó Soto aun a sabiendas de que esa cuestión era absurda y provocativa, dado que la única maleta preparada, y que habían montado juntos, era la de él. No miraba directamente a su mujer; ni ella a él. Tendidos boca arriba en la cama, ambos detenían sus miradas bobaliconas en el techo infinito del dormitorio.
Era evidente que se marcharía solo y lo sabía. Solamente deseaba fastidiar; y por eso volvió a insistir ante esa renuncia muda a la pelea.
—¿Vendrás conmigo, sí o no?
Ella se giró en la cama, dándole la espalda, poniendo así fin a otro posible altercado repleto de insultos, gritos y lamentos. No quería darle el gustazo de verla llorar, porque sabía que eso era precisamente lo que Soto deseaba: una carga de emotividad final para satisfacer su ego, su vanidad masculina antes de la despedida final. Quería inocularla un injusto complejo de culpa, como si hubiese sido ella la responsable de la situación actual.
Estaba dolido, Soto, y pensó: «¿Y si la forzara a acompañarme? Podría apartarla de aquí como esos otros hacen conmigo, por crueldad e hipocresía, escudándome en la incongruente justificación de que eso es lo que más le conviene. Tendría que seguir una táctica infalible; ella ya conoce todos mis trucos. ¿Sería capaz de hacerlo?»
Le guardaba algo de rencor a su mujer porque se quedaba, podía quedarse, mientras él se veía obligado a huir, con la cabeza gacha de perro apaleado. A ella no la empujaban, no la amenazaban; le permitían continuar con su vida, no había caído en la desgracia del exilio. Y ella era tan culpable como él. Se habían apoyado siempre el uno en el otro; la única manera posible de sobrevivir en aquella ciudad espléndida y despiadada que les ahogaba con sus delitos, sus mezquindades y su brillo y contra la que habían apostado su existencia. Si ahora le apartaban de ella, de Capital, todo podría venirse abajo. No soportaba esa separación, ese destierro solicitado por la opinión pública, que no es más que la conciencia culpable haciendo de centinela. Le entraron ganas de agarrarla por los hombros y darle una paliza.
A pesar de todo, Soto cedió y fue tranquilizándose poco a poco. Llegó a la conclusión de que le venía bien, por interés personal y logístico, que su mujer se quedara: esa permanencia obstinada dotaría de provisionalidad a su marcha y de sentido a su regreso; además de permitirle tener a alguien de confianza que administrara ese dinero fraudulento que no podía llevar consigo.
La oyó dormirse y no la despertó cuando salió de casa bien temprano. Tampoco dejó una nota; no por olvido, sino por deseo expreso. Antes se hacían eso a menudo, dejarse notas, cuando tenían menos edad, también más entusiasmo, y pensaban que esos mensajes cifrados que solo ellos entendían durarían siempre, que nunca se les agotarían las frases que en este momento, bastante tiempo después, morían en la tierra yerma del cerebro del hombre antes de prosperar y perpetuarse fértiles sobre un papel. Sin darse cuenta habían derrochado todas las palabras.