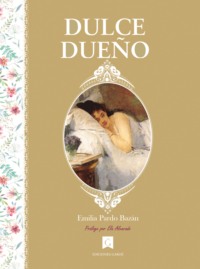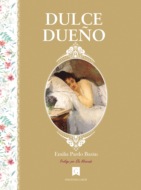Czytaj książkę: «Dulce dueño»
Dulce dueño

Emilia Pardo Bazán
Colección clásicos Mujeres escritoras

Triunfo, amor y muerte

PARDO BAZÁN, Emilia: Dulce dueño
Edición original CDU: 821.134.2-3
Biblioteca Nacional de España
© obra Emilia Pardo Bazán
© reedición 2021 Ediciones Garoé
© imágenes: Casa Museo Emilia Pardo Bazán, Fundación Cervantes
© imagen del álbum de retratos: Cartes de visite ayant appartenu à Édouard Manet, Biblioteca nacional de Francia.
© imágenes cubierta: El despertar. Eva Gonzalès
© adaptación y actualización de la obra: María Ibaya Yuste González
© prólogo: Ela Alvarado
© dibujo patrón floral: Paula Marián Amado
© vectores ilustraciones: Luxuryos
© maquetación y diseño de cubierta: Garoé Designer
© maquetación Ebook: CaryCar Servicios Editoriales
© corrección: Víctor J. Sanz
ISBN-Ebook:
ISBN: 978-84-121248-1-1
Depósito legal: GC 56-2021
Ediciones Garoé apoya la protección de derechos de autor.
El derecho de autor estimula la creatividad, defiende la diversidad en el ámbito de las ideas y el conocimiento, promueve la libre expresión y favorece una cultura viva. Gracias por comprar una edición autorizada de este libro y por respetar las leyes de derechos de autor al no reproducir, escanear ni distribuir ninguna parte de esta obra por ningún medio sin permiso. Al hacerlo, está respaldando a los autores y permitiendo que Ediciones Garoé continúe publicando libros para todos los lectores.
Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos,
http://www.cedro.org) si necesitase fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Calle El Repartidor, 3, 3L
35400 Arucas, Las Palmas de Gran Canaria
Tlf.: (+34) 928 581 580 Islas Canarias, España
www.edicionesgaroe.com
Agradecimiento
¿Dónde habrá azucenas…? Donde lo hay todo… En nosotros mismos está, clausurado y recóndito, el jardín virginal. Un amor que yo crease y que ninguno supiese; un amor blanco y dorado como la flor misma…
¿Y hacia quién?
Lina, Dulce dueño. Emilia Pardo Bazán

Índice
Prólogo
I - Escuchad
II - Lina Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto
III - Los Procos Primero Segundo Tercero Cuarto
IV - El de Farnesio Primero Segundo Tercero
V - Intermedio lírico
VI - El de Carranza Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto
VII - Dulce Dueño Primero Segundo Tercero Cuarto Quinto
Prólogo

Emilia Pardo Bazán nunca quiso ajustarse a modelos ni a estereotipos que limitaran su capacidad creativa y su constante deseo de aprender. Hija única, nació en La Coruña en 1851 en el seno de una familia liberal. De origen noble, su familia siempre disfrutó de una posición social y económica privilegiada. Tuvo la suerte de contar con su padre como preceptor de su educación, que le repetía que no había nada que una mujer no pudiese hacer «porque no puede haber dos morales para dos sexos».
Educada primero en casa y luego en un colegio francés de Madrid, continuó su formación de forma independiente, pues la universidad era un privilegio exclusivo de los varones. Siempre tuvo libertad para acceder a la biblioteca paterna y a la de los amigos de la familia. Y gracias a su padre, le fue otorgada desde los dieciocho años una licencia eclesiástica para leer libros considerados heterodoxos.
Se casó muy joven y se separó años después, pero mantuvo una relación amistosa con su exmarido, con quien había tenido tres hijos: un niño y dos niñas. Viajó por Europa primero con su familia y posteriormente sola; estudió filosofía; aprendió idiomas para leer a los autores europeos en su lengua original —inglés, francés, alemán e italiano—; pasó largas temporadas en París y en Madrid, lugar al que se trasladó definitivamente en 1891. En las dos capitales europeas dividía los días entre sus constantes investigaciones, las tertulias y la vida social de los salones. Emilia Pardo Bazán fue cosmopolita, moderna, comprometida, con una curiosidad que no tenía límite.
Aunque su situación económica le permitía vivir holgadamente, trabajó a conciencia para lograr beneficios económicos con su carrera literaria, algo inusual en el siglo XIX, especialmente para una mujer. En 1884 pasó a formar parte de la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, convirtiéndose en la socia número 1120. Ejerció de novelista, editora, dramaturga —único género en el que no triunfó—, ensayista, cronista, empresaria cultural, periodista, crítica, traductora y conferenciante.
Mantuvo correspondencia con personalidades destacadas de su tiempo, tanto de España como de Europa y de América. Estuvo muy vinculada al krausismo y a la Institución Libre de Enseñanza, a la que apoyó económicamente. Intentó acceder en repetidas ocasiones a la Real Academia Española de la Lengua, y en todas ellas le fue denegado el acceso con argumentos que nada tenían que ver con su calidad como escritora.
Pionera en múltiples facetas, Pardo Bazán se convertiría en la primera mujer en presidir la sección de literatura del Ateneo y, en 1916, fue nombrada catedrática de Literatura Contemporánea de la Universidad Central de Madrid.
Uno de los aspectos más destacables de la trayectoria vital y literaria de la autora gallega es su «radical feminismo», como ella misma lo definió. Convencida de la igualdad entre hombres y mujeres, no quiso un trato distinto, sino el derecho a acceder a la vida académica y pública como cualquier otra persona con sus mismas capacidades.
Pardo Bazán tuvo un pensamiento feminista más acorde con el momento actual que con el que le tocó vivir. Entendía que, para desarrollar un pensamiento libre y evolucionar como sociedad, era fundamental un acceso igualitario a la educación, tal y como le había enseñado su padre. Y mientras los hombres habían entrado en la modernidad, a juicio de la escritora, las mujeres seguían sumidas en viejos modelos patriarcales. Para Emilia Pardo Bazán, de profundos sentimientos nacionalistas, el atraso de la mujer suponía el atraso del país, y la lucha por el desarrollo de ambos se convirtió en un compromiso personal.
Con el objetivo de dar a conocer obras no publicadas hasta entonces y lograr, tal vez, un movimiento feminista unificado —inexistente en aquel tiempo en España—, Pardo Bazán fundó la editorial Biblioteca de la Mujer. El primer título de la colección fue La esclavitud de las mujeres, del filósofo inglés John Stuart Mill, libro que también tradujo y prologó.
Como explica la escritora coruñesa en el prólogo, el respeto profesado a Stuart Mill no se debía exclusivamente a su labor literaria, había también una profunda admiración por la relación de igualdad y respeto que el pensador mantenía con su esposa, Harriet Taylor. Una relación de igualdad intelectual y de reconocimiento mutuo que Pardo Bazán tuvo como modelo con los que fueron los hombres de su vida, siempre vinculados al mundo de la literatura, compañeros de inquietudes y debates, además de amantes.
La condesa de Pardo Bazán, como firmó en sus últimos años —el título le fue otorgado a su padre en 1871—, falleció en Madrid en 1921, tras algunos años de una salud cada vez más precaria y de una pérdida de protagonismo al que le costaba rendirse.
Dulce dueño es la segunda entrega de la trilogía Triunfo, amor y muerte, tres temas sobre los que la autora reflexiona en cada uno de los títulos. El proyecto inicial incluía todo un ciclo: «el ciclo de los monstruos». Después de La quimera, primer título que vería la luz en 1905; Dulce dueño, en 1908 y La sirena negra, en 1911, la intención era continuar con La sirena rubia, La esfinge y El dragón, pero no llega a concluirse y se queda en los tres libros iniciales.
Al igual que en La quimera, Emilia Pardo Bazán nos invita a ser testigos de la profunda transformación que experimenta la protagonista a lo largo de la novela. En este caso, el personaje principal será una mujer, Lina Mascareñas. La joven, huérfana y pobre, ve cómo su vida cambia súbitamente al recibir una cuantiosa herencia de una tía con la que apenas tenía relación.
En su nueva posición colmada de privilegios, Lina busca sentido a su existencia. Sin embargo, el arte, los viajes y el lujo no le aportan la felicidad deseada. Ante la insistencia de los que la rodean —el apoderado de su tía, un sacerdote y un viejo amigo con vocación de escritor—, decide aceptar el consejo de casarse. Tal vez la entrega al sentimiento amoroso, el dulce dueño, pueda aportar sentido a su vida.
Su comportamiento es el de una mujer que no quiere renunciar a tomar sus propias decisiones, que no deja de preguntarse si eso que siente con cada uno de sus pretendientes será amor. La duda, el desasosiego, el desaliento están muy presentes en la joven que busca el amor como respuesta, como vía de conocimiento y —¿por qué no?— como trascendencia ante la muerte.
La historia da un giro trágico y las consecuencias del suceso hacen que la protagonista abandone su nueva vida de comodidades. Lina comienza entonces un auténtico peregrinaje con intención de redimirse, pues se siente responsable de lo sucedido. Cede su herencia a un primo lejano, comienza como criada para una familia miserable, se entrega a la oración y, finalmente, se interna en el manicomio.
Emilia Pardo Bazán hace una apuesta arriesgada en Dulce dueño. Y aunque el desenlace pueda parecer conservador y moralizante, un tributo al catolicismo al que era tan fiel, las reflexiones que suscita no van en esa línea.
En la última parte se suceden imágenes cargadas de gran impacto, violentas, incluso esperpénticas, con una clara intención provocadora y de denuncia. Desde la prostituta a la que Lina paga para que la pisotee y la castigue; la familia a la que sirve, compuesta de dos mujeres que malviven en una chabola, una anciana ciega y su nieta, que enfermará de la viruela, dolencia deformante y altamente contagiosa; sus constantes visitas a la iglesia a altas horas para no coincidir con las religiosas; y el internamiento voluntario en un manicomio: todos parecen escenarios que la escritora señala como destinos fatales propiamente femeninos.
Lina, a quien la presión social no permitió ser independiente, a quien se le exigió un matrimonio que controlara su gran fortuna, hace una inmersión en escenarios de dolor y de olvido, de desigualdad y de maltrato, de fracaso de una sociedad incapaz de avanzar, atascada en la injusticia que supone un trato desigual entre hombres y mujeres.
No todo es oscuridad en el cierre de Dulce dueño. Emilia Pardo Bazán invita a la reflexión, alza la voz a modo de denuncia, pero finaliza con un guiño de complicidad a la protagonista y a quienes la acompañamos en la lectura, dejando un final abierto y una vida llena de posibilidades para una mujer que había sido profundamente libre, incluso en su estado inicial de pobreza.
No resulta difícil imaginar a Lina en un nuevo comienzo, al igual que la modelo de El despertar de la mañana, el cuadro que ilustra esta edición. La obra, de 1876, pertenece a la pintora impresionista Eva Gonzalès, que tomó como modelo a su amiga y también pintora, Jeanne-Eva. Gonzalès, francesa de origen español, no tuvo el reconocimiento merecido, y la crítica francesa no consideró sus logros artísticos. Como un gesto de sororidad y justicia poética, su obra protagoniza la portada de este título de la Colección clásicos Mujeres escritoras.
Ela Alvarado
I

Escuchad
Fuera llueve: lluvia blanda, primaveral. No es tristeza lo que fluye del cielo; antes bien, la hilaridad de un juego de aguas pulverizándose con refrescante goteo menudo. Dentro, en la paz de una velada de pueblo tranquilo, se intensifica la sensación de calmoso bienestar, de tiempo sobrante, bajo la luz de la lámpara que proyecta sobre el hule de la mesa un redondel anaranjado.
La claridad da de lleno en un objeto maravilloso. Es una placa cuadrilonga de unos diez centímetros de altura. En relieve, campea destacándose una figurita de mujer, ataviada con elegancia fastuosa, a la moda del siglo XV. Cara y manos son de esmalte; el ropaje, de oros cincelados y también esmaltados, se incrusta de minúsculas gemas, de pedrería refulgente y diminuta como puntas de alfiler. En la túnica traslucen con vítreo reflejo los carmesíes; en el manto, los verdes de esmaragdita. Tendido el cabello color de miel por los hombros, rodea la cabeza diadema de diamantillos, solo visibles por la chispa de luz que lanzan. La mano derecha de la figurita descansa en una rueda de oro obscuro, erizada de puntas, como el lomo de un pez de aletas erectas. Detrás, una arquitectura de finísimas columnas y capitelicos áureos.
En sillones forrados de yute desteñido, ocupan puesto alrededor de la mesa tres personas. Una mujer, joven, pelinegra, envuelta en el crespón inglés de los lutos rigurosos. Un vejezuelo vivaracho, seco como una nuez. Un sacerdote cincuentón, relleno, con sotana de mucho reluz, tersa sobre el esternón bombeado.
—¿Leo o no la historia? —urge el eclesiástico, agitando un rollo de papel.
—La patraña —critica el seglar.
—La leyenda —corrige la enlutada—. Cuanto antes, señor magistral. Deseando estoy saber algo de mi patrona.
—Pues lo sabrás… Es decir, en estos asuntos, ya se te alcanza que las noticias rigurosamente históricas no son copiosas. Hay que emitir alguna suposición, siempre razonada, en los puntos dudosos. Yo someto mi trabajo a la decisión de nuestra santa madre la Iglesia. Vamos, la sometería si hubiese de publicar. Aquí entre nosotros, aunque adorne un poco… En no alterando la esencia… Y saltaré mucho, evitando prolijidades. Y a veces no leeré; conversaremos.
La pelinegra se recostó y entornó los ojos para escuchar recogida. El vejete, en señal de superioridad, encendió un cigarrillo. El canónigo rompió a leer. Tenía la voz pastosa, de registros graves. Tal vez al transcribir aquí su lección se deslicen en ella bastantes arrequives de sentimiento o de estética que el autor reprobaría.

«Catalina nació hija de un tirano, en Alejandría de Egipto. No está claro quién era este tirano, llamado Costo. Es preciso recordar que después del asedio y espantosa debelación de la ciudad por Diocleciano el Perseguidor, que ordenó a sus soldados no cejar en la matanza hasta que al corcel del César le llegase la sangre a las corvas, vino un período de anarquía en que brotaron a docenas régulos y tiranuelos, y hubo, por ejemplo, un cierto Firmo, traficante en papiros, que se atrevió a batir moneda con su efigie…».
Interrupción del vejezuelo.
—Para usted, Carranza, el caso es que el cuento revista aire de autenticidad…
—Déjenle oír, amigo Polilla —suplicó la de los fúnebres crespones—. Sin un poco de ambiente, no cabe situar un personaje histórico.
—¡Bah! Este personaje no es…
—¡Silencio!

«Alejandría, por entonces, fue el punto en que el paganismo se hizo fuerte contra las ideas nuevas. Porque el paganismo no se defendía tan solo martirizando y matando cristianos; hasta los espíritus cultos de aquella época dudaban de la eficacia de una represión tan atroz. Acaso fuese doblemente certero desmenuzar las creencias y los dogmas, burlarse de ellos, inficionarlos y desintegrarlos con herejías, sofismas y malicias filosóficas…».
Inciso.
—La estrategia de nuestro buen amigo don Antón…
Polilla se engalló, satisfecho de ser peligroso.

«No ignoran ustedes los anales de aquella ciudad singularísima, desde que la fundó Alejandro dándole la forma de la clámide Macedonia hasta que la arrasó Omar. Olvidado tendrán ustedes de puro sabido que el primer rey de la dinastía lágida, aquel Tolomeo Sotero, tan dispuesto para todo, al instituir la célebre escuela, hizo de Alejandría el foco de la cultura. Decadente o no, en el mundo antiguo la escuela resplandece. La hegemonía alejandrina duró más que la de Atenas; y si bajo la dominación romana sus pensadores se convirtieron en sofistas, tal fenómeno se ha podido observar igualmente en otras escuelas y en otros países.
»Bajo Domiciano empezó a insinuarse en Alejandría el cristianismo. Notose que bastantes mujeres nobles, que antes reían a carcajadas en los festines, ahora se cubrían los cabellos con un velo de lana y bajaban los ojos al cruzar por delante de estatuas… así… algo impúdicas…».
—Vamos, las primeras beatas… —picoteó Polilla.

«Es el caso de griegos y judíos —hiló el magistral—, andaban en Alejandría a la greña continuamente. Con el advenimiento de los cristianos se complicó el asunto. La confusión de sectas y teologías hízose formidable. Allí se adoraba ya a Jehová o Jahveh, a la Afrodita, llamada por los egipcios Hathor, al buey Apis y a Serapis, que según el emperador Adriano no era otra cosa sino un emblema de nuestro señor Jesucristo, el cual, bajo su verdadero nombre, empezó a ser esperanza y luz de las gentes. Y en Alejandría, además de la persecución pagana, surgió la persecución egipcia, y el pueblo fanatizado degolló a muchos cristianos infelices…».
—¿Eeeh? —satirizó don Antón.
—¡Digo, felicísimos!

«Diocleciano, que parece el más perseguidor de los césares, tenía sus artes de político y en Egipto no quería meterse con los dioses locales. Al ver la impopularidad de los cristianos, les sentó mano fuerte. En tal época, cuando el cristianismo aún suscitaba odio y desprecio, despunta la personalidad de Catalina.
Esta mujer es de su tiempo y en otro siglo no se concibe. Y su tiempo era de pedantería y de cejas quemadas a la luz de la lámpara. En Egipto, las mujeres se dedicaban al estudio como los hombres y hubo reinas y poetisas notables, como la que compuso el célebre himno al canto de la estatua de Memnon. No extrañemos que Catalina profundizase ciencias y letras. En cuanto a su físico, es de suponer, que siendo de helénica estirpe (el nombre lo indica) no se pareciese a las amarillentas egipcias, de ojos sesgos y pelo encrespado.
Se educó entre delicias y mimos, en pie de princesa altanera, entendida y desdeñosa. Llegó la hora en que parecía natural que tomase estado y se fijó en la cohorte de los mozos ilustres de Alejandría, que todos bebían por ella los vientos. Fueron presentándose, y al uno por soso, y al otro por desaliñado, y a este por partidario del zumo parral, y a aquel por corrompido y amigo de las daifas, y al de la derecha por afeminado, y al de la izquierda por tener el pie mal modelado y la pierna tortuosa, a todos por ignorantes y nada frecuentadores del Serapión y de la Biblioteca, les fue dando, como diríamos hoy, calabazas…
Con esto se ganó renombre de orgullosa y se convino en que bajo las magnificencias de su corpiño no latía un corazón. Sin duda, Catalina no era capaz de otro amor que el propio; y solo a sí misma, y ni aun a los dioses consagraba culto.
Algo tenía de verdad esta opinión, difundida por el despecho de los procos o pretendientes de la princesa. Catalina, persuadida de las superioridades que atesoraba, prefería aislarse y cultivar su espíritu y acicalar su cuerpo que entregar tantos tesoros a profanas manos. Su existencia tenía la intensidad y la amplitud de las existencias antiguas, cuando muy pocos poderosos concentraban en sí la fuerza de la riqueza, y por contraste con la miseria del pueblo y la sumisión de los esclavos; era más estético el goce de tantos bienes. Habitaba Catalina un palacio construido con mármoles venidos de Jonia, cercado de jardines y refrescado por la virazón del puerto. Las terrazas de los jardines se escalonaban salpicadas de fuentes, pobladas de flores odoríferas traídas de los valles de Galilea, y de las regiones del Ática, y exornadas por vasos artísticos robados en ciudades saqueadas, o comprados a los patricios que, arruinándose en Roma, no podían sostener sus villas de la Campania y de Sorrento. Para amueblar el palacio se habían encargado a Judea y Tiro operarios diestros en tallar el cedro viejo y tornear el marfil e incrustar la plata y el bronce, y de Italia, pintores que sabían decorar paredes al fresco y encáustico. Y la princesa, deseosa de imprimir un sello original a su morada, de distinguir su lujo de los demás lujos, buscó los objetos únicos y singulares e hizo que su padre enviase viajeros o le trajese en sus propios periplos rarezas y obras maestras de pintura y escultura, joyas extrañas que pertenecieron a reinas de países bárbaros, y trozos de ágata arborescente en que un helecho parecía extender sus ramas o una selva en miniatura espesar sus frondas…».
—¿No has notado una cosa, Lina? —se interrumpió a sí mismo el magistral, volviéndose hacia la pelinegra y abatiendo el tono.
—¿Qué es ello?
—Que todas las representaciones en el arte de Catalina Alejandrina la presentan vestida con fausto y elegancia. Desde luego, en cada época, la vestidura es al estilo de entonces porque no tenían los escrúpulos de exactitud que ahora. Fíjate en esta medalla o placa que nos has traído. ¿Qué atavíos, eh? Y no es como María Magdalena, que pasó de los brocados a la estera trenzada. Puesta la mano en la rueda de cuchillos que la ha de despedazar, Catalina luce las mismas galas, que son una necesidad de su naturaleza estética. Es una apasionada de lo bello y lo suntuoso, y por la belleza tangible se dirigió hacia la inteligible. Así la tradición, que sabe acertar, hace tan esplendentes las imágenes de la santa…
—Me gusta Catalina Alejandrina. —Lacónica, la enlutada parpadeó, alisando su negro «gaspar», que le ensombrecía y entintaba las pupilas.

«Pues ha de saberse que los emisarios de Costo aportaron al palacio, entre otras reliquias, dos prendas que, según fama, a Cleopatra habían pertenecido: una era la perla compañera de la que dicen disuelta en vinagre por la hija de los Lágidas —lo cual parece fábula, pues el vinagre no disuelve las perlas— y la otra presea, una cruz con asas, símbolo religioso, no cristiano, que la reina llevaba al pecho. La perla era de tal grosor que cuando Catalina la colgó a su cuello —fíjate, el artista florentino autor de esa placa no omitió el detalle— hubo en la ciudad una oleada de envidia y de malevolencia. ¿Se creía la hija de Costo reina de Egipto? ¿Cómo se atrevía a lucir las preseas de la gran Cleopatra, de la última representante de la independencia, la que contrastó el poder de Roma?
»Por su parte, los romanos tampoco vieron con gusto el alarde de la hija del tiranuelo. ¿Sería ambiciosa? ¿Pretendería encarnar las ideas nacionales egipcias? ¡Todo cabía en su carácter resuelto y varonil!
»También los cristianos —aunque por razones diferentes— miraban a Catalina con prevención. Sabían que el cristianismo era repulsivo a la princesa. No hubiese Catalina perseguido con tormentos y muerte; no ordenaría para nadie el ecúleo ni los látigos emplomados; algo peor o más humillante tenía para los secuaces del Galileo: el desdén. No valía la pena ni de ensañarse con los que serían capaces de martillear las estatuas griegas, con los que huían de las termas y no se lavaban ni perfumaban el cabello. El cristianismo, dentro de la ciudad, se le aparecía a Catalina envuelto en las mallas de mil herejías supersticiosas y solo algunos lampos de llama viva de fe, venidos del desierto, la atraían, momentáneamente, como atrae toda fuerza. Los solitarios…».
Polilla, que trepidaba, salta al fin.
—Sí, sí; buenas cosas venían del desierto, de los padres del yermo, ¿no se dice así? ¡Entretenidos en preparar al Asia y a Europa la peste bubónica!
—¿La peste bubónica? —se sorprende Lina.
—La pes-te-bu-bó-ni-ca. Como que no existía y apareció en Egipto después de que, a fuerza de predicaciones, lograron que no se momificasen los cadáveres, que se abandonasen aquellos procedimientos perfectos de embetunamiento, que los sabios (aunque sacerdotes) egipcios aplicaban hasta a los gatos, perros e icneumones… Al cesar de embalsamar, se arrojaron las carroñas y los cadáveres al Nilo… y cátate la peste que aún sufrimos hoy.
—Bien… —Lina alzó los hombros—. Con usted, Polilla, se aprende siempre... Pero ahora me gusta oír a Carranza.

«Estábamos en los padres del desierto, los solitarios… Había por entonces uno muy renombrado a causa de sus penitencias aterradoras. Se llamaba Trifón. Se pasaba el año, no de pie sobre el capitel de una columna, a la manera del Estilita, sino tan pronto de rodillas como sentado sobre una piedra ruda que el sol calcinaba. Cuando las gentes de la mísera barriada de Racotis acudían con enfermos para que los curase el asceta, este se incorporaba, alzaba un tanto la piedra, murmuraba “ven, hermanito”, y salía un alacrán que, agitando sus tenazas, se posaba en la palma seca del solitario.
»Machucaba él con un canto la bestezuela y, añadiendo un poco de aceite del que le traían en ofrenda, bendecía el amasijo, lo aplicaba a las llagas o al pecho del doliente y lo sanaba…».
—¡Absurdo!
—¿Polilla?…

«Agradecidas y llorosas, las mujerucas del pueblo paliqueaban después con el santo, refiriéndole las crueldades del césar Maximino, peor que Diocleciano mil veces; los cristianos desgarrados con garfios, azotados con las sogas emplomadas que, al ceñirse al vientre y hendirlo, hacen verterse por el suelo, humeantes y cálidas, las entrañas del mártir… Y rogaban a Trifón que, pues tenía virtud para encantar a los escorpiones, rogase a Jesús el pronto advenimiento del día en que toda lengua le alabe y toda nación le confiese.
»—Reza también —imploraban— porque toque en el corazón a la princesa Catalina, que socorre a los necesitados como si fuera de Cristo, pero es enemiga del Señor y le desprecia. ¡Lástima, por cierto, porque es la más hermosa doncella de Alejandría y la más sabia y guarda su virginidad mejor que muchas cristianas!
»—Solo Dios es belleza y sabiduría —contestaba el asceta—. Pero despedidos los humildes, gozosos con las curaciones, al arrodillarse en el duro escabel, mientras el sol amojamaba sus carnes y encendía su hirsuta barba negra, la idea de la princesa le acudía, le inquietaba. ¿Por qué no curarla también, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sería una oveja blanca, propiciatoria…
»Una madrugada —como a pesar suyo— Trifón descendió de la piedra, requirió su báculo y echó a andar. Caminó media jornada arreo hasta llegar a Alejandría y cerca ya de la ciudad siguió la ostentosa vía canópica, y derecho, sin preguntar a nadie, se halló ante la puerta exterior del palacio de Costo. Los esclavos januarios se rieron a sabor de su facha y más aún de su pretensión de ver a la princesa inmediatamente.
»—Decidla —insistió el solitario— que no vengo a pedir limosna, ni a cosa mala. Vengo solo a hablarla de amor y le placerá escucharme.
»Aumentó la risa de los porteros, mirando a aquel galán hecho cecina por el sol y cuya desnudez espartosa solo recataban jirones empolvados de sayo de Cilicia.
»—Llevad el recado —insistió el asceta—. Ella no se reirá. Yo sé de amores más que los sofistas griegos con quienes tanto platica.
»—¡Es un filósofo! —secretearon respetuosamente los esclavos; se decidieron a dar curso al extraño mensaje, pues Catalina gustaba de los filósofos, que no siempre van aliñados y pulcros.
»Catalina estaba en su sala peristila; a la columnata servía de fondo un grupo de arbustos floridos, constelados de rojas estrellas de sangre. Aplomada, en armoniosa postura, sobre el trono de forma leonina de oro y marfil, envuelta en largos velos de lino de Judea bordados prolijamente de plata, había dejado caer el rollo de vitela, los versos de Alceo, y acodada, reclinado el rostro en la cerrada mano, se perdía en un ensueño lento, infinito. Hacía tiempo ya que, con nostalgia profunda, añoraba el amor que no sentía. El amor era el remate, el broche divino de una existencia tan colmada como la suya; y el amor faltaba, no acudía al llamamiento. El amor no se lo traían de lejanos países en sus fardos olorosos, entre incienso y silfio, los viajeros de su padre.
»—¿De qué me sirve —pensaba— tanto libro en mi biblioteca, si no me enseñan la ciencia de amar? Desde que he empapado el entendimiento en las doctrinas del divo Platón, que es aquí el filósofo de moda, siento que todo se resuelve en la belleza y que el amor es el resplandor de esa belleza misma, que no puede comprender quien no ama. ¡No sabe Plotino lo que se dice al negar que el amor es la razón de ser del mundo! Plotino me parece un corto de vista, que no alcanza la identidad de lo amante con lo perfecto. En lo que anda acertado el tal Plotino es en afirmar que el mundo es un círculo tenebroso y solo lo ilumina la irradiación del alma. Pero mi alma, para iluminar mi mundo, necesita encandilarse en amor… ¿Por quién?…
»Y las imágenes corpóreas y espirituales de sus procos desfilaron ante el pensamiento de Catalina y, esparciendo su melancolía, rio a solas. Volvió la tristeza pronto.
»—¿Dónde encontrar esa suprema belleza de la forma, que según Plotino trasciende a la esencia? ¡Oh, belleza! ¡Revélate a mí! ¡Déjame conocerte, adorarte y derretir en tu llama hasta el tuétano de mis huesos!
»El pisar tácito de una esclava negra, descalza, bruñida de piel, se acercó.
»—Desea verte, princesa, cierto hombrecillo andrajoso, ruin, que dice que sabe de amores.