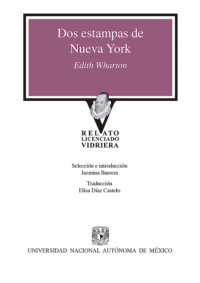Czytaj książkę: «Dos estampas de Nueva York»
DOS ESTAMPAS DE NUEVA YORK
COLECCIÓN
RELATO LICENCIADO VIDRIERA
COORDINACIÓN DE DIFUSIÓN CULTURAL
Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial

INTRODUCCIÓN
La primera mujer en ganar un premio Pulitzer, la primera en recibir un doctorado honorífico de la universidad de Yale, una de las primeras en divorciarse, Edith Wharton (1862-1937), de nacimiento Edith Newbold Jones, fue una de pocas mujeres de su época que lograron fama y fortuna en el mundo literario y una vida económica independiente. Creció en una familia acomodada de Nueva York y pasó buena parte de su infancia en Europa, donde aprendió varios idiomas y mucho de historia del arte. A los 16 años su familia mandó imprimir una edición doméstica de su primer poemario y a los 23 se casó con Edward Teddy Wharton, un hombre que no compartía sus intereses literarios e intelectuales, pero sí su amor por los animales, los viajes y la naturaleza. Fue un matrimonio problemático, poco satisfactorio, pero Wharton se volvió autosuficiente con la exitosa publicación de sus libros, cosa que le permitió, por ejemplo, erigir en Lenox, Massachusetts, una mansión pensada y diseñada completamente por ella, a la que llamó The Mount. Y es que los intereses de Edith Wharton incluían la arquitectura, la jardinería y el diseño de interiores, todos temas de los que escribió con igual o mayor éxito que el de su literatura.
Tenía ya 57 años cuando decidió abandonar las ruinas de su matrimonio, después de incontables infidelidades e infelicidades, y se mudó a Francia, donde no era necesario probar un adulterio para solicitar un divorcio. Ahí, en medio de la estimulante y progresista sociedad parisina, comenzó una nueva vida. Cuando llegó la primera Guerra Mundial, Wharton fue de las pocas personas a las que se les permitió ir a las primeras filas, y escribió una serie de artículos titulada Fighting France: From Dunkerque to Belfort. Se abocó al trabajo con organizaciones humanitarias para refugiados, mujeres desempleadas y tuberculosos convalecientes. Inauguró hoteles para refugiados y escuelas para niños exiliados y en reconocimiento a su trabajo filantrópico fue nombrada Chevalier de la Legión de Honor de Francia. Pasó los últimos años de su vida en un antiguo convento que compró y remodeló en el sur de Francia, con sus perros, haciendo jardinería y viajando.
Los biógrafos de Wharton echan de menos ciertas piezas clave que están desaparecidas, por ejemplo, las cartas a su esposo y las cartas a su amante, el periodista Morton Fullerton. Pero la información que sobrevive permite el esbozo de una mujer llena de contradicciones. Por un lado, fue una mujer bisexual, sin hijos, que logró vivir de las ganancias de su obra literaria y fue una de las primeras mujeres en divorciarse en una sociedad que todavía estigmatizaba el divorcio, y a las mujeres divorciadas particularmente. Por otro lado, se opuso al movimiento sufragista y al discurso feminista de su época. De su familia de alcurnia preservó el estatus y varias costumbres burguesas extravagantes; se dice, por ejemplo, que escribía a mano en la cama, junto a un perrito faldero, y que aventaba las páginas al suelo, donde una secretaria las recogía para transcribirlas. Pero en su obra criticó a las clases altas con finísima ironía y denunció su rigidez y conservadurismo con una intuición que, quizás a su pesar, hoy bien podríamos llamar feminista. Sus más de cuarenta libros conforman una obra vasta, tan compleja como la misma autora.
Para esta antología, elegí dos cuentos que ejemplifican dos vertientes fundamentales en sus libros: las historias de fantasmas y los relatos urbanos.
El primero resulta ser también el primer cuento que publicó: “La vista de la señora Manstey”. La protagonista, la señora Manstey, es una anciana que renta un cuarto pequeño en un departamento de Nueva York, donde sobrelleva los últimos días de su vida concentrándose en los pequeños placeres, en particular en la contemplación de su ventana, desde donde alcanza a ver los patios de los vecinos. Es en la fauna urbana, en la flora, en los sutiles cambios de las estaciones y en las tareas cotidianas de sus habitantes —son los trabajadores domésticos y no los dueños los que utilizan esos patios traseros que observa la señora Manstey— donde encuentra compañía, entretenimiento y estímulos para sus reflexiones y recuerdos.
Su departamento es diminuto y rara vez sale de él, pero esa ventana enmarca un universo en miniatura que hace llevadera su existencia a pesar de la pobreza, la soledad y la vejez. Cuando la vista de la ventana se ve amenazada por el rápido crecimiento de la ciudad —en particular por el negocio en expansión de la vecina— ella decide pelear hasta las últimas consecuencias, hasta agotar las reservas de pasión que le quedan. A la evidente tragedia, la narración contrapone la ternura y un humor lleno de matices, que va de la gracia más sutil a la más cruel ironía.
La ciudad de Nueva York es protagonista constante en la obra de Wharton. Sus novelas y relatos son fragmentos de un retrato multifacético, que echa mano de la nostalgia y el elogio lo mismo que del desprecio y la sorna. Los libros de Wharton son testimonio de las transformaciones que sufría esa gran ciudad, desde el viejo Nueva York de las grandes mansiones frente a Central Park hasta el Nueva York de los obreros explotados, reducidos a una vida indigna en sus diminutos departamentos. “La vista de la señora Manstey” es el relato con el que Wharton debuta y se consagra como una de las principales cronistas del Nueva York de su tiempo.
El segundo cuento transcurre también en Nueva York, aunque alcanzamos un vistazo de la bulliciosa ciudad solamente en el principio, antes de adentrarnos en una casa que, como en tantos cuentos de fantasmas, esconde un secreto. Wharton fue amiga Henry James, autor de excelsos relatos fantásticos, y admiradora de escritores como M. R. James y Walter de la Mare, y su obra contiene un buen número de historias que recuperan temas y motivos góticos. “No creo en los fantasmas, pero me asustan”, escribió en el prefacio de su libro Ghosts. Cuando Wharton era niña, le daban tanto miedo los relatos de fantasmas que no podía dormir si en el cuarto había uno de esos libros y a menudo terminaba por quemarlos. En algún momento, la precoz escritora dejó de quemar los libros y comenzó a escribirlos.
El título del segundo cuento en esta antología, “La semilla de granada”, alude al conocido mito griego de Perséfone, la diosa que come de las granadas del inframundo y es condenada a pasar ahí una temporada cada año. No me adentraré más en las implicaciones de esta alusión, para no arruinar el misterio, pero contaré la premisa: la protagonista de esta historia, Charlotte Ashby, especula acerca de unas enigmáticas cartas que llegan a su casa de vez en cuando y que trastornan a su esposo con cada lectura, abstrayéndolo y sumiéndolo en un ánimo sombrío. El enigma llevará a Charlotte al borde del precipicio entre la locura y la razón, entre los celos y el amor, entre la vida y la muerte. En este abismo, será su amistad con otra mujer lo que le otorgue fuerza y propósito.
A pesar del antes dicho menosprecio de Wharton por el feminismo de su época, las protagonistas de estos dos relatos, y de buena parte de sus libros, son mujeres fuertes, apasionadas y decididas, que establecen relaciones importantes y complejas con otras mujeres, de amistad y antagonismo
—lejos de los estereotipos que predominan en el canon literario— y que toman las riendas de su destino, incluso cuando se encuentran en la desesperanza más absoluta.
Sirvan estos dos relatos para quienes no conocen a la autora, para quienes han leído sus novelas —más famosas que sus cuentos— y para quienes tienen la suerte de releer dos historias que crecen con cada nueva lectura.
Jazmina Barrera
DOS ESTAMPAS DE NUEVA YORK
LA VISTA DE LA SEÑORA MANSTEY
La ventana de la señora Manstey no tenía una vista extraordinaria, pero para ella, al menos, estaba colmada de interés y belleza. La señora Manstey ocupaba el cuarto posterior en el tercer piso de una casa de huéspedes en Nueva York, en una calle donde los barriles de ceniza1 permanecían hasta tarde en la acera y los agujeros del pavimento habrían tambaleado a un Quinto Curcio. A la muerte de su esposo, un dependiente de tienda de venta al mayoreo, ella se había quedado sola, pues su única hija se había casado en California y no podía darse el lujo de hacer el largo viaje hasta Nueva York para visitar a su madre. La señora Manstey quizá podía haber alcanzado a su hija en el oeste, pero ya llevaban tantos años separadas que habían dejado de sentir la menor necesidad de la compañía de la otra, y su comunicación desde hacía mucho se había delimitado al intercambio de unas pocas cartas someras, escritas con indiferencia por la hija y con dificultad por la señora Manstey, cuya mano derecha se volvía cada vez más rígida por la gota. Aun si hubiera sentido un deseo intenso de la compañía de su hija, la creciente debilidad de la señora Manstey, que le hacía temer los tres pisos de escaleras entre su cuarto y la calle, la habría detenido en la víspera de emprender un viaje tan largo; y, quizá sin formular estas razones, había aceptado desde hacía mucho tiempo como cosa natural su vida solitaria en Nueva York.
De hecho, no estaba del todo sola, pues algunos amigos aún se afanaban por subir a visitarla hasta su cuarto; pero sus visitas se volvían más esporádicas conforme pasaban los años. La señora Manstey nunca había sido una mujer sociable, y durante el tiempo en que vivió su esposo, su compañía había sido del todo suficiente para ella. Por muchos años había atesorado el deseo de vivir en el campo, de tener un gallinero y un jardín; pero este anhelo se había desgastado con la edad, dejando en el pecho de la anciana poco comunicativa sólo una ternura vaga por plantas y animales. Era quizá esta ternura la que la hacía aferrarse con tanto fervor a la vista de su ventana, donde incluso el ojo más optimista no hubiera podido, en primera instancia, encontrar ninguna cosa admirable.
La señora Manstey, desde su posición ventajosa (una ventana-mirador un poco protuberante donde cuidaba de una yedra y de una sucesión de bulbos de apariencia malsana), veía primero al jardín de su propia vivienda, el cual sólo se podía atisbar de forma restringida. Sin embargo, podía ver las ramas más altas del ailanto debajo de su ventana, y cada año sabía cuándo la mata de dicentra se encordaría alrededor de su tronco sinuoso con corazones rosas.
Pero los jardines más alejados eran de mayor interés. Ya que se hallaban en buena medida vinculados a casas de huéspedes, el suyo era un estado de desorden crónico y, en ciertos días de la semana, los cubrían vestimentas misceláneas y manteles deshilachados que aleteaban en el viento. A pesar de esto, la señora Manstey encontraba mucho que admirar en la larga vista que dominaba. Algunos jardines eran, sin duda, tan sólo baldíos pedregosos donde el pasto crecía entre las grietas del pavimento y sin sombra en primavera a excepción de la que les daba el follaje intermitente de los tendederos. La señora Manstey no aprobaba estos jardines, pero otros, los verdes, le encantaban. Se había acostumbrado a su desorden; los barriles rotos, las botellas vacías y las veredas sin barrer ya no la molestaban; tenía la facultad afortunada de detenerse en el lado más placentero del panorama que tuviera delante.
En el recinto contiguo, ¿acaso no abría una magnolia sus duras flores blancas contra el azul líquido de abril? ¿Y no había, un poco más allá, una reja espumada todos los mayos por olas malva de glicina? Más lejos todavía, un castaño de indias levantaba sus relucientes candelabros de capullos rosas sobre los amplios abanicos del follaje; mientras en el jardín opuesto junio era dulce con la respiración de unas lilas descuidadas que persistían en crecer a pesar de incontables obstáculos a su bienestar.
Pero si la naturaleza ocupaba la primera fila de la vista de la señora Manstey, ella se interesaba de forma más personal por el aspecto de las casas y sus inquilinos. Desaprobaba profundamente las cortinas color mostaza que hacía poco habían colgado en la ventana del doctor de enfrente; aunque se sintió radiante de placer cuando pintaron los ladrillos de la casa de más allá con una nueva capa de pintura. Si bien los ocupantes de las casas no se asomaban con frecuencia por las ventanas traseras, los sirvientes siempre estaban a la vista. La señora Manstey tachaba a la mayoría de metiches holgazanes; conocía sus modos y los odiaba. Pero la cocinera silenciosa de la casa recién pintada, cuya patrona la hostigaba y quien alimentaba en secreto a los gatos callejeros al atardecer, despertaba en la señora Manstey la más sincera simpatía. En una ocasión, trastornó sus sentimientos la negligencia de una sirvienta que se olvidó de alimentar durante dos días al loro que tenía bajo su cuidado. Al tercer día, la señora Manstey, a pesar de su mano gotosa, empezaba a escribir una carta que comenzaba con “Estimada señora, desde hace tres días no alimentan a su perico”, cuando la sirvienta olvidadiza apareció en su ventana con una taza de semillas en la mano.
Pero, durante los estados de ánimo meditativos de la señora Manstey, la perspectiva cada vez más angosta de los jardines lejanos era la que más la satisfacía. Al atardecer, cuando la distante aguja de piedra café parecía derretirse en el amarillo líquido del oeste, le gustaba perderse en las vagas memorias de un viaje a Europa, hecho años antes y ahora reducido en su mente a una fantasmagoría pálida de campanarios indistintos y cielos de ensueño. Quizá la señora Manstey tenía el corazón de una artista; en cualquier caso, era sensible a muchos cambios de color que el ojo promedio no nota y le gustaba tanto el verde de la temprana primavera como el entramado negro de las ramas contra el frío cielo sulfúrico al final de un día nevado. También disfrutaba los deshielos bajo el sol de marzo, cuando se transparentaban parches de tierra a través de la nieve como manchas de tinta extendiéndose en una hoja de papel secante; y, más aún, el halo de los árboles, sin hojas pero hinchados, que reemplazaban la tracería nítida del invierno. Incluso miraba con cierto interés el sendero de humo que brotaba de la chimenea de una fábrica lejana y extrañaba ese detalle de su paisaje cuando cerraban la fábrica y el humo desaparecía.
La señora Manstey, en las largas horas que pasaba frente a su ventana, no estaba ociosa. Leía un poco y tejía cantidades innumerables de calcetas; pero la vista rodeaba y le daba forma a su vida como el mar a una isla solitaria. Cuando venían sus escasos visitantes, le era difícil quitar la vista de las ventanas que lavaban en la casa de enfrente, o distraerse del escrutinio de ciertos puntos verdes en un parterre vecino que podrían o no volverse jacintos mientras ella pretendía estar interesada en las anécdotas de sus visitantes sobre algún nieto desconocido. Los verdaderos amigos de la señora Manstey eran los residentes de los jardines, los jacintos, la magnolia, el loro verde, la sirvienta que alimentaba los gatos, el doctor que estudiaba hasta tarde detrás de sus cortinas mostaza; y el confidente de sus reflexiones más tiernas era la aguja de la iglesia que flotaba en el atardecer.
Un día de abril, mientras estaba sentada en su lugar acostumbrado, con su tejido a un lado y los ojos fijos en el cielo azul moteado con nubes redondas, un golpe en la puerta anunció la entrada de su casera. La señora Manstey no la apreciaba, pero se sometía a sus visitas con una resignación distinguida. Hoy, sin embargo, le costó más trabajo del acostumbrado dejar atrás el cielo azul y la magnolia en flor a cambio del rostro poco interesante de la señora Sampson, y la señora Manstey sintió el esfuerzo notable de hacerlo.
—La magnolia floreció antes de lo acostumbrado este año, señora Sampson —señaló, cediendo ante un impulso poco común, pues con poca frecuencia aludía al interés absorbente de su vida. Se trataba, en primer lugar, de un tema que probablemente no les gustaría a sus visitantes y, por otro lado, incluso de haberlo querido, no tenía el poder de expresión suficiente para dar voz a sus sentimientos.
—¿La qué, señora Manstey? —preguntó la casera mientras miraba por el cuarto como si fuera a hallar ahí la explicación de lo que acababa de afirmar su inquilina.
—La magnolia en el jardín de junto, en el jardín de la señora Black —repitió la señora Manstey.
—¿Ah, sí? No me diga… no sabía que había una magnolia ahí —dijo la señora Sampson descuidadamente.
La señora Manstey la miró; ¡no sabía de una magnolia en el jardín de junto!
—Por cierto —continuó la señora Sampson—, hablar de la señora Black me recordó que las obras de ampliación comenzarán la próxima semana.
—¿Qué cosa? —le tocó preguntar a la señora Manstey.
—La ampliación —dijo la señora Sampson, señalando con un movimiento de cabeza en dirección a la magnolia ignorada—. ¿Sabía, por supuesto, que la señora Black va a construir una ampliación a su casa? Sí, señora. He oído que va a extenderse hasta el final del jardín. No tengo ni idea de cómo puede alcanzarle para construir una ampliación en estos tiempos difíciles; pero siempre la enloqueció la construcción. Solía mantener una casa de huéspedes en la Calle 17 y casi se queda en la calle por construir miradores y cosas por el estilo; uno pensaría que eso la habría curado de la construcción, pero supongo que es una enfermedad, como la bebida. En cualquier caso, la obras comenzarán el lunes.
La señora Manstey había palidecido. Siempre hablaba con lentitud, así que la casera no notó la larga pausa subsecuente.
—¿Sabe qué tan alta será la ampliación? —dijo al fin la señora Manstey.
—Es lo más absurdo de todo. La ampliación se construirá hasta el techo del edificio principal; ¿a quién se le ocurre algo así?
La señora Manstey se detuvo de nuevo.
—¿No será una gran molestia para usted, señora Sampson?
—Por supuesto que sí. Pero no hay nada que hacer; si a la gente se le ocurre construir ampliaciones, no hay ley que lo impida, no que yo sepa.
La señora Manstey, que lo sabía, guardó silencio.
—No hay nada que hacer —repitió la señora Sampson—, pero lo juro por mi fe en la iglesia: no lamentaría enterarme de que eso arruinó a Eliza Black. Bueno, buen día, señora Manstey; me da gusto encontrarla tan cómoda.
Darmowy fragment się skończył.