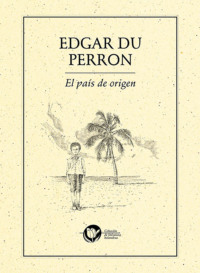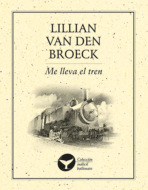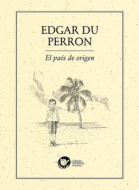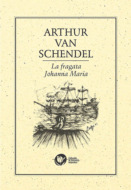Czytaj książkę: «El país de origen»

Primera edición en MINIMALIA, noviembre de 2012
Director de la colección: Alejandro Zenker
Coordinadora editorial: Fatna Lazcano
Gestor de proyectos editoriales: Rasheny Lazcano
Cuidado editorial: Elizabeth González
Coordinadora de producción: Beatriz Hernández
Coordinadora de edición digital: Itzbe Rodríguez Ciurana
Viñeta de portada: Humberto Castillo
*La traducción de esta obra se realizó con el apoyo del Fondo de las Letras Neerlandesas (Nederlands Letterenfonds).
© 2010, Solar, Servicios Editoriales, S.A. de C.V.
Calle 2 número 21, San Pedro de los Pinos.
03800 México, D.F.
Teléfonos y fax (conmutador):+52 (55) 55 15 16 57
ISBN 978-607-7640-99-8
Hecho en México
Índice
I. Una noche con Guraev
II. Todos los caminos
III. Álbum de familia
IV. La muerte de mi madre
V. La prehistoria de mis padres
VI. Principalmente Viala
VII. El niño Ducroo
VIII. Gedong Lami
IX. Bella en el diván
X. Balekambang, Bahía de Arena
XI. Conversación con Héverlé
XII. El niño indiano es precoz
XIII. Sukabumi
XIV. Sueños y notarios
XV. Pelabuhan Ratu
XVI. Los últimos años en Balekambang
XVII. Movimientos prácticos
XVIII. La escuela y Baur
XIX. El niño sigue madurando
XX. Alegrías de Meudon
XXI. El joven indiano
XXII. La vida real
XXIII. Adiós a las Indias
XXIV. Una visita de Wijdenes
XXV. Doble retrato de Arthur Hille
XXVI. El suplicio
XXVII. Contactos con la ley
XXVIII. La casa de locos
XXIX. Regreso a París
XXX. Tania-Teresa
XXXI. En busca de la Única
XXXII. El periódico
XXXIII. Para pesimistas
Anexos
Nota biográfica
Personajes
Glosario
Administración holandesa en las Indias
Notas del autor
Mapas
Il faut chercher en soi-même autre chose que
soi-même pour pouvoir se regarder longtemps.*
André Malrauxi
Para Elisabeth de Roosii
I. Una noche con Guraeviii
Febrero de 1933. Desde que vivo con Jane en Meudon, París, se ha mimetizado con la plaza de la estación, donde los tranvías y los autobuses parecen tener en cuenta nuestros pasos porque ya no somos unos extranjeros aquí. Poco a poco, sin percatarnos de ello, nos hemos ido familiarizando con la fea estación de Montparnasse con su fachada plana, sus tiendas en la planta baja, sus dos entradas a derecha e izquierda de la doble escalera y su ascensor increíblemente amplio con mutilado de guerra incluido: un portal detrás del cual abandonamos la ciudad, y el cuarto de hora de trayecto en tren hasta Meudon ya no cuenta. Sobre todo después del último viaje a Bruselas, detecté de pronto una sensación pueril en mi interior, como si este inesperado bastión fuera a protegerme de un inexorable destino.
Ayer por la tarde me encontraba en el café frente a la estación y, pese a que la noche había caído pronto, todavía podía ver la franja clara de la fachada a través de la puerta giratoria cada vez que levantaba la vista del periódico para ver si, entre la muchedumbre de transeúntes, se encontraba la persona con quien debía reunirme. Aún hacía demasiado frío para sentarme afuera, así que me senté en el interior del café, pero muy cerca de la puerta; como de costumbre, el periódico me cautivaba únicamente por la ligera sensación de irritación helada que me producía leerlo, no obstante, mucho más superficial que el profundo temor que debería sentir un burgués en los tiempos que corren. Observaba el retrato de un tal Cornelius Codreanu, jefe de la “guardia de hierro” de los nacionalistas rumanos, una de esas marionetas de uniforme que esta época convierte en héroes, un poco más primitivo quizá que los de Alemania. Allí estaba ese hombre disfrazado de Rinaldo Rinaldini Jr., y me recordó el ejemplo de arrojo y fuerza de mi juventud: mi amigo Arthur Hille, que más tarde llegaría a ser oficial en Aceh, donde los fusileros nativos lo llamaban teniente Tigre. “Arthur Hille y este señor Codreanu encerrados en un espacio reducido —pensé—, sin nada más que sus músculos y sus uñas, y con unas convicciones diametralmente opuestas…”
Detrás de la puerta giratoria advierto a un hombre increíblemente elegante —vestido por entero de gris claro salvo un fular rojo— que observa el local conquistándolo y registrándolo a la vez. De repente se materializa y de un paso se planta delante de mi mesa: Guraev en persona. Antes de que me dé tiempo de expresar mi sorpresa sobre su aspecto, me pide una explicación colocando el índice sobre el retrato del periódico. Así que le explico lo que dice el texto:
—Antes no era más que un intelectual, un estudiante pálido e inseguro. Hasta que alguien le dijo que “cleptomanía” era el singular de una enfermedad que en su forma epidémica se denomina “Rumanía” —puede que en su idioma este juego de palabras resultara igual de estremecedor— y eso lo convirtió en el peligroso individuo que vemos aquí.iv Quizá no sabías que pudiera ser tan sencillo. Por cierto, ¿qué opinas de las fuerzas políticas de esta época, Guraev?
—Seguramente más o menos lo mismo que tú: también saco mi información del periódico. Prefiero que me preguntes qué pienso de París; aquí el mundo es tan irreal como en cualquier otro lugar. ¿Tienes alguna idea de cómo nos afectan los anuncios luminosos, Ducroo? ¿Sabías que, por ejemplo, pueden impedirnos sentir la luna? ¿Ya has decidido lo que piensas exactamente del nuevo anuncio luminoso que hay en la Torre Eiffel, ese círculo amarillo alrededor de un reloj, con una aguja verde y otra amarilla? ¿Por qué tiene que ser precisamente amarilla? ¿Por qué no roja, azul o violeta, algo que hubiese sido más justo e igual de fácil de llevar a cabo? ¿Crees que te cuento todo esto para demostrarte cuánto puedo fantasear? En absoluto, es sólo un ejemplo de una de las muchas cosas que no comprendo y que me atormentan. Me atormentan porque —¿cómo decirlo?—, porque ahora me gustaría conocer al hombre al que encargaron hacer ese anuncio luminoso. Pero también hay cosas que no comprendo y que me tienen sin cuidado, y entre ellas están las fuerzas políticas de esta época.
Con mi silencio le doy a entender que debería seguir hablando. Y eso hace.
—¿Sabes lo que pienso ahora? Que, al fin y al cabo, no es más que un misterio francés; que, aunque me haga viejo en París, nunca lograré comprender a los franceses. Un ruso le habría dado a esa aguja un color adecuado; no lo dudes ni un segundo.
Vuelve al tema del que le he oído hablar tres veces en tres encuentros. ¿Qué le habrán hecho los franceses, o en qué se basa esa necesidad de ser, ante todo, un ruso frente a los franceses?
—No lo dudo ni un segundo.
—Lo dices, pero cuando estás conmigo te sientes francés. No creas a Héverlé cuando dice que tienes mucho de francés, no es cierto, tienes tan poco de francés como yo.v Dime sinceramente qué hay de real en este entorno.
—Cuanto más conoces algo, menos real puede parecer. Cuando acababa de llegar de las Indias, Marsella me parecía una ciudad de lo más común; pensaba que por fin había llegado a mi país; y no sólo eso, sino que reconocía las casas de varios pisos y el aspecto totalmente diferente de una calle gracias a las películas que había visto en el cine. Y en poco tiempo todo empezó a parecerme casi demasiado real. Me molestaba que la gente en Europa pareciera tan burguesa, no sólo la gente con la que hablaba, sino también la que veía en la calle, en las terrazas de los cafés, la gente del pueblo, hasta los rostros que veía en los barrios peligrosos. Incluso me figuraba que debían de matar también de una forma burguesa. Tardé años en poder identificar la aventura —me refiero a la gente que sale en los libros y en las películas—. Y ahora… es escalofriante ver las horas que puedo pasarme buscando al monstruo detrás de las caras estúpidas; si buscara en el barrio árabe, descubriría menos monstruos que los que pasan por esa acera. Y dime, ¿es eso específicamente francés? ¿No es más bien el mundo norteamericano de Faulkner, un universo de borrachos, asesinos sexuales, esquizofrénicos e impotentes? Quizás en el fondo siga aplicando a los parisinos las ideas que traje conmigo de las Indias…
—Hummm… no lo creo; lo que sí haces es ceder de otra manera a tu romanticismo. Por supuesto, eres muy propenso al romanticismo, Ducroo; yo también, por cierto. Pero quizá… sí, quizá, sea tan sólo por la época en la que vivimos. Y nosotros, cada uno a nuestra manera, detestamos esta época.
—Lo cual demuestra que no formas parte de los verdaderos rusos.
—¿De dónde has sacado esa jerga comunista? Yo, que fui ruso blanco sólo por accidente, siempre sentí tanta o tan poca simpatía por los rojos como por los blancos. Incluso estoy dispuesto a admitir que los rojos, en principio, tienen más razón —¡como si eso importara!—, pero también sé que prefiero vivir como un apátrida en París, bajo una democracia anticuada y corrupta, que en mi propio país bajo las leyes del nuevo fanatismo. No creo en absoluto en los creyentes fanáticos; qué tristes son esos revolucionarios que no ven más allá del nuevo código que rige su existencia. Y no es que diga que preferiría acabar enseguida con mi vida antes que pensar y sentir como el rebaño. A veces me avergüenzo por… por un sentimiento fraternal, cuando veo una de esas películas que justifican todo el sufrimiento en los últimos metros de cinta, mostrando unos cuantos estúpidos ejercicios de gimnasia en una alineación que forma las letras de Lenin, o a dos forzudos proletarios que se miran sonrientes a ambos lados de una máquina en marcha.
—Mucho de lo que dices podría pensarlo yo mismo, pero estamos equivocados. Además, ¿estás seguro de que no sientes nostalgia de tu país?
—Pues claro que siento muchísima nostalgia… a veces. Pero hay que saber desconfiar de este tipo de sentimientos. No me veo en absoluto como un emigrante, soy, por naturaleza, apátrida. Sin embargo, a veces recuerdo algunos paisajes, Dios sabe por qué, y me parece que son los únicos donde, ¿cómo decirlo?, donde podría disfrutar de mi vejez, mientras que estoy seguro de que envejecer aquí será imposible. Me imagino que allá podría ilustrar libros infantiles y que tanto los niños como yo podríamos alegrarnos con mis ilustraciones. Hasta que me doy cuenta de que deben de haber adoctrinado sistemáticamente a esos niños y que todo lo que pueda salir de mi cabeza les resultaría extraño. Me doy cuenta de que es a esos niños a los que presentan como los auténticos revolucionarios, como seres no contaminados por lo burgués; y que, por consiguiente, estos hombres nuevos —¡fíjate bien en lo que te digo, Ducroo!— representan para mí a los peores neoburgueses. La neoburguesía soviética al cien por ciento, aunque eso debe sonarles a chino a los pseudomarxistas que han leído tan mal a Marx como yo. Y si fuera una sociedad militar y no civil —¡un término como “brigadas de choque” ya dice lo suficiente!— me parecería todavía más idiotizante. Pero tú no te metes en política, ¿verdad?
—No. Es decir, en la medida en que todavía me lo permiten las circunstancias.
Los músculos de su cuello se tensan, pues tiene que girarlo mientras me observa con aire inquisidor. Ha apoyado su mano sobre mi rodilla y sacude la cabeza antes de preguntarme:
—En general, ¿cómo te sientes?, ¿como un hombre o como un mu-chacho?vi
—No creo haberme sentido nunca de verdad como un hombre. ¿Qué significa eso exactamente?
—¡Ducroo! —exclama Guraev y yo temo que vaya a abrazarme—. ¡Eres digno de ser mi amigo! Ninguna persona decente sabe lo que significa exactamente eso. ¡Sólo lo saben los capitalistas y comunistas empedernidos que se enorgullecen cuando ya no queda nada del niño en su interior, ni física ni moralmente, pues ése es el toque final! Se sienten orgullosos de no haber tenido juventud, o una juventud inenarrable o, en cualquier caso, de no tener pasado, porque así pueden olvidar todo aquello que no sea el presente más real. Hablo poco con los capitalistas, sólo lo hago cuando tengo que defender mis intereses, pero cuando me encuentro con marxistas, siempre tengo ganas de agasajarlos con historias de fantasmas.
Guraev echa la cabeza hacia atrás y se ríe en silencio. Si todo esto no es una pose, si esta fantasía de la que hace gala, y que detecté en él desde el primer momento, tiene un fundamento sólido, casi lo envidiaría. Así que hago caso omiso de su actitud.
—Todo esto —le digo— sólo demuestra que no simpatizamos con el proletariado.
Endereza la cabeza de repente.
—¡Yo sí! O al menos… cuando era marinero, sentí que podía identificar-me por completo con algunos proletarios. Pero es un engaño creer que un nom-bre genérico constituye una prueba de excelencia; más allá de cierto punto creo tan poco en el proletariado como en la humanidad. ¡El proletario simbólico! Estoy harto del Apolo arremangado de hormigón armado, con esa cara de carnero valiente, los puños dos veces más grandes de lo normal, y siempre con todos esos estúpidos atributos. Si ése es el único ruso que queda, acabaré enamorándome de los proletarios franceses. El mejor proletariado… ¿Leíste lo del hermoso asesinato en Le Mans de hace una se-mana?vii Lo que hicieron aquellas dos pobres camareras me impresionó más que las últimas noticias de Moscú. Esas dos hermanas que fueron explotadas desde pequeñas —para empezar eran huérfanas o algo por el estilo— y que en un momento dado se abalanzaron sobre sus amas. Después de una observación de la señora, la mayor de las dos le hundió el cráneo con una vasija de estaño, mientras que la otra, una criatura dócil con una carita redon-da y atemorizada, retenía a la señorita en la escalera; y luego asesinaron a las dos burguesas con las uñas. A ese acto le precedieron veinte años de fiel servicio. Esas amas no eran en absoluto más asquerosas que otras, pero tuvieron la desgracia de simbolizar, en ese momento, aquellos veinte años enteros. Así que las machacaron con la vasija de estaño hasta que que-daron irreconocibles; y les arrancaron los ojos para luego lanzarlos por el descansillo de la escalera. Imagina el delicioso agotamiento con el que las dos chicas se fueron después a la cama, en esa misma casa, como todas las noches. Nunca habían dormido tan profundamente. Y ahora que están ante el juez, han representado tan bien su papel que la prensa burguesa no pue-de sino declararlas locas. Nadie entiende nada en Le Mans. ¿Por qué tuvo que pasarles precisamente a esas dos mujeres tan dulces y respetables? ¡Y el pobre marido! Un magistrado que estuvo esperando toda la noche a su esposa y a su hija en casa de otro magistrado. La hermana mayor contesta a todas las preguntas diciendo: “Les hemos dado una buena paliza”. La más joven llora cuando oye la voz paternal del juez, pero no pierde ni un instante la confianza que ha depositado en su hermana, que tiene la cara como una plancha y sólo enseña sus párpados. Quisiera hacer un retrato de las dos para distribuirlo como suplemento de L’Humanité. No porque el diario lo valga, sino para dar a los espíritus realmente revolucionarios algo distinto a los símbolos de la religión soviética. Pero tú que eres periodista sabrás más que yo de todo este asunto, ¿no tuviste que hacer ningún reportaje para tu periódico?
—A Jane y a mí nos han contratado para informar sobre la vida cultural parisina. Es decir, un mínimo de asesinatos, o en caso de tratarse de una cause célèbre, sólo lo que opina el parisino al respecto. Si Jane escribe un artículo, yo suelo ser ese parisino. Nos permiten las críticas siempre y cuando sean bajo el lema de: “París siempre será París”. Los holandeses en París somos menos quisquillosos de lo que puedas suponer, lo principal es que el camino del pecado no se aparte de las vías tradicionales. Si sopesamos nuestras palabras, incluso se nos permite escribir sobre el más reciente burdel que tiene una sala de baile en la planta baja, donde las mujeres se pasean como dios las trajo al mundo, y donde no te cobran más de cinco francos por una consumición y el público está integrado por pequeñoburgueses con paraguas acompañados por sus legítimas y totalmente devotas esposas… pero no pongas esa cara de asco, Guraev, ni siquiera cuando era un joven prometedor lograron excitarme doce chicas que levantaran la pierna al unísono, y ahora además acudo al espectáculo con mi mujer. Además, algo tiene que hacer uno cuando la crisis lo ha hundido en la miseria.
Ahora me mira con los ojos entornados y me sonríe mostrándome unos dientes un tanto demasiado largos; su frente está surcada de arrugas y su estrecho rostro adquiere una especie de vejez complaciente que contrasta con el pelo rubio, grueso y largo en la nuca, como un estudiante romántico.viii
—Héverlé me ha dicho que estás prácticamente arruinado a causa de una herencia. —Y añade animado—: Pero no te preocupes por eso, siempre tendrás dinero, Ducroo. Te lo aseguro; lo presiento. Nunca te faltará dinero.
En tal caso, también habría podido presentir que ahora mismo me em-pieza a faltar de todo; sin embargo, vuelve a dar rienda suelta a su fantasía:
—Antes, cuando Héverlé me compraba grabados para ti y te llamaba el “rico javanés”, me había formado una idea muy curiosa de esos dos nombres: Ducroo y Grouhy. El rico javanés Ducroo que vivía en un pueblo belga llamado Grouhy. Me imaginaba que allí debías de tener un castillo, quizás en forma de tulipán, muy redondo y al mismo tiempo muy alto, y con una enorme escalinata; y que todas las mañanas salías un momento, sólo para contemplar tu castillo desde el último peldaño de esa escalinata. Me imaginaba que nunca ibas más allá de ese peldaño; ese último escalón era el límite que te separaba del mundo exterior.
—Así que, cuando nos conocimos en casa de Héverlé, no sabías qué pensar de mí. Muy bien; por cierto, yo tampoco lo sé. Y no tanto por esta miseria que de alguna forma, en mi interior, siempre he sentido llegar, sino por determinadas cosas… Resulta extraño empezar una nueva vida con una mujer sobre una base material que das por sentada y, de repente, darte cuenta de que, al desaparecer esa base, la vida de esa mujer cambia totalmente; ¡un cambio muy diferente al que esperabas!ix Y todo eso a pesar de lo que dicen de que el dolor compartido une más que nada y que es una oportunidad para demostrarse amor mutuo. De improviso he sentido en carne propia que Marx siempre tuvo razón: te sientes tan afectado por un cambio económico que, sin darte cuenta, te conviertes en otra persona. Y si después de algún tiempo le sucede lo mismo a tu pareja, simplemente acabas teniendo a dos personas nuevas, algo que en sí mismo puede dar una buena combinación, pero que supone una especie de… traición respecto a las personas con las que empezaste. Quizá no lo comprendas…
Al contrario, me mira como si comprendiera mucho más de lo que le cuento. Banalidad o no, considero que he de tener en cuenta el alma rusa de mi nuevo amigo Guraev. Y ahora soy yo el que cambia de tema:
—Cuéntame algo de tu niñez en Constantinopla. ¿Qué edad tenías cuando te marchaste? ¿Recuerdas algo del Bósforo, del Cuerno de Oro y de los minaretes?
—Del Bósforo, sí.x Del resto, nada; tenía cuatro años cuando me marché. Mi padre era agregado militar en Constantinopla. Teníamos una casa con mucho mármol, con una escalera ancha que descendía hasta las orillas del Bósforo; detrás de la casa, había una pendiente escarpada que no me dejaban escalar y que me parecía una verdadera montaña. ¿Quieres que te cuente algunas impresiones de Oriente?… Había un jardinero griego que se llamaba Christo, lo recuerdo precisamente por su nombre; y teníamos un perro negro llamado Arapka. Mi hermano, que me llevaba dos años, atormentaba a Arapka sujetando delante de su hocico escorpiones colgados de una cuerda; lo hacía en el jardín, junto a un banco verde con forma de herradura. También había un cobertizo abovedado donde teníamos amarrada una pequeña barca que deslizábamos a lo largo de la escalera cuando íbamos a navegar. Pero no recuerdo nada de los paseos en barco, sólo recuerdo el día en que partimos definitivamente de allí, porque Arapka saltó al agua y nos siguió nadando, y después de discutirlo largo y tendido, decidimos llevarlo otra vez a tierra. En el cobertizo había langostas que yo confundía con escorpiones. Me habían contado que debía tener muchísimo cuidado con los escorpiones, pero mi hermano sabía atraparlos muy bien con una cuerda. Yo veía colgar y girar a esos bichos de una cuerda, y no sabía decir si eran negros o rosados. También recibía muchos juguetes —como unos barquitos de vapor y unos veleros preciosos—. Me los daban unos espías que querían estar de buenas con mi padre. Y, por lo demás… lo que más recuerdo es la gran cantidad de mármol, del cual más tarde me contaron que era necesario porque las ratas se comían la madera. En la casa había también una gran escalinata de mármol por la cual se accedía a la sala de fiestas. Ahí es donde sitúo la única imagen clara que guardo de mi padre. A la sazón, yo debía de tener tres años y me habían disfrazado de Cupido, totalmente desnudo y armado de un arco plateado —encantador, ¿no crees?—. Mi padre me llevaba a hombros mientras subía por la escalera y yo me aferraba a su pelo. Cuando murió, tuvimos que irnos enseguida, y si el ambiente oriental dejó alguna huella en mí, se manifestó en la aversión que sentía por San Petersburgo. Aunque quizá fuera simplemente la pobreza.
—Los dos vincularemos siempre el concepto de una juventud despreocupada a las escaleras de mármol. Mientras me contabas todo esto, me he dado cuenta de repente de que las sigo buscando en Meudon; me imagino que algunas casas de allí se parecen a las casas señoriales de las Indias. La deliciosa sensación de ser un niño y estar sentado en una de aquellas escaleras, tan frescas en medio de tanto calor, con el peldaño en la espalda como el respaldo de un sillón, y tan ancho que se convierte en un diván si te tumbas.
—Hummm… ¿no tendrás sangre javanesa, Ducroo?
Se le ha metido esa idea en la cabeza; no es la primera vez que me lo pregunta y tengo que decepcionarlo una vez más. Su nombre, me dice, remite a una procedencia extranjera, puede que tártara, aunque es más probable que sea persa. De repente, se levanta y anuncia que esta semana ha obtenido grandes beneficios y que, por consiguiente, quiere cenar conmigo, a condición de que lo acompañe a un restaurante donde sirven una rijsttafel o “mesa de arroces” al estilo javanés, pues hace mucho tiempo que se enteró de que existía algo así en París, pero hasta ahora no se ha atrevido a ir. Exagera un poco al tratarme con tanto tacto, pero no sabe lo poco que me importa que me conviden; mirándolo bien, mis nuevas circunstancias no han durado lo suficiente para contagiarme del “orgullo de los pobres”. Mientras deja que yo pague la cuenta aquí (una pequeña compensación), él sale para llamar a un taxi. Me vuelve a invadir la sensación de que un taxi es una de las cosas prohibidas y, por lo tanto, otro regalo: Guraev está junto a la portezuela abierta con el brazo extendido y la cabeza echada hacia atrás. Su sombrero gris de fieltro seductor no lleva banda alrededor, sino sólo un sutil reborde, un sombrero a medio camino entre uno de dandi y uno de cazador. Es llamativo lo bien que combina el gris de su abrigo con el gris del fieltro, y cómo el tono de su fular rojo anaranjado de fleco largo contrasta en su justa medida. Sin embargo, también sostiene un bastón en la mano, algo que no sólo es extraño en invierno, sino que además resulta totalmente anticuado. Yo, que soy más bajo que él, y con mi abrigo belga dado de sí que nunca fue especialmente elegante, me siento obligado a hacerle un cumplido, y me alegro de poder hacerle uno sincero, aunque no exento de ironía, porque la ropa siempre me ha tenido sin cuidado.
—Estás igual de guapo que Onegin, Guraev.
Él sonríe complacido. En el taxi me explica dónde ha comprado el sombrero. De no haber sido en el extranjero, hubiese comprado uno exactamente igual para ofrecérmelo, porque a mí también me quedaría estupendamente. Los anuncios luminosos, a los que se refirió hace unos momentos, salpican contra las ventanillas del taxi. Guraev sujeta su bastón entre las rodillas y parece haber olvidado que alguien pudiera verse atormentado por esos anuncios.xi
Tardamos un poco en encontrar el restaurante javanés en el norte de París.xii Se trata de una sala desangelada, con un único compartimiento libre, a la derecha de la puerta; por fortuna hay poca gente. ¿También aquí afecta la crisis? El menú de arroz que nos traen es insulso, además faltan platos, sólo hay tres o cuatro especialidades, con alguno que otro suplemento mal improvisado. Y, encima, los diversos tipos de sambal que deberían darle algo de sabor al arroz son monótonos. En realidad, Guraev sólo disfruta del krupuk. Después de explicarle de qué está hecho, prefiere llamarlo “galletas de gambas”.
—Creía que esta comida sería mucho más picante —me dice—. ¡Nosotros tenemos especias mucho más peligrosas!
Me las describe, incluyendo detalles geográficos. Me veo obligado a hacer algo a cambio.
—No hables mal de las especias de las Indias —le digo—. Piensa que debido a ellas un montón de calvinistas se convirtieron en bandidos convencidos. Increíble, todos esos tenderos en busca de nuevos productos con los que comerciar, empezaron convirtiéndose en marinos para acabar siendo caballeros bandidos, con sus almacenes fortificados. Primero pedían amablemente permiso a sus hermanos de piel morena para poner una tienda de comestibles en su territorio, casi como para protegerlos, pero luego edificaban un fuerte desde el cual saquear a sus anchas los alrededores. La organización de estas rapiñas sirvió de escuela a nuestros primeros grandes gobernadores. Mientras agarraba el botín con sus manos de calvinista, el más grande de ellos escribía a la oficina central en Holanda que podían seguir confiando tranquilamente en el dios del pillaje: “No desesperen que aquí hay suficiente para todos”. ¿Has oído hablar alguna vez de Ambon? Era la isla más rica en especias. La adoraron tanto por sus especias que se les olvidó aprender a hacer magia, a pesar de que ahí vivían los más famosos brujos del archipiélago. Y, lo que es más, convirtieron a aquellos brujos al cristianismo, no porque les interesara la prodigiosa mescolanza que resultaría de ello, sino sólo porque se habían traído sus propias fórmulas mágicas, es decir, su propia biblia, que demostraba claramente que tenían todo el derecho del mundo a enfrentarse a sus semejantes que nunca habían oído hablar de aquello. Pero, si cabe, la historia del gobierno provisional inglés es aún mejor. Nuestros bandoleros no estaban preparados para vérselas con los bandidos ingleses y, en cuestión de 14 días, perdieron el botín que habían tardado siglos en reunir. ¿Y qué crees que pasó entonces? Resultó que los bandidos más fuertes no sabían calcular bien; pensaron que los habían engañado, que el botín era un mal trato y, por lo tanto, lo devolvieron todo, a excepción de unas cuantas bagatelas, al tiempo que pronunciaban consignas nobles y dignas.
—Pero si piensas de esta manera, Ducroo, en realidad no deberías pro-bar nunca más estas especias. Ni regresar a ese país que consideras el tuyo, ¿no crees? ¿No deseas volver nunca? ¿Cuánto tiempo hace que vives aquí?
—Doce años. Pero si volviera, lo haría con un sentimiento de resignación, como si ya no me quedara otra alternativa. Para mí es como el lugar que Gide describe a la perfección en una única frase ondulante: Là, plus inutile et plus voluptueuse est la vie, et moins difficile la mort.1
—Hummm… Si pasaras a la acción, dejarías de desear la muerte y de pensar en ella. Sé por experiencia lo que es. Durante la revolución no pensé un solo instante en la muerte, como no fuera para protegerme instintivamente contra ella. Y digo instintivamente, puesto que, cuando uno ve morir a tanta gente a su alrededor, acaba por no estar seguro de tener derecho a vivir. Pero, por otra parte, tampoco tiene tiempo de fantasear sobre el “ansia de muerte”. Por muy individualista que seas, en esos momentos aprendes a decir nosotros, y a sentirlo y a pensarlo. Me gustaría contarte algo al respecto, pero no ahora. Tampoco creas que me gusta demasiado esa época; hay suficientes rusos que podrían contarte mucho más, y fue siniestra en todos los sentidos. Pero, no obstante, a veces pienso que, en comparación con entonces, ahora empiezo a aburguesarme de verdad.
—Ten cuidado de no caer en el vicio de recurrir al tópico de llamar burguesas a cosas que no hacen más que responder a una necesidad humana.
Eso me lo digo a mí mismo. Guraev vive con su mujer y su hija pequeña, su novia y el novio de su mujer. Aunque ocupan dos estudios, hacen muchas cosas juntos y el ambiente que se respira allí es siempre agradable, “porque es ruso”, y eso da un carácter diferente a unas relaciones que de otro modo uno no tardaría en despreciar. “Porque es ruso”… me río al pensarlo y, sin embargo, por algún motivo insondable no tiene nada de risible. Además, no es eso lo que me preocupa; para mis adentros pienso en algo muy diferente: “Cuando uno empieza a querer a alguien, no forma realmente parte de su vida; vivir junto a esa persona, o con ella, se le antoja ya un milagro. Y, más tarde, cuando ya ha tenido lugar el intercambio, llega la locura de creer que algo en la vida del otro pudiera no concernirle; la cólera contra cualquier zona secreta que la otra persona pudiera compartir con un terce-ro. Sin embargo, no se trata de un instinto posesivo, sino más bien del deseo de conseguir lo absoluto. Lo burgués se esconde precisamente en la tendencia de permanecer al margen, en intentar que todo se mantenga dócil y racional…”