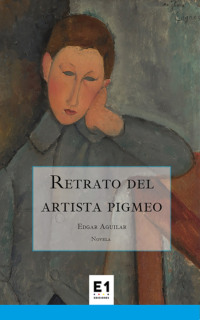Czytaj książkę: «Retrato del artista pigmeo»


Retrato del artista pigmeo
A mi hermano Antonio
No recordamos días, recordamos momentos.
Cesare Pavese
El pasado no existe en sí: nosotros lo inventamos.
Octavio Paz
1
Recuerdo. ¿Cómo es el recuerdo? Es quizá como un cuadro en que vislumbramos, a través de él, con nítidos destellos de colores y formas, detalles que nos dicen algo de nosotros mismos. Detalles que sin embargo poseen relación con nuestro pasado, y más aún, con lo que somos. Detalles a veces difusos, pero que de pronto guardan una gran claridad e incluso exactitud de cosas, personas y situaciones. Recuerdo por ejemplo que teníamos un perro con una gran mancha negra en un ojo, que desapareció un día de playa y que regresó solo a casa cuando ya lo habíamos dado por perdido; que mi padre tenía una ferretería; que mi madre, al separarse de mi padre, se dedicó por su cuenta al comercio de ropa y calzado. Recuerdo que por algún tiempo vivimos en la parte trasera de la ferretería. Recuerdo también que una noche, siendo yo muy pequeño, al acompañar a mi padre a la tienda a comprar cigarrillos, oímos desde el interior de ésta una detonación cercana. Jamás en mi vida había escuchado un disparo. Algo de trágico, fastuoso y violento había en ello. Salimos de la tienda y a escasos metros se hallaba un hombre tendido en el suelo. Un auto, recuerdo con exactitud el auto: era un auto rojo, deportivo, un modelo viejo, trazando frenéticamente una semicircunferencia y levantando una gran nube de polvo, se alejaba a toda prisa hasta que se perdió en la oscuridad; una niña pequeña, ¿o era una mujer?, lloraba y gemía sobre el pecho del hombre, cubierto ya por una espesa capa de sangre. Recuerdo que quedé impresionado, y no era para menos. Regresé de la mano de mi padre, en silencio, y cuando llegamos a casa no dijimos nada. Era muy probable que mi madre y mis hermanos no hubiesen escuchado nada. A veces me daba la impresión de que mis hermanas mayores y mi hermano no se percataban nunca de nada. Mi madre, aunque en un principio parecía no darse cuenta de las cosas, era una mujer sumamente perceptible. Como cuando me descubrió sustrayendo unas monedas de su monedero. Supo el instante preciso en que me disponía abrir y saquear su monedero, y me sorprendió justo en ese momento. Las madres tienen desarrollado mucho ese sentido: saben exactamente cuándo uno va a cometer una maldad o fechoría. Saben muchas cosas de nosotros que nosotros creemos que ignoran. Nunca imaginé que estuviera al tanto de mis hurtos, que yo consideraba hasta cierto punto inofensivos, y de los cuales pensaba que no los notaría por su propia insignificancia. Pero simplemente me agarró. Y sin decírmelo, sólo demostrándomelo, me dio a entender que estaba consciente de ellos. Y eso fue lo que me avergonzó y me humilló en realidad, que lo supiera o que al menos lo sospechara y que yo estuviera convencido de que no advertiría la diferencia en el contenido de su monedero. Pero creo que esto fue mucho después, mucho después de vivir en la parte trasera de la ferretería. Quizá ocurrió en la casa que nos había prestado el abuelo. Una casa que parecía una galera de una sola pieza junto a un enorme zaguán. Una casa en verdad agradable, o que al menos a mí me parecía bastante agradable. Aunque a mi madre y a mis hermanas, pues la opinión que tuviéramos mi hermano y yo simplemente no contaba, nunca les gustó tal como estaba y tuvo entonces mi abuelo que reconstruirla y hacer una casa normal, con sus cuartitos y sala y cocina y baño y puertas y ventanitas y patio y todo lo que debe contener una casa normal. Lo que más me dolió fue perder el zaguán, en el que mi abuelo guardaba su vieja camioneta Chévrolet, con su enorme carrocería verde, pero esto se debió más bien a la casa que mi abuelo le tuvo que construir poco antes a mi tío Héctor, hermano menor de mi madre, toda vez que se casó y necesitaba de una casa, justo en donde se encontraba el zaguán. Había en éste una infinidad de cosas maravillosas: costales de café, riatas de distintos grosores, sombreros de palma del abuelo, leña, palos, escobas, alambres, llantas y fierros. Mientras que el interior de la casa, donde no había ninguna división, salvo en el baño, me gustaba porque todo era caótico: las camas arrinconadas al lado de la mesa de comer, en la cual había pocillos y libros de la escuela; la ropa aventada en los sillones; el baño que daba al zaguán, desde donde me entretenía admirando por la ventanilla la vieja camioneta Chévrolet del abuelo; las ollas y sartenes y demás trastos encima de una desvencijada mesa junto a otra cama… y toda esa clase de desorden que tanto les disgusta a las madres. Recuerdo un episodio en particular de esa casa-galera: un albañil tenía que romper un pedazo de pared para realizar una reparación apenas a un costado de la cama en la que dormía mi hermano. Como mi hermano era muy dormilón, permanecía dormido y tapado hasta las orejas. Con su mazo y cincel, el albañil empezó a golpear fuerte y ruidosamente la pared y todos creímos que mi hermano se levantaría dando un salto de la cama. Pero mi hermano seguía respirando y resoplando, costumbre en él cuando dormía a profundidad, sin reparar en los golpes que propinaba el albañil casi en su cabeza… Esto nos provocó a todos, incluido el albañil, mucha risa. Nos parecía increíble que el ruido no lo despertara. Y en verdad, cosa extraordinaria, el albañil terminó su trabajo y mi hermano continuó plácidamente dormido. Pero volviendo a la casa-galera, no había en realidad mucha diferencia con nuestra antigua casa-ferretería. El olor que guardo de la casa-ferretería, y de la ferretería de mi padre en particular, es un olor que aún no puedo desprendérmelo, sobre todo cuando visito, cosa que trato de evitar por cualquier medio, o paso por una ferretería. Una nauseabunda combinación de olor a clavos, hules, plásticos, metal, cobre galvanizado, fierros, gomas, tíner, grasa: había una sustancia espesa de color amarillento, una especie de grasa o manteca que siempre ignoré para qué servía y que los empleados de mi padre solían despachar en periódico sobre el mostrador, que me remite con su tóxico olor a una época de privaciones y completamente desdichada; palas, martillos, pinzas, escusados de cerámica para baño, tuercas y más clavos de una, dos, tres, media pulgada, herramientas para albañil, carpintero, fontanero, mangueras, tubos de pvc: cómo detestaba los tubos de pvc, tan largos y tan inútiles, varilla, cemento, y esas delgadas tablas de color naranja con pequeños agujeros en las que se colgaban con alambritos, como si fueran juguetes, infinidad de cosas inservibles e incomprensibles. En suma, un olor torturante e ignominioso. Nosotros teníamos que soportar todos los días, día y noche, ese maldito y penetrante olor, separada la parte de la ferretería con la parte de nuestra casa, habilitada como tal, apenas por unos cartones mal puestos. Mi padre rara vez estaba en la ferretería y tampoco se le daba mucho permanecer en casa. Dejaba a sus empleados a cargo del negocio, uno de ellos sobrino suyo con quien nos llevábamos muy bien. Mi madre decía, o más bien, le decía a él, que siempre le robaban sus empleados, que cambiaban de un día para otro. Salvo nuestro primo, Fayo, como le decíamos, fue el único que se mantuvo casi hasta el final. Y de él nunca le escuché a mi madre hablar mal. Con Fayo jugábamos al futbol por las tardes. A veces venían sus hermanos, nuestros otros primos, e íbamos a un campo cercano a patear la pelota. Pero siempre nos divertíamos más con Fayo, aunque era mucho más grande que nosotros, quizá por eso mismo. Dos cosas recuerdo en particular de aquel tiempo en la casa-ferretería: la primera se refiere a una ocasión en que, jugando con la pelota, lancé un tiro que se estrelló en una taza de baño. Mi tiro resultó tan potente que, a pesar de las protecciones de cartón que cubrían los costados de ésta, la derribó y se partió a la mitad de las sentaderas. Esto me causó un pavor terrible e incontrolable, porque de todas las cosas de la ferretería, prácticamente los escusados era lo único que podía romperse y, por lo cual, había que tener más cuidado. No recuerdo qué me dijo mi madre ni creo que me importara mucho. Estaba aterrado no para cuando llegara mi padre, que eso era relativo, es decir, podía ser pronto o hasta el siguiente o los siguientes días, sino para cuando se percatara de lo sucedido. Pero mi padre tuvo la ocurrencia de hacer acto de presencia en ese preciso momento, y quizá fue después de todo lo mejor. Lo curioso es que no recuerdo su expresión o lo que dijo o hizo conmigo: mi padre, que recuerde, sólo me pegó una vez, pero eso bastó para siempre; lo que recuerdo es verme a mí mismo desaprobando mi conducta, moviendo la cabeza de un lado a otro, reprimiéndome y censurándome ante mi padre, diciendo: «Muy mal, muy mal hecho, eres un estúpido, estúpido, estúpido. ¿Pero en qué cabeza cabe jugar a la pelota aquí, donde están las tazas de baño…? Pero qué estúpido…». Quizá esa reflexión, a todas luces con la intención de conmover, a esa corta edad, acerca de mi imprudencia, contribuyó a que mi padre tomara el asunto con relativa calma. No lo sé. En realidad no recuerdo qué pasó después. La segunda cosa que recuerdo en particular de aquel tiempo en la casa-ferretería fue cuando Fayo derribó la cortina de la ferretería con la camioneta de mi padre. Mi padre acostumbraba, en sus súbitas y frecuentes desapariciones, dejar su camioneta enfrente de la ferretería. Mientras jugábamos casi oscureciendo a la pelota con mi hermano, Fayo y otros niños de la colonia en la calle, a un lado de la ferretería, que ya estaba cerrada, nos pareció de pronto que la camioneta de mi padre estorbaba. Todo fue cuestión de segundos: Fayo se introdujo por la puertecilla de la cortina a la ferretería por las llaves de la camioneta y al regresar la montó para moverla. El detalle radicaba en que Fayo no sabía manejar y nunca había tomado la camioneta ni cualquier otro auto. La logró encender, no sé cómo, accionó la palanca de velocidad, tampoco sé cómo logró esto, y metió la velocidad… La camioneta dio un respingo y enseguida se desplazó a toda velocidad en reversa. Fayo giró el volante e hizo que la parte trasera de la camioneta se incrustara estrepitosamente en la cortina; sin embargo, la viga superior de la pared logró amortiguar apenas el impacto y sostener en pie el frente de la construcción. Recuerdo que mi tío Augusto, el padre de Fayo, que tuvo que venir volando, y los vecinos que se dieron cita, improvisaron con tablas una especie de empalizada para sostener la viga de arriba, que estaba a punto de desplomarse, y cubrir de algún modo el hueco que se había formado. La lámina retorcida de la cortina fue extraída en su totalidad de los extremos de las paredes y la parte trasera de la camioneta quedó completamente abollada. Fayo había escapado y creo que durante semanas no lo volvimos a ver. No recuerdo si regresó a trabajar con mi padre en la ferretería. Era de suponer que no. Ahora creo que de no haber sido por ese violento giro que hizo, de manera consciente o inconsciente, la camioneta hubiera causado otra desgracia, o una verdadera desgracia que lamentar. Por otra parte, y como de costumbre, mi padre no se enteró de lo ocurrido hasta días después, cuando la situación estaba ya en cierta forma controlada. Entonces como que de la casa-ferretería recuerdo más bien cosas relativas a estropicios y destrozos. Pero quizá en realidad esto no fuera más que un reflejo de nuestra vida interior y familiar, tan colmada de estropicios y destrozos, y de la cual se derivó la ruptura conyugal, si es que existía vida conyugal, entre mi padre y mi madre, lo que originó que nos trasladáramos mi madre y mis hermanos a la casa-galera propiedad del abuelo, a un pueblo cercano a la capital, de donde habíamos salido sin siquiera decir agua va.
2
Recuerdo el día en que llegamos al pueblo en la camioneta del abuelo, no la vieja camioneta Chévrolet, sino una camioneta un poco más pequeña y de modelo más reciente, una Dodge blanca, repleta su batea con nuestras cosas. Mi tío Federico, hermano de mi madre, había ido por nosotros. Recuerdo que lo que más me sorprendió fue la cantidad de niños que se amontonaban alrededor de la camioneta. Había niños de todos los tamaños y de distintas edades por todas partes. Mientras mi madre y mis hermanos bajaban cosas pequeñas y mi tío, con ayuda de otros hombres, introducían las camas y los muebles más grandes y pesados a la casa-galera, yo observaba con cierto recelo a los niños que se lanzaban sugerentes miradas entre ellos y me parecía que sonreían con malicia. Había un niño regordete y con los pelos parados trepado en el borde de una barda de una casa vecina que no dejaba de sonreír pícaramente. Alguien, una mujer, le gritó: «¡Pillo, baja de inmediato de allí!». Y el chiquillo se escurrió por la barda dando un salto temerario hacia el lado de la calle, y echó a correr como endemoniado metiéndose en un acceso que se hallaba justo a un lado de la casa-galera. Yo no tenía la menor idea de que iríamos a vivir al pueblo en el que vivían los abuelos, ni mucho menos que viviríamos en una casa-galera, que hasta entonces desconocía, incluido el zaguán en donde el abuelo guardaba su vieja camioneta Chévrolet y otros cachivaches que tanto me atrajeron. Conocía, desde luego, la casa de los abuelos, en la que solía quedarme una temporada, sobre todo en vacaciones o en uno que otro fin de semana. Esto me resulta aún un misterio: yo no recuerdo si mi madre me dejaba con mis abuelos por su cuenta o si era yo el que pedía, por decisión propia, quedarme con ellos. Sea como fuera, guardo gratos recuerdos de aquellas veces en que, aún viviendo en la ciudad, permanecía una temporada en casa de los abuelos. Sobre todo, me gustaba compartir el cuarto con Diana, la muchacha que era nuestro familiar de lejos y que ayudaba a la abuela en las labores de casa. Recuerdo que se rumoraba, mi madre también lo creía, que Diana estaba enamorada de mi tío Federico. Diana no era una mujer lo que se dice agraciada, era más bien flaca y dientona y tenía un gran diente de oro, que resaltaba cada vez que reía o sonreía, además de ser chismosa y de acostumbrar llorar cada vez que mi tío Federico la trataba o le hablaba mal. No recuerdo que fuera particularmente amable o cariñosa conmigo. Pero me gustaba compartir la habitación con ella. Por las noches, dormíamos en una pequeña cuarto, de una serie de cuartos conectados entre sí, que se hallaba a un costado de la casa principal, donde vivían los abuelos. La habitación y la casa de los abuelos estaban separadas por un pequeño patio-zaguán en el que el abuelo guardaba sus camionetas; de manera ocasional dejaba estacionada allí su vieja camioneta Chévrolet, junto con la Dodge blanca. Este patio tenía un techo de concreto, como toda la casa principal, de modo que era algo oscuro: el zaguán de la casa-galera en donde llegamos a vivir posteriormente también estaba techado, pero su techo era de teja, al igual que el techo de la casa-galera, pero era más alto y por lo mismo menos oscuro y mucho más fresco. El patio-zaguán de la casa de los abuelos se mantenía libre de trebejos, a diferencia del zaguán de la casa-galera, y en las paredes había colgadas vistosas jaulas de madera y de metal que resguardaban en su interior pájaros cantarines, y recuerdo en especial por las mañanas el canto fresco y alegre de una calandria de la abuela, que disfrutaba mucho. Estos cuartos, creo que eran tres o cuatro, e ignoro para qué se ocupaban los otros, eran de teja y muy altos, y tenían estrechas y curiosas puertas de madera que se abrían de par en par con cuadros de cristal a manera de ventanas. Recuerdo una noche en especial: sin poder dormir, me sobresaltó de forma repentina el chillido agudo de lo que yo creí en ese momento era el llanto de un recién nacido. Para colmo, se avecinaba una tormenta; los relámpagos centelleaban violentamente a lo lejos y a pesar del techo del patio-zaguán penetraban por las ventanas de las puertas del cuarto, creando lúgubres destellos en las paredes, y luego se dejaban caer unos truenos estruendosos. Yo estaba paralizado de terror en mi cama. Diana dormía en el otro extremo, relativamente cerca de mi cama. De repente Diana, que ignoraba que estuviera despierta y sobre todo que supiera que yo me hallaba con los ojos abiertos, trató de tranquilizarme diciéndome que el chillido era de un gato. Nunca en mi vida, por asombroso que pareciera, había escuchado esos lamentos agudos y espantosos de gato en todo semejantes al llanto de un recién nacido. Me preguntó si tenía miedo. Le dije, mintiéndole, que no. Me preguntó si me asustaban los relámpagos y los truenos. Le dije, volví a mentir, que no. Me preguntó si quería ir a su cama. Esto me dejó de nuevo paralizado. Era algo que nunca, en mis frecuentes visitas a casa de mis abuelos, había contemplado. Como no respondí, me preguntó si quería que ella fuera a mi cama. La tormenta arreciaba y el gato o el recién nacido: seguía convencido de que se trataba de un recién nacido, lo que hacía más tétrico el asunto, continuaba chillando como si lo estuvieran estrangulando. Contuve lo más que pude la respiración agitada y le respondí que no, que me encontraba bien, que me dormiría enseguida. Diana no dijo nada. Se acomodó en su cama y por mi parte creo haberme dormido aterrorizado entrada ya la madrugada. Ignoro si esta fue la última vez que decidí dormir en la habitación con Diana. Aunque más tarde, es decir unos ocho o diez años después, estuve locamente obsesionado con los frondosos y colgantes pechos de Diana, que había pasado por alto, aunque hasta cierto punto era comprensible dada mi corta edad y la penosa situación de aquella noche pavorosa del gato y la tormenta. De niño siempre fui muy temeroso. En particular desde que mi abuelo construyó la nueva casa, la casa normal, encima de la casa-galera. No entiendo por qué me volví tan medroso a partir, o a raíz, de la casa normal, en donde las noches se me hacían un infierno, pues no recuerdo que antes, ya sea en la casa-ferretería o en la casa-galera, se me manifestaran sentimientos tan profundos y estremecedores de miedo y espanto. Aunque ahora que lo menciono, hemos de haberles parecido mi hermano y yo a los niños del pueblo unos curiosos especímenes procedentes de la ciudad: pálidos, escuálidos y entecados, lo que nos granjeó, quizá merecidamente, poco después de nuestra llegada, el mote de los espantados, que yo en verdad odiaba: mi madre, por sugerencia de no sé quién, decidió enviarme con la Chata, una vieja curandera del pueblo, y que también era nuestro familiar de lejos, la cual se colocaba un paliacate en la cabeza a la hora de iniciar la limpia, y después de restregarme con yerbas malolientes todo el cuerpo, hacía un buche de aguardiente que me escupía a la cara gritando: «¡Vente, Edgar, no te quedes! ¡Vente, Edgar, no te quedes!». Ignoro en dónde me estaba quedando… Pero, en todo caso, este tipo de espanto de la ciudad era muy diferente al espanto del pueblo. El espanto de la ciudad, en nuestra experiencia, puede inferirse claramente de la angustia interna que ocasionaron en nosotros, sus hijos, nuestros padres a través de sus muchos conflictos internos que ellos manifestaban exteriormente a base de peleas y precariedades económicas. El espanto del pueblo, por su parte, puede entenderse como un terror metafísico y psíquico, producto de creencias infantiles, pero realmente tangibles, en fantasmas, aparecidos, muertos y presencias inmateriales, pero malignas, que acechaban a los niños pequeños. Además, la casa-ferretería y la casa-galera tenían la ventaja de ser espacios abiertos en donde las «habitaciones» eran continuas, no habiendo paredes ni muros ni nada que las dividiera, y podíamos sentirnos seguros al vernos acompañados por las noches de nuestra madre, de algún modo siempre a nuestro lado. Pero la casa normal significó algo de lo cual yo no estaba acostumbrado ni mucho menos preparado: habitaciones separadas: una para mi madre, otra para mis hermanas, y otra para mi hermano y para mí. Y el compartir cuarto con mi hermano era como dormir con una piedra o con un ladrillo. Dormíamos en literas, pues nuestro cuarto era increíblemente reducido. Mi hermano arriba y yo abajo. Nuestro cuarto daba a un pequeño patio, y el patio a La planilla, que era una especie de explanada básicamente de concreto en la que solíamos jugar horas enteras por la tarde hasta que oscurecía, y en donde contaban los otros niños que se dejaba ver en las noches el charro negro y se oía el escalofriante lamento de la llorona. Además, había una capillita en miniatura en una de las esquinas, debajo de un aguacatal, en el sitio en que se aseguraba habían matado hacía muchos años de un disparo a un hombre. Estas cosas me atormentaban por la noche. E igual o en mayor grado me inquietaba el recuerdo de los cuentos de miedo contados casi todas las noches antes de irnos a la cama por los viejos Siria y Honorio, que se decía que eran hermanos pero que vivían juntos en un cuartito de piedra, barro y piso de tierra, casi enfrente de nuestra casa. Al oscurecer, un grupo de niños nos reuníamos alrededor del cuartito, sentados al borde de la banqueta; del alero del techo de teja se sostenía un foco encendido que irradiaba una pálida luz, dando a las figuras escuálidas de los viejos hermanos apariencias realmente cadavéricas. Costaba trabajo adivinar quién era más grande que el otro, pero tanto Honorio como Siria debían rondar los setenta años. Sin embargo, no parecían seres siniestros, sino dos ancianos apacibles que gustaban de contar cuentos de espantos y aparecidos afuera de su cuartito, sentados cada uno en un banquito de madera. Honorio era un hombrecillo alto y muy delgado, más bien lampiño, con una rala barba de candado. Siempre llevaba sombrero de palma y vestía camisas holgadas, raídas y de tonos claros. Usaba unos zapatos desgastados, sin calcetines, debajo de los pantalones zancones. Siria era casi tan alta y flaca como su hermano; su cabello era completamente blanco, recogido en un desmadejado chongo con pasadores. Su rostro era igual de inexpresivo y como derretido que el de su hermano. Vestía largos y deslucidos vestidos que le llegaban a la pantorrilla. Hablaban en voz muy baja, susurrante, sin ninguna entonación en especial, turnándose la palabra entre una y otra historia sobre hombres de carne y hueso que se encontraban inesperadamente en una noche cualquiera con un espíritu de ultratumba. Como era de esperarse, al momento de contarlas, a pesar de que creíamos en el más mínimo detalle que nos narraban, no provocaban en nosotros ningún temor exagerado, además de que nunca faltaba aquel que se quisiera hacer el valiente. Pero en mi habitación todo era distinto. Después de cenar, bañarse e irse a la cama, y en la total oscuridad, el efecto de las extrañas historias de Siria y Honorio cobraban otra dimensión, una dimensión a la vez irreal pero aterradoramente cierta, escalofriante y abarcadora. Entonces creía distinguir una sombra en el patio a través de la ventana, oír un lamento prolongado, escuchar una siniestra respiración que no podría ser la de mi hermano… Esto me acobardaba y me martirizaba todas las noches. Rogaba al cielo que amaneciera y me prometía que jamás volvería a escuchar las lúgubres historias de Siria y Honorio, lo que sabía de antemano que era imposible de cumplir, pues poseían, y estaba totalmente convencido de ello, un extraordinario influjo en mi persona. Para colmo de males, la casa-galera, antes de convertirse en la casa normal, había sido en otro tiempo panadería. Mi abuelo fue panadero muchos años en su juventud y justo donde vivíamos había estado su panadería. Y se tenía la creencia en los pueblos, ignoro el motivo de esa creencia, pero algo tenía que ver con la sal y la harina con que se elaboraba el pan y eran regadas de manera involuntaria al suelo, que en las panaderías era muy común que espantaran. Recordar esto me causaba verdaderos estragos en las noches. Y me venía entonces a la cabeza aquel relato que contaba mi madre, cuando una vez estando mi abuelo y los demás panaderos a su cargo en la panadería, muy temprano en la madrugada, pero todavía de noche y completamente oscuro, pues se levantaban a esas horas a trabajar, unos panaderos le preguntaron a mi abuelo si sabía de quién podía ser un cerdo enorme y feo que de seguro se había escapado de su cochinero y andaba suelto por la calle principal del pueblo arrastrando unas cadenas. Mi abuelo, inalterable, amasando la masa para preparar el pan del día, respondió de lo más tranquilo: «Es el diablo, pendejos». Entonces me parecía advertir un ruido de cadenas arrastrándose por la calle enfrente de la casa, a pesar de que nuestro cuarto era el que quedaba al fondo. Imaginaba a ese cerdo feo y enorme con cara de diablo que se paseaba pesadamente todas las noches…