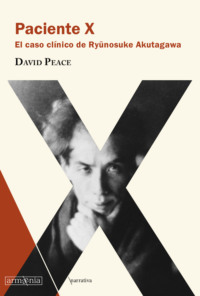Czytaj książkę: «Paciente X»

Paciente X
El caso clínico de Ryūnosuke Akutagawa

DAVID PEACE
Paciente X
El caso clínico de Ryūnosuke Akutagawa
Traducción de Jacinto Pariente
www.armaeniaeditorial.com

Título original: Patient X. The casebook of Ryūnosuke Akutagawa (Faber & Faber, 2018)
Primera edición: Septiembre 2019
Primera edición ebook: agosto 2021
Copyright © David Peace, 2018.
Copyright de la traducción © Jacinto Pariente, 2019
Copyright de la edición en español © Armaenia Editorial, S.L., 2019, 2021
Imagen de cubierta: Ryūnosuke Akutagawa (Japón, años 1920).
Armaenia Editorial, S.L.
www.armaeniaeditorial.com
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del «Copyright», bajo las sanciones establecidas por las leyes,
la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamo públicos.
ISBN: 978-84-18994-19-7

Para A;
en recuerdo de Mark Fisher, William Miller y todos
los fantasmas de nuestras vidas.

15 Prefacio del autor
17 Después del hilo, antes del hilo
25 Los biombos del infierno
57 Repetición
75 El dormitorio de Jack el Destripador
97 Un cuento contado dos veces
129 El Cristo amarillo
167 Después de la guerra, antes de la guerra
199 Los exorcistas
229 Después del desastre, antes del desastre
247 San Kappa
279 Los espectros de Cristo
331 Después del hecho, antes del hecho
339 Posfacio
Índice
Kappa nació de mi dégoût por muchas cosas,
especialmente por mí mismo.
Ryūnosuke Akutagawa, 1927.
Estos son los relatos del Paciente x en uno de nuestros castillos de hierro. Contará sus cuentos a cualquiera con oído y tiempo para escucharlos.
Unos días parece más joven de lo que es, otros más viejo; macilento un día, abotargado al siguiente, la tensión y el dolor de nuestros tres mundos, sus espectros y sus visiones, astillan y fragmentan sus rasgos en un millar de yos mientras revive los horrores de toda una vida, antes de que lo trajeran a este lugar, cuando… No, no, no entremos en detalles todavía.
Él narraba sus relatos con detenimiento y riqueza de detalles y yo lo escuchaba con el médico responsable. Hablaba abrazándose las rodillas firmemente, meciéndose hacia delante y hacia atrás y lanzando miradas fugaces más allá de los barrotes de hierro de la estrecha ventana, donde un cielo nublado y sombrío se cernía con la amenaza de una insondable e infinita oscuridad.
He intentado transcribir sus historias, ya contadas, ya narradas y vividas, con tanta precisión y fidelidad como he podido. Pero si alguien no queda satisfecho o desconfía de mis anotaciones, que acuda a la fuente por sí mismo. Sin duda el Paciente x le dará la bienvenida con una respetuosa reverencia, lo conducirá a la dura silla y comenzará a narrar de nuevo sus relatos con melancólica y resignada sonrisa en los labios.
Pero, atención: al llegar al final del relato, la expresión de su cara cambiará. Se pondrá en pie de un salto, alzará los puños violentamente y le increpará: «¡Quack, Quack! ¡Fuera de aquí! ¡Cobarde! ¡Mentiroso! ¡Eres un sinvergüenza como todos los demás! ¡Quack, Quack! ¡Fuera de aquí! ¡Caníbal! ¡Vampiro! ¡Mirón! ¡Quack, Quack! ¡Fuera de aquí! Simplemente salva a los niños…
1
Y ahora, niños, os contaré un cuento sobre Gautama y Jesús.
Comienza un día en que Gautama va paseando por el Paraíso a orillas del Estanque del Loto. Las flores del estanque son perfectas perlas blancas, y sus centros dorados exhalan una fragancia infinita. Yo creo que debía estar amaneciendo en el Paraíso.
Pero de pronto, mientras paseaba, Gautama oyó un llanto, algo completamente extraordinario en el Paraíso. Se acercó a la orilla y allí, ante las flores, sumido en la fragancia, vio a Jesús arrodillado junto al estanque, junto al agua, observando la increíble escena que tenía lugar bajo las hojas abiertas de los lotos. Y es que justo debajo del Estanque del Loto del Paraíso se hallaba el más profundo de los Infiernos, y a través de las aguas cristalinas Jesús veía el Río de los Pecados y la Montaña de la Culpa con tanta claridad como si mirara las imágenes de un tutilimundi.
Y lo que veía le hacía llorar:
Un hombre llamado Ryūnosuke se retorcía en el Infierno con los demás pecadores. Había sido un autor famoso, pero había vivido una vida de absoluto egoísmo y había herido incluso a quienes más lo amaban.
Gautama recordó entonces que Ryūnosuke había realizado al menos un acto de bondad en su vida. Un día en que holgazaneaba junto al Estanque de Shinobazu descubrió una pequeña araña junto al camino. Lo primero que pensó fue en aplastarla, pero al levantar el pie se dijo a sí mismo: «No, no. Esta pequeña criatura es también un ser vivo. Arrebatarle la vida sin razón sería una crueldad».
Así que Ryūnosuke dejó que la araña pasara por su lado sin hacerle daño.
Cuando Gautama oyó llorar a Jesús y vio su rostro bañado en lágrimas, decidió recompensar a Ryūnosuke y a ser posible liberarlo del Infierno. Y por una afortunada casualidad, Gautama se dio la vuelta y vio una maravillosa araña que tejía un hermoso hilo sobre una hoja de loto del color del resplandeciente jade. Gautama levantó el hilo con delicadeza y se lo alcanzó a Jesús. Y Jesús bajó y bajó el hilo hasta las profundidades, entre las blancas flores, a través de las cristalinas aguas.
2
Allí, junto a los demás pecadores, en lo más hondo del más profundo de los Infiernos, Ryūnosuke flotaba y se hundía eternamente en el Río de los Pecados. Mirara donde mirara, todo estaba oscuro como boca de lobo y, si alguna vez una vaga silueta atravesaba las sombras, era el destello de una de las agujas de la Montaña de la Culpa, lo cual lo hacía aún más consciente de su propia perdición. No se oía un ruido, pero si alguna vez un leve sonido quebraba el silencio, era tan solo el débil suspiro de otro condenado. Como podréis imaginaros, los que habían caído tan bajo estaban tan agotados por las torturas sufridas en los otros siete infiernos que ya no les quedaban fuerzas ni para gritar. Por mucho que hubiera sido un escritor famoso, Ryūnosuke no podía ya más que retorcerse como una rana moribunda mientras se atragantaba con sus pecados.
¿Y qué creéis que pasó entonces, niños? Sí, claro que sí: ¡sucedió que Ryūnosuke alzó la cabeza y miró al cielo sobre el Río de los Pecados y vio el resplandeciente hilo plateado de la araña, tan fino, tan delicado, bajando sigilosamente a través de las sombras desde los altos, altísimos cielos derecho hacia él!
Ryūnosuke aplaudió de alegría. Si se hacía con el hilo y trepaba por él, quizá lograra escapar del Infierno. Y quizá con un poco de suerte, incluso conseguiría entrar en el Paraíso. De ser así, ya nunca más tendría que escalar la Montaña de la Culpa ni sumirse en el Río de los Pecados.
No había terminado aún de cruzar su mente aquel pensamiento cuando Ryūnosuke agarró el hilo y trepó y trepó con todas sus fuerzas, más y más arriba, una mano y otra mano.
Pero el Cielo y el Infierno están a miles de leguas de distancia, así que la huida no era tarea fácil. Pronto comenzó a cansarse, a cansarse hasta que ya no podía levantar el brazo ni una sola vez más para seguir trepando. No había más remedio que detenerse a descansar, y allí colgando del hilo de plata de la araña, miró abajo hacia el lejano, lejano fondo.
Ryūnosuke se dio cuenta de que el esfuerzo había merecido la pena: el Río de los Pecados estaba ya oculto en la profunda negrura. E incluso el opaco destello de la terrorífica Montaña de la Culpa quedaba ya muy lejos bajo sus pies. Si seguía así, quizá escapar del Infierno fuera incluso más fácil de lo que se había imaginado. Allí colgando del hilo de la araña, Ryūnosuke soltó una sonora carcajada: —¡Ya casi lo he conseguido! ¡Ya casi me he salvado!
¿Y qué creéis que vio entonces? Muy por debajo, sus yos trepaban por el hilo de la araña, su legión de yos lo perseguía, el hijo y el padre, el marido y el amigo, el amante y el escritor, el Hombre de Oriente y el Hombre de Occidente; sus yos y también sus personajes, Yoshihide, Yasukichi, Tock y los demás, sus muchas creaciones, y, por supuesto, sus pecados, sus innumerables pecados: su orgullo, su avaricia, su lujuria, su ira, su gula, su envidia y su pereza. ¡Lo perseguían trepando por el hilo con todas sus fuerzas como una columna de hormigas! ¿Cómo soportaría a todos sus yos, sus personajes y sus pecados aquel fino hilo que parecía a punto de romperse solo con su peso? Si el frágil hilo se rompía a medio camino, Ryūnosuke se precipitaría de nuevo en el Infierno del que tanto había luchado por escapar. Desde el negro Río de los Pecados, por el brillante hilo de plata sus yos, sus personajes y sus pecados ascendían a centenares, a millares, y entonces Ryūnosuke comprendió que si no hacía algo inmediatamente, el hilo se rompería.
Ryūnosuke alzó la cabeza de nuevo y observó el hilo de la araña. El Paraíso estaba ya a su alcance, estaba ya tan cerca… Ya veía la luz del agua, ya entreveía el rostro de Jesús, ya casi oía Su llanto, ya sentía Sus lágrimas en su propio rostro. Sin embargo, por mucho que intentara seguir ascendiendo, por muy rápido que trepara, sabía que sus yos, sus personajes y sus pecados siempre le perseguirían, siempre acabarían por alcanzarle.
Entonces, Ryūnosuke soltó el hilo de la araña.
Y en aquel mismo instante, en aquel mismo momento, mientras caía de nuevo en la más negra de las profundidades, el hilo de la araña se rompió justo por donde Ryūnosuke había estado agarrado.
Detrás de Ryūnosuke solo quedó el hilo de araña roto, colgando del Paraíso, brillando fugazmente en un cielo sin luna ni estrellas.
3
En el Paraíso, Buda y Cristo contemplaban lo sucedido desde la orilla del Estanque del Loto. Y cuando al final Ryūnosuke se hundió de nuevo en el Río de los Pecados, Buda continuó su paseo con el rostro teñido de tristeza. Sin embargo, Cristo permaneció arrodillado junto al estanque, delante del agua, observando a través de las hojas de loto, mirando las imágenes del tutilimundi, llorando, llorando y llorando en las cristalinas aguas—
In girum imus nocte et consumimur igni…
Damos vueltas y vueltas en la noche, la noche eterna, devorados por el fuego, por el fuego, en la noche, por el fuego—
El fuego devorado por el fuego…
Y los lotos del Estanque del Loto aún mecían sus perfectas flores blancas como perlas y sus centros dorados aún exhalaban una fragancia infinita. Pero yo creo que ya debía estar cayendo el crepúsculo en el Paraíso.
Una vez hace mucho tiempo, bajo las ramas de un pino rojo, ante la lápida ennegrecida de una tumba, el hombre le dijo al niño: «Estas son las historias que te contabas y te cuentas, entonces y ahora, ahora y entonces, de escenas del recuerdo, en biombos erigidos…»
1. Arriba y abajo y afuera
Una voz te llega en la oscuridad, túnel arriba, a través de las aguas.
—¿Me oyes? ¿Quieres nacer…?
Tu padre habla a la vagina de tu madre.
—Por favor, piénsalo bien antes de responder, pero…
Detrás del biombo corredizo, acuclillado en el suelo, con la boca al nivel de la vagina de tu madre como si hablara por teléfono, te pregunta: «¿Deseas venir a este mundo o no?»
Y cada vez, después de formular la pregunta, mientras espera tu respuesta, estira el brazo y coge la botella de encima de la mesa, da un trago de desinfectante, hace gárgaras, se enjuaga, escupe en la palangana de metal que hay en el suelo junto al culo de tu madre, retoma su postura, la boca junto a la vagina, y pregunta de nuevo: «¡Vamos, vamos! ¿Quieres venir a este mundo o no?».
Túnel arriba, en el agua, tú sacudes la cabeza y dices: «No, no, no quiero nacer». El primer acto de la tragedia humana comienza cuando un individuo se convierte en el hijo de unos determinados padres. Me preguntas si quiero nacer, pero ni siquiera sabéis si queréis tenerme; ya habéis perdido un hijo y ambos tenéis ya una edad nefasta. Si accedo a nacer, habéis planeado abandonarme en la puerta de una iglesia y reclamarme después al cura como expósito para conjurar vuestra mala suerte. Tiemblo de pensar en lo que heredaré de ti y de mi madre. La demencia es ya bastante mala de por sí. Afirmo categórica y absolutamente que la existencia humana es el mal y la condición humana el infierno. De modo que gracias por preguntar, pero no, gracias. Prefiero no nacer.
Pero nadie te oye, nadie te escucha, a nadie le importan tus palabras, tus palabras ahogadas en las aguas, tus palabras perdidas en el túnel, así que, no mucho más tarde, las aguas se abren y allá que vas, arrastrado por ellas, túnel abajo, a través de las cortinas, hacia la habitación y fuera, fuera.
—Niihara Ryūnosuke; Ryūnosuke, hijo-dragón…
En el año del dragón, en el mes del dragón, en el día del dragón, al caer la luna, al levantarse el sol, ves por primera vez la luz del mundo y lloras y chillas, solo, solo, y chillas y chillas.
2. «Madre/Haha»
Estás en un manicomio, en una sala enorme, monstruosa. A los locos los hacen vestirse con el mismo kimono gris. Le añade a la escena un toque aún más deprimente, si es que eso es posible. Uno de los enfermos está sentado al órgano y toca el mismo himno una y otra vez, una y otra vez, con creciente intensidad, con creciente fervor, mientras otro baila brincando y saltando en el centro de la sala. Junto a un doctor fuerte y sano, la viva imagen de la salud, observas. Los locos huelen de un modo particular y en su aroma percibes la fragancia de tu propia madre.
El olor de la tierra, un toque de fango…
—Vámonos —dice el doctor.
Tu madre estaba loca. Era una loca esbelta, grácil y hermosa, de linaje samurái, que se casó con un arribista que no le llegaba a la suela de los zapatos y se fue haciendo cada vez más callada, cada vez más tímida y retraída hasta la muerte de tu hermana mayor y después tu propio nacimiento, cuando definitivamente el crepúsculo y los espectros se apoderaron de ella y se la tragaron—
Hipnotizándola, atrapándola…
Tu madre se culpaba de la muerte de tu hermana Hatsu, creía que la meningitis que la mató se debía a un resfriado que había cogido durante una excursión. Tú naciste al año siguiente de la muerte de Hatsu, así que no la conociste, excepto por el retrato de la niñita de mejillas redondas y hoyuelos que aún sigue en el altar de tu casa. Sin embargo, ni tú ni tu otra hermana, Hisa, fuisteis un bálsamo para vuestra madre, no la defendisteis de los espectros, de los espectros y del crepúsculo—
Aprisionándola…
Día tras día, sentada sola en una habitación del piso superior de la casa de los Niihara en el distrito de Shiba, todo el día, fumando una pipa fina y larga, con el cabello recogido en un moño y sujeto con un peine, ceniciento el pequeño rostro, el pequeño cuerpo inerte, como si en realidad ya no estuviera allí, nunca realmente allí, demacrada, desvaneciéndose, echándose a perder, a perder.
Ensombreciéndose…
Pero tú la veías, la veías entonces y la ves ahora: tu madre adoptiva insistía en llevarte a verla, te conducía por las empinadas escaleras hasta aquella habitación en penumbra, y te hacía decirle: «Hola, hola, madre». La mayoría de las veces tu madre no respondía, no hablaba, la pipa entre los labios, la boquilla blanca y la cazoleta negra, aunque una vez, solo una, de pronto sonrió levemente, se inclinó hacia delante, te dio un golpecito con la pipa en la cabeza y dijo: «¡Conk»
Pero la mayoría de las veces era una loca plácida y silenciosa. Y si tu hermana o tú le pedíais que os dibujara u os pintara algo, cogía una hoja de papel de cartas, lo doblaba en cuatro y se ponía manos a la obra. A veces con tinta negra, a veces con acuarelas. Dibujos de plantas en flor, dibujos de niños de excursión. Sin embargo, todas las personas de sus dibujos tenían cabezas de zorro, todos tenían cabezas de zorro—
—Vámonos, —dice de nuevo el doctor.
Sigues al doctor por el pasillo hasta otra habitación. En las esquinas, en las estanterías, hay grandes frascos en los que cerebros y otros órganos se maceran en alcohol.
Conservados…
Recuerdas su muerte más que su vida; acabó por consumirse y murió en el otoño de tu décimo primer año. Llegó un telegrama. Subiste a un rickshaw con tu madre adoptiva y corristeis desde Honjo a Shiba en medio de la noche. Llevabas alrededor del cuello un fino pañuelo de seda estampado con un paisaje chino, el olor a perfume: Ayame Kōsui.
Tu madre yacía sobre un futón en una sala bajo la habitación del piso superior en la que había vivido. Te arrodillaste a su lado y lloraste con tu hermana mayor.
Detrás de ti alguien susurró, —El desenlace está próximo…
Y de pronto tu madre abrió los ojos y habló.
No recuerdas sus palabras, pero recuerdas que tu hermana y tú no pudisteis evitar unas risitas nerviosas. Y entonces tu hermana empezó a llorar de nuevo.
Tus propias lágrimas se detuvieron y ya no volverían a correr. Pero seguiste toda la noche arrodillado junto a tu madre, junto al llanto constante de tu hermana. Creías que si no llorabas tu madre no moriría.
Tu madre abrió los ojos y os miró a ti y a tu hermana unas cuantas veces más, y ríos infinitos de lágrimas le caían por el rostro. Pero no volvió a hablar. Y por fin, al anochecer del tercer día, tu madre murió. Y entonces lloraste, lloraste.
Una tía lejana, una mujer a la que apenas conocías, te echó el brazo por encima, te atrajo hacia sí y dijo: —Me has dejado totalmente impresionada.
No comprendiste qué quería decir, por qué dijo lo que dijo; impresionada de qué, pensaste, qué raro.
El día del funeral de tu madre, tu hermana y tú subisteis a un rickshaw, tu hermana con la tablilla funeraria y tú con el incensario, para asistir al largo cortejo fúnebre desde Shiba a Yanaka. Pero mientras atravesabais las calles bajo el sol de otoño tú te quedabas dormido y te despertabas de pronto justo antes de que el incensario se te resbalara de las manos. El trayecto parecía no tener fin—
Durar por siempre…
—Y este es el cerebro de un hombre de negocios, —dice el doctor, pero tú miras por la ventana, observas un muro de ladrillo manchado de musgo con cristales rotos en el borde; ¿para evitar que alguien entre o más bien que alguien salga?
—Por alguna razón que desconozco —le dices al médico— me siento más cerca de la hermana a la que no conocí que de mi madre. Pero si Hatsu aún viviera, tendría más de cuarenta años y quizá se pareciera a mi madre en aquella habitación del piso de arriba, fumando su pipa, dibujando gente con cara de zorro.
—Por favor, continúe —dice el doctor con una sonrisa.
Pero tú no continúas. Tú no hablas. Tú no le dices que a menudo sientes que en algún lugar hay una mujer de unos cuarenta años que te cuida, un fantasma que no es exactamente tu difunta madre ni exactamente tu hermana muerta. Y seguramente no es más que la consecuencia de los nervios destrozados por el café y el tabaco, pero quizá en alguna parte el fantasma de una presencia te concede ocasionales vislumbres de sí mismo y de un mundo más allá de este mundo—
Por allá, por acullá…
El cinco de abril es el aniversario de la muerte de tu hermana. El aniversario de la muerte de tu madre es el veintiocho de noviembre. Su nombre póstumo es Kimyōin Myōjō Nishin Daishi.
No recuerdas el aniversario de la muerte de tu padre ni su nombre póstumo.
3. «Padre/Chichi»
Tú comes cucharada tras cucharada de helado en el Restaurante Uoei en Ōmori y tu padre suplica: —Vuelve Ryūnosuke. Deja esa casa en Honjo y vuelve conmigo. No te faltará de nada, Ryūnosuke. Toma, cómete otro cuenco de helado…
Al enloquecer tu madre, tu ocupado padre te regaló. Te regaló al hermano de tu madre, Akutagawa Dōshō, y a su esposa Tomo, que no tenían hijos. Tú te alegras de que te regalara, eres feliz de que te regalara. Pero él no te deja en paz, intenta acercarse, intenta recuperarte, sobornarte con plátanos, piñas y helado. —Toma, hijo, toma: cómete otro cuenco, y otro…
Tu padre era comerciante de productos lácteos, de mucho éxito al parecer. Era, como dice Confucio, «hombre de palabra hábil y maneras obsequiosas». Pero también era un hombre colérico, un hombre que había servido en el ejército, que había luchado del lado de los rebeldes Satsuma en la Guerra Boshin de 1868 contra los Tokugawa y los Toba-Fushimi, un hombre que había luchado y vencido. Tu padre no era un hombre acostumbrado a perder, a aceptar la derrota.
Tanto ganado para algunos…
—¡Otra vez! —grita con el rostro enrojecido.
Estás en el tercer curso de la escuela secundaria y estás practicando la lucha con tu padre. Lo has derribado fácilmente con tu mejor movimiento de judo, el ōsotogari por encima del muslo, y lo has enviado al suelo con las piernas por alto. Pero tu padre se pone en pie de un brinco y avanza hacia ti en guardia, con los brazos extendidos. Lo derribas otra vez con facilidad, con demasiada facilidad.
Tanto perdido para otros…
—¡Otra vez! —brama.
Sabes que está enfadado. Sabes que si lo derribas de nuevo tendrás que volver a luchar con él de nuevo, una y otra vez hasta que te venza, cada vez de peor humor, sus ataques cada vez más agresivos. Y por supuesto, vuelve a la carga y de nuevo forcejeas con él. Así que le dejas forcejear un rato, un ratito, antes de caer, de tirarte al suelo deliberadamente, de perder deliberadamente, de ser deliberadamente un…
—Perdedor —alardea tu padre—. ¡Perdedor!
Te pones en pie, te sacudes el polvo, tu padre sale de la habitación pavoneándose y tú miras de reojo a la hermana menor de tu madre, la mujer que es ahora la segunda esposa de tu padre, que os ha observado luchar, y ella te sonríe, y te guiña un ojo, y comprendes que lo sabe, que sabe que has dejado ganar a tu padre, que hoy le has dejado ganar, solo hoy, una última vez.
«Padre ingresado…».
Tienes veintiocho años y eres profesor en Yokosuka cuando recibes el telegrama. Tu padre ha contraído la gripe española. Viajas a Tokio. Duermes tres días en un rincón de su habitación en el hospital. Te aburres junto a su lecho de muerte.
Al cuarto día recibes una llamada de tu amigo Thomas Jones. Está a punto de marcharse de Tokio y te invita a una cena de despedida en una casa de té de geishas en Tsukiji. Dejas a tu padre agarrado a la vida por un hilo y te vas a la casa de té.
Pasas una noche de lo más placentera en compañía de cuatro o cinco geishas. Te marchas alrededor de las diez y cuando bajas por las estrechas escaleras hacia el taxi oyes una hermosa y suave voz femenina que te llama, —Ah-san…
Te detienes en la escalera. Miras hacia la parte superior. Desde arriba, una de las geishas clava sus ojos en los tuyos. No dices una palabra. Te das la vuelta, sales por la puerta y te metes en el taxi.
Por el camino de vuelta al hospital no dejas de pensar en la cara joven y fresca de la geisha, en su peinado al estilo occidental y en sus ojos, en sus ojos. No piensas ni por un momento en tu padre agonizante en el hospital.
Te espera impaciente. Manda a tus dos tías al otro lado del biombo decorativo de dos paneles que hay junto a su cama. Te indica que te acerques, te agarra la mano y la acaricia y comienza a hablarte de un pasado remoto del que nada sabías, de cuando conoció a tu madre, de los años que estuvieron casados, de un baúl de tansu que habían comprado juntos, de que pedían sushi a domicilio. Minucias, trivialidades. Pero mientras te cuenta todas esas cosas, mientras escuchas esas cosas, notas los párpados cada vez más calientes y ves como las lágrimas resbalan por sus mejillas, sus demacradas, estropeadas mejillas, y tus propios ojos se inundan de lágrimas. Confuso y delirante, tu padre señala al biombo.
—¡Buque de guerra a la vista! ¡Buque de guerra a la vista! ¡Mirad las banderas! ¡Mirad cómo ondean las banderas! ¡Banzai! ¡Todos juntos! ¡Banzai!
Tu padre muere a la mañana siguiente, sin demasiado dolor, sin demasiado sufrimiento, o eso te aseguran los médicos.
No recuerdas en absoluto el funeral de tu padre. Pero sí que cuando cruzabas la ciudad acompañando su cuerpo desde el hospital a su casa, una enorme luna llena de primavera refulgía sobre el techo del coche fúnebre.
4. Tokio: un mentalorama
Odias a los padres que te dieron la vida, que te regalaron, que te regalaron dos veces. Pero amas a tu familia adoptiva, que te acogió, que te dio un hogar, sobre todo a la hermana mayor de tu madre, tu tía Fuki. Eres feliz con tu familia adoptiva, eres feliz con tu tía Fuki; eres feliz aquí, eres feliz en esta casa feliz, esta casa feliz que tiene a la pobreza por vecina.
Te encantan las calles de alrededor de tu casa, las calles de Honjo, en la orilla oriental del río Sumida. No hay ni una sola calle hermosa, ni una sola casa agradable en todo Honjo. Las tiendas son anodinas, la carretera es un lodazal en invierno y una polvareda en verano, y solo conduce a la Gran Acequia. La Acequia en la que flotan los hierbajos, la Acequia apestosa a mierda—
Pero ese es el lugar que amas: el templo Ekōin, el Puente del Potro Parado, Yokoami y el hipódromo de Hannoki; esos son los lugares que te atormentarán, a ti, a tus pensamientos y a tus sueños, durante el resto de tu vida, sus calles polvorientas, sus calles inundadas, sus míseras casas y sus cloacas abiertas, así como su naturaleza: las hierbas en los tejados, las nubes de primavera en los charcos, los altos árboles de los templos y los sauces que bordean las cloacas; esta es la naturaleza que amarás por encima de cualquier otra, la naturaleza que vive imperceptible, sutil, entre los artificios de la así llamada civilización humana, abriéndose y floreciendo, con toda su belleza, con toda su brutalidad—
Con todo su misterio…
Paseas por Honjo todas las mañanas con tu padre adoptivo, caminas y caminas con el corazón rebosante de júbilo, tan feliz, tan lleno de curiosidad, tan lleno de amor, tan maravillado, hasta que, hasta que—
Hasta que una mañana, cuando el fulgor matutino se borra del cielo, tu padre adoptivo y tú paseáis hacia tu lugar favorito, la Ribera de los Cien Pilotes del río Sumida. Siempre hay pescadores y a ti te gusta sentarte a mirarlos mientras tu padre adoptivo te cuenta historias de los espíritus-zorro que ha visto en sus caminatas, historias fantásticas, historias mágicas. Llegáis a la Ribera de los Cien Pilotes pero esa mañana está desierta. Tan solo los piojos de mar pululan por los huecos de los muros de piedra de la ancha ribera. Empiezas a preguntarte dónde se habrán metido los pescadores, por qué no hay pescadores ese día. Tu padre adoptivo señala al río, hacia el agua y dice: —mira eso…
Y tú miras y ves—
Debajo de tus pies, entre los pilotes, entre la basura, entre los hierbajos, flota sobre las olas un cadáver con el cráneo afeitado, subiendo y bajando, arriba y abajo, abajo y arriba con la corriente, con la marea.
Apartas la vista, te das la vuelta, te giras hacia tu padre adoptivo y te ocultas en su abrigo. Pero él te agarra del brazo y te coge de la cara y dice: —¡Mira, Ryūnosuke! ¡Mira! No puedes apartar la cara ante el horror, no puedes apartar la vista de la muerte. No puedes esconderte, debes mirar. Así que mira, Ryūnosuke. Mira y verás…
Y entonces miras, y sí, entonces ves, ves el lugar tal y como es: los cadáveres que flotan en sus ríos y cuelgan de sus árboles, los cadáveres que caen en sus cunetas, que arden en sus fuegos, las fábricas en ambas orillas, hilera tras hilera, chabola tras chabola, las interminables chabolas, las vías del tren y los postes eléctricos, su riqueza y su pobreza, sus saciados y sus hambrientos, todos arrastrándose por los huecos, flotando arriba y abajo, subiendo y cayendo, fingiendo y fingiendo, fingiendo que no hay problema, fingiendo que todo va bien, que no hay problemas: que no hay engaño, que no hay mentiras, no hay mentiras, no hay mentiras. Que no huele a meados. Que no huele a mierda. Que no huele a muerte. Que dentro de la ornada caja no hay un pastel barato. Que la botella cara no contiene un sake de calidad ínfima. Que no hay ropa zurcida ni biombos con remiendos. Que no hay escritorios de madera astillada, con el tapete raído y el barniz gastado. Que no hay cojines desvaídos, deshilachados y recosidos. Que no hay artificio, que no hay pretensión. Que no hay autoengaño. Que no hay padres que no son padres, que no hay madres que no son madres. Que no hay cicatrices, no hay cicatrices en tu corazón, tu roto, destrozado corazón; es todo mentira, todo mentira—
Y entonces, entonces te das la vuelta y sí, sí, huyes; corres más rápido de lo que has corrido nunca, más rápido de lo que nunca correrás, por las calles polvorientas, por delante de las cloacas abiertas, hacia tu casa, cruzando la verja, la puerta de tu casa, y escaleras arriba hasta tu tía, que está en su dormitorio, siempre en su dormitorio, tras el biombo, siempre tras el biombo, y tu cara se entierra en su pecho, tus lágrimas abrasan su ropa, sus brazos ciñen tu espalda, sus manos acarician tu cabello, y ella susurra y susurra, —Ya pasó, ya pasó Ryūnosuke, ya pasó, mi querido, querido niño. Así es el mundo de los hombres, así es su mundo de mentiras. Pero yo estoy aquí, estoy aquí. Y nunca te abandonaré, nunca te abandonaré Ryūnosuke. Yo nunca te abandonaré…
Con tu cara aún enterrada en su pecho, tus lágrimas aún abrasando su ropa, Fuki abre un libro: Uji Shūi Monogatari. Fuki pasa las páginas llenas de cuentos populares orales. Sin mirar, sin leer, Fuki dice, —Mukashi Mukashi, había una vez tres hermanas que vivían en la casa de su familia en la Vieja Capital. Y lo extraño fue que, contra toda costumbre, contra toda tradición, la hermana pequeña se casó primero y después se casó la mediana, pero la mayor no se casó. No sabemos el porqué, ella nunca lo dijo. Sin embargo, como siempre, la gente empezó a murmurar sobre honores mancillados, sobre vergüenzas secretas, sobre tíos borrachos, sobre episodios violentos. ¿Un niño? ¿Había un niño de por medio? ¿Lo habían regalado y ella no lo había vuelto a ver? No lo sabemos. Ella no lo dijo, nunca lo dijo. Y como no tenía marido, la hermana mayor se quedó en la casa familiar, al cuidado de su padre y su madre y de su hermano mayor también, y sus hermanas menores se casaron y sus hermanas menores se fueron de casa y la dejaron sola, sola en su habitación. Y con el tiempo, murió su padre y después su madre y su hermano encontró esposa y la trajo a la casa. Pero la hermana mayor siguió viviendo en la casa familiar, sola en su habitación, en su habitación, sola en su habitación, hasta que con el correr del tiempo también ella enfermó y murió.