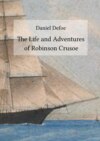Czytaj książkę: «Robinson Crusoe», strona 5
Fue poco antes de las grandes lluvias que acabo de mencionar, cuando me deshice de esto, sin advertir nada y sin recordar que había echado nada allí. À1 cabo de un mes o algo así, me percaté de que unos tallos verdes brotaban de la tierra y me imaginé que se trataba de alguna planta que no había visto hasta entonces; mas cuál no sería mi sorpresa y mi asombro cuando, al cabo de un tiempo, vi diez o doce espigas de un perfecto grano verde, del mismo tipo que el europeo, más bien, del inglés.
Resulta imposible describir el asombro y la confusión que sentí en este momento. Hasta entonces, no tenía convicciones religiosas; de hecho, tenía muy pocos conocimientos de religión y pensaba que todo lo que me había sucedido respondía al azar o, como decimos por ahí, a la voluntad de Dios, sin indagar en las intenciones de la Providencia en estas cosas o en su poder para gobernar los asuntos del mundo. Mas cuando vi crecer aquel grano, en un clima que sabía inadecuado para los cereales y, sobre todo, sin saber cómo había llegado hasta allí, me sentí extrañamente sobrecogido y comencé a creer que Dios había hecho que este grano creciera milagrosamente, sin que nadie lo hubiese sembrado, únicamente para mi sustento en ese miserable lugar.
Esto me llegó al corazón y me hizo llorar y regocijarme porque semejante prodigio de la naturaleza se hubiera obrado en mi beneficio; y más asombroso aún fue ver que cerca de la cebada, a todo lo largo de la roca, brotaban desordenadamente otros tallos, que eran de arroz pues lo reconocí por haberlos visto en las costas de África.
No solo pensé que todo esto era obra de la Providencia, que me estaba ayudando, sino que no dudé que encontraría más en otro sitio y recorrí toda la parte de la isla en la que había estado antes, escudriñando todos los rincones y debajo de todas las rocas, en busca de más, pero no pude encontrarlo. Al final, recordé que había sacudido la bolsa de comida para los pollos en ese lugar y el asombro comenzó a disiparse. Debo confesar también que mi piadoso agradecimiento a la Providencia divina disminuyó cuando comprendí que todo aquello no era más que un acontecimiento natural. No obstante, debía estar agradecido por tan extraña e imprevista providencia, como si de un milagro se tratase, pues, en efecto, fue obra de la Providencia que esos diez o doce granos no se hubiesen estropeado (cuando las ratas habían destruido el resto) como si hubiesen caído del cielo. Además, los había tirado precisamente en ese lugar donde, bajo la sombra de una gran roca, pudieron brotar inmediatamente, mientras que si los hubiese tirado en cualquier otro lugar, en esa época del año se habrían quemado o destruido.
Con mucho cuidado recogí las espigas en la estación adecuada, a finales de junio, conservé todo el grano y decidí cosecharlo otra vez con la esperanza de tener, con el tiempo, suficiente grano para hacer pan. Pero pasaron cuatro años antes de que pudiera comer algún grano y, aun así, escasamente, como relataré más tarde, pues perdí la primera cosecha por no esperar el tiempo adecuado y sembrar antes de la estación seca, de manera que el grano no llegó a crecer, al menos no como lo habría hecho si lo hubiese sembrado en el momento propicio.
Además de la cebada, había unos veinte o treinta tallos de arroz, que conservé con igual cuidado para los mismos fines, es decir, para hacer pan o, más bien, comida ya que encontré la forma de cocinarlo sin hornearlo aunque esto también lo hice más adelante. Más volvamos a mi diario. Trabajé arduamente durante estos tres o cuatro meses para levantar mi muro y el 14 de abril lo cerré, no con una puerta sino con una escalera que pasaba por encima del muro para que no se vieran rastros de mi vivienda desde el exterior.
16 de abril. Terminé la escalera de manera que podía subir por ella hasta arriba y bajarla tras de mí hasta el interior. Esto me proveía una protección completa, pues por dentro tenía suficiente espacio pero nada podía entrar desde fuera, a no ser que escalara el muro.
Al día siguiente, después de terminar todo esto, estuve a punto de perder el fruto de todo mi trabajo y mi propia vida de la siguiente manera: el caso fue el siguiente, mientras trabajaba en el interior, detrás de mi tienda y justo en la entrada de mi cueva, algo verdaderamente aterrador me dejó espantado y fue que, de repente, comenzó a desprenderse sobre mi cabeza la tierra del techo de mi cueva y del borde de la roca y dos de los postes que había colocado crujieron tremebundamente. Sentí verdadero pánico porque no tenía idea de qué podía estar ocurriendo, tan solo pensaba que el techo de mi cueva se caía, como lo había hecho antes.
Temiendo quedar sepultado dentro, corrí hacia mi escalera pero como tampoco me sentía seguro haciendo esto, escalé el muro por miedo a que los trozos que se desprendían de la roca me cayeran encima. No bien había pisado tierra firme cuando vi claramente que se trataba de un terrible terremoto porque el suelo sobre el que pisaba se movió tres veces en menos de ocho minutos, con tres sacudidas que habrían derribado el edificio más resistente que se hubiese construido sobre la faz de la tierra. Un gran trozo de la roca más próxima al mar, que se encontraba como a una milla de donde yo estaba, cayó con un estrépito como nunca había escuchado en mi vida. Me di cuenta también de que el mar se agitó violentamente y creo que las sacudidas eran más fuertes debajo del agua que en la tierra.
Como nunca había experimentado algo así, ni había hablado con nadie que lo hubiese hecho, estaba como muerto o pasmado y el movimiento de la tierra me afectaba el estómago como a quien han arrojado al mar. Mas el ruido de la roca al caer, me despertó, por así decirlo, y, sacándome del estupor en el que me encontraba me infundió terror y ya no podía pensar en otra cosa que en la colina que caía sobre mi tienda y sobre todas mis provisiones domésticas, cubriéndolas totalmente, lo cual me sumió en una profunda tristeza.
Después de la tercera sacudida no volví a sentir más y comencé a armarme de valor aunque aún no tenía las fuerzas para trepar por mi muro, pues temía ser sepultado vivo. Así pues, me quedé sentado en el suelo, abatido y desconsolado, sin saber qué hacer. En todo este tiempo, no tuve el menor pensamiento religioso, nada que no fuese la habitual súplica: Señor, ten piedad de mí. Más cuando todo terminó, lo olvidé también.
Mientras estaba sentado de este modo, me percaté de que el cielo se oscurecía y nublaba como si fuera a llover. Al poco tiempo, el viento se fue levantando hasta que, en me nos de media hora, comenzó a soplar un huracán espantoso. De repente, el mar se cubrió de espuma, las olas anegaron la playa y algunos árboles cayeron de raíz; tan terrible fue la tormenta; y esto duró casi tres horas hasta que empezó a amainar y, al cabo de dos horas, todo se quedó en calma y comenzó a llover copiosamente.
Todo este tiempo permanecí sentado sobre la tierra, aterrorizado y afligido, hasta que se me ocurrió pensar que los vientos y la lluvia eran las consecuencias del terremoto y, por lo tanto, el terremoto había pasado y podía intentar regresar a mi cueva. Esta idea me reanimó el espíritu y la lluvia terminó de persuadirme; así, pues, fui y me senté en mi tienda pero la lluvia era tan fuerte que mi tienda estaba a punto de desplomarse por lo que tuve que meterme en mi cueva, no sin el temor y la angustia de que me cayera encima.
Esta violenta lluvia me forzó a realizar un nuevo trabajo: abrir un agujero a través de mi nueva fortificación, a modo de sumidero para que las aguas pudieran correr, pues, de lo contrario, habrían inundado la cueva. Después de un rato, y viendo que no había más temblores de tierra, empecé a sentirme más tranquilo y para reanimarme, que mucha falta me hacía, me llegué hasta mi pequeña bodega y me tomé un trago de ron, cosa que hice en ese momento y siempre con mucha prudencia porque sabía que, cuando se terminara, ya no habría más.
Siguió lloviendo toda esa noche y buena parte del día siguiente, por lo que no pude salir; pero como estaba más sosegado, comencé a pensar en lo mejor que podía hacer y llegué a la conclusión de que si la isla estaba sujeta a estos terremotos, no podría vivir en una cueva sino que debía considerar hacerme una pequeña choza en un espacio abierto que pudiera rodear con un muro como el que había construido para protegerme de las bestias salvajes y los hombres. Deduje que si me quedaba donde estaba, con toda seguridad, sería sepultado vivo tarde o temprano.
Con estos pensamientos, decidí sacar mi tienda de donde la había puesto, que era justo debajo del peñasco colgante de la colina, el cual le caería encima si la tierra volvía a temblar. Pasé los dos días siguientes, que eran el 19 y el 20 de abril, calculando dónde y cómo trasladar mi vivienda.
El miedo a quedar enterrado vivo no me dejó volver a dormir tranquilo pero el miedo a dormir fuera, sin ninguna protección, era casi igual. Cuando miraba a mi alrededor y lo veía todo tan ordenado, tan cómodo y tan seguro de cualquier peligro, sentía muy pocas ganas de mudarme. Mientras tanto, pensé que me tomaría mucho tiempo hacer esto y que debía correr el riesgo de quedarme donde estaba hasta que hubiese hecho un campamento seguro para trasladarme. Con esta resolución me tranquilicé por un tiempo y resolví ponerme a trabajar a toda prisa en la construcción de un muro con pilotes y cables, como el que había hecho antes, formando un círculo, dentro del cual montaría mi tienda cuando estuviese terminado; pero por el momento, me quedaría donde estaba hasta que terminase y pudiese mudarme. Esto ocurrió el 21.
22 de abril. A la mañana siguiente comencé a pensar en los medios de ejecutar esta resolución pero tenía pocas herramientas; tenía tres hachas grandes y muchas pequeñas (que eran las que utilizábamos en el tráfico con los indios) pero, de tanto cortar y tallar maderas duras y nudosas, se habían mellado y desafilado y, aunque tenía una piedra de afilar, no podía hacerla girar al mismo tiempo que sujetaba mis herramientas. Esto fue motivo de tanta reflexión como la que un hombre de estado le habría dedicado a un asunto político muy importante o un juez a deliberar una sentencia de muerte. Finalmente, ideé una rueda con una cuerda, que podía girar con el pie y me dejaría ambas manos libres. Nota: nunca había visto nada semejante en Inglaterra, al menos, no como para saber cómo se hacía aunque, después, he podido constatar que es algo muy común. Aparte de esto, mi piedra de afilar era muy grande y pesada, por lo que me tomó una semana entera perfeccionar este mecanismo.
28, 29 de abril. Empleé estos dos días completos en afilar mis herramientas y mi mecanismo para girar la piedra funcionó muy bien.
30 de abril. Cuando revisé mi provisión de pan, me di cuenta de que había disminuido considerablemente, por lo que me limité a comer solo una galleta al día, cosa que me provocó mucho pesar.
Capítulo 6 EL DIARIO DE ROBINSON II
1 de mayo. Por la mañana, miré hacia la playa y como la marea estaba baja, vi algo en la orilla, más grande de lo común, que parecía un tonel. Cuando me acerqué vi un pequeño barril y dos o tres pedazos del naufragio del barco, que fueron arrastrados hasta allí en el último huracán. Cuando miré hacia el barco, me pareció que sobresalía de la superficie del agua más que antes. Examiné el barril que había llegado y me di cuenta de que era un barril de pólvora pero se había mojado y la pólvora estaba apelmazada y dura como una piedra; no obstante, lo llevé rodando hasta la orilla y me acerqué al barco todo lo que pude por la arena para buscar más.
Cuando llegué al barco, encontré que su disposición había cambiado extrañamente. El castillo de proa, que antes estaba enterrado en la arena, se había elevado más de seis pies. La popa, que se había desbaratado y separado del barco por la fuerza del mar poco después de que yo terminara de explorarlo, había sido arrojada hacia un lado y todo el costado donde antes había un buen tramo de agua que no me permitía llegar hasta el barco si no era nadando un cuarto de milla, se había llenado de arena y ahora casi podía llegar andando hasta él cuando la marea estaba baja. Al principio, esto me sorprendió pero pronto llegué a la conclusión de que había sido a causa del terremoto, cuya fuerza había roto el barco más de lo que ya estaba; de modo que, a diario, sus restos llegaban hasta la orilla arrastrados por el viento y las olas.
Esto me distrajo completamente de mi proyecto de mudar mi vivienda y me mantuvo, especialmente ese día, buscando el modo de volver al barco pero comprendí que no podría hacerlo pues su interior estaba completamente lleno de arena. Sin embargo, como había aprendido a no desesperar por nada, decidí arrancar todos los trozos del barco que pudiera sabiendo que todo lo que consiguiera rescatar de él, me sería útil de un modo u otro.
3 de mayo. Comencé a cortar un pedazo de travesaño que sostenía, según creía, parte de la plataforma o cubierta. Cuando terminé, quité toda la arena que pude de la parte más elevada pero la marea comenzó a subir y tuve que abandonar la tarea.
4 de mayo. Salí a pescar pero no cogí ni un solo pescado que me hubiese atrevido a comer y cuando me aburrí de esta actividad, justo cuando me iba a marchar, pesqué un pequeño delfín. Me había hecho un sedal con un poco de cuerda pero no tenía anzuelos; no obstante, a menudo cogía suficientes peces, tantos como necesitaba, y los secaba al sol para comerlos secos.
5 de mayo. Trabajé en los restos del naufragio, corté en pedazos otro travesaño y rescaté tres planchas de abeto de la cubierta, que até e hice flotar hasta la orilla cuando subió la marea.
6 de mayo. Trabajé en los restos del naufragio, rescaté varios tornillos y otras piezas de hierro, puse mucho ahínco y regresé a casa muy cansado y con la idea de renunciar a la tarea.
7 de mayo. Volví al barco pero sin intenciones de trabajar y descubrí que el casco se había roto por su propio peso y por haberle quitado los soportes, de manera que había varios pedazos sueltos y la bodega estaba tan al descubierto que se podía ver a través de ella, aunque solo fuera agua y arena.
8 de mayo. Fui al barco con una barra de hierro para arrancar la cubierta que ya estaba bastante despejada del agua y la arena; arranqué dos planchas y las llevé hasta la orilla, nuevamente, con la ayuda de la marea. Dejé la barra de hierro en el barco para el día siguiente.
9 de mayo. Fui al barco y me abrí paso en el casco con la barra de hierro. Palpé varios toneles y los aflojé pero no pude romperlos. También palpé el rollo de plomo de Inglaterra y logré moverlo pero pesaba demasiado para sacarlo.
10, 11, 12, 13 y 14 de mayo. Fui todos los días al barco y rescaté muchas piezas de madera y planchas o tablas y doscientas o trescientas libras de hierro.
15 de mayo. Me llevé dos hachas pequeñas para tratar de cortar un pedazo del rollo de plomo, aplicándole el filo de una de ellas y golpeando con la otra pero como estaba a casi un pie y medio de profundidad, no pude atinar a darle ni un solo golpe.
16 de mayo. El viento sopló con fuerza durante la noche y el barco se desbarató aún más con la fuerza del agua, pero me quedé tanto tiempo en el bosque cazando palomas para comer, que la marea me impidió llegar hasta él ese día. 17 de mayo. Vi algunos restos del barco que fueron arrastrados hasta la orilla, a gran distancia, a unas dos millas de donde me hallaba. Resolví ir a investigar de qué se trataba y descubrí que era una parte de la proa, demasiado pesada para llevármela.
24 de mayo. Hasta esta fecha, trabajé diariamente en el barco y, con gran esfuerzo, logré aflojar tantas cosas con la barra de hierro que cuando subió la marea por primera vez, vinieron flotando hasta la orilla varios toneles y dos de los arcones de marino; pero el viento soplaba de la costa y no llegó nada más ese día, excepto unos pedazos de madera y un barril que contenía un poco de cerdo del Brasil, pero el agua y la arena lo habían estropeado.
Proseguí sin tregua con esta tarea hasta el día 15 de junio, con la excepción del tiempo que dedicaba a buscar alimento, que era, como he dicho, cuando subía la marea, a fin de haber terminado para cuando bajara. Para esta fecha había reunido suficientes maderas, tablones y hierros para construir un buen bote, si hubiera sabido cómo. También logré reunir, por partes y en varios viajes, hasta cien libras en láminas de plomo.
16 de junio. Al bajar a la playa, encontré una gran tortuga. Era la primera que veía, lo cual se debía a mi mala suerte y no a un defecto del lugar ni a la escasez de estos animales, ya que si me hubiera encontrado en la otra parte de la isla, habría visto cientos de ellas todos los días, como descubrí posteriormente; pero, tal vez, me habrían salido demasiado caras.
17 de junio. Me dediqué a cocinar la tortuga y encontré dentro de ella tres veintenas de huevos y, en aquel momento, su carne me parecía la más sabrosa y gustosa que había probado en mi vida, pues no había comido más que cabras y aves desde mi llegada a este horrible lugar.
18 de junio. Llovió todo el día y no salí. Me dio la impresión de que la lluvia estaba fría y me sentía un poco resfriado, cosa muy rara en aquellas latitudes.
19 de junio. Estuve muy enfermo y tiritando como si hiciese mucho frío.
20 de junio. No pude descansar en toda la noche, fuertes dolores de cabeza y fiebre.
21 de junio. Estuve muy enfermo y asustado de muerte ante mi triste condición de estar enfermo y sin ayuda. Recé a Dios, por primera vez desde la tormenta de Hull, pero no sabía lo que decía ni por qué. Mis pensamientos eran confusos.
22 de junio. Un poco mejor pero con un gran temor a la enfermedad.
23 de junio. Muy mal otra vez, escalofríos y luego un terrible dolor de cabeza.
24 de junio. Mucho mejor.
25 de junio. Fiebre muy alta; el acceso duró siete horas, ataques de frío y calor seguidos de sudores y mareos. 26 de junio. Mejor. Como no tenía nada que comer, tomé mi escopeta pero me hallé demasiado débil. No obstante, maté una cabra hembra y con mucha dificultad la traje a casa. Asé un poco y comí. Me habría encantado hervirla y hacer un poco de caldo pero no tenía olla.
27 de junio. Me dio tanta fiebre que me quedé todo el día en cama y no pude comer ni beber nada. Estaba a punto de morir de sed pero me sentía tan débil, que no podía tenerme en pie o buscar agua para beber. Recé a Dios nuevamente pero deliraba y cuando no lo hacía, era tan ignorante que no sabía qué decirle. Tan solo lloraba diciendo: «Señor, mírame, ten piedad de mí, ten misericordia de mí.» Creo que no hice más por dos o tres horas hasta que comenzó a bajar la fiebre. Me quedé dormido y no desperté hasta altas horas de la noche. Cuando lo hice me sentía mejor pero débil y extremadamente sediento. No obstante, como no tenía agua en toda mi habitación, me vi obligado a esperar hasta la mañana y volví a dormirme. En esta segunda ocasión tuve una terrible pesadilla.
Soñé que estaba sentado en el suelo en la parte exterior de mi muro, en el mismo sitio en el que me había sentado cuando se desató la tormenta después del terremoto, y vi a un hombre que descendía a la tierra desde una gran nube negra envuelto en una brillante llama de fuego y luz. Todo él brillaba tanto como una llama por lo que no podía mirar hacia donde estaba; su aspecto era tan inexpresablemente espantoso que resulta imposible describirlo con palabras. Cuando puso los pies sobre la tierra, me pareció que esta temblaba, como lo había hecho en el terremoto y que el aire se llenaba de rayos de fuego.
No bien tocó la tierra, comenzó a caminar hacia mí con una gran lanza o arma en la mano y la intención de matarme. Cuando llegó a un promontorio de tierra, que estaba a cierta distancia de mí me habló o escuché una voz tan terrible que es imposible describir el terror que me causó. Lo único que puedo decir que entendí fue esto: «En vista de que ninguna de estas cosas ha suscitado tu arrepentimiento, ahora morirás». Al decir esto, me pareció que levantaba la lanza para matarme.
Nadie que lea este relato puede esperar que yo sea capaz de describir el espanto de mi alma ante esta terrible visión; quiero decir que, aunque solo era un sueño, era un sueño horroroso. Tampoco es posible describir mejor la impresión que quedó en mi espíritu al despertar y comprender que se trataba de un sueño.
No tenía, ¡ay de mí!, ningún conocimiento religioso; lo que había aprendido gracias a las buenas enseñanzas de mi padre, se había desvanecido en ocho años de ininterrumpidos desarreglos propios de la gente de mar y de haberme relacionado solo con gente tan incrédula y profana como yo. No recuerdo haber tenido, en todo ese tiempo, ni un solo pensamiento que me elevara a Dios o que me hiciera mirar hacia adentro y reflexionar sobre mi conducta; solo una cierta estupidez espiritual, que no deseaba el bien ni tenía conciencia del mal, se había apoderado totalmente de mí y me había convertido en la criatura más dura, insensible y perversa entre todos los marinos, que no sentía temor de Dios en el peligro, ni le estaba agradecido en la salvación.
Esto se entenderá mejor cuando cuente la parte pasada de mi historia y agregue que, a pesar de todas las desgracias que me habían ocurrido hasta ese día, no se me había ocurrido pensar que eran a consecuencia de la intervención divina, o que se trataba de un castigo por mis pecados, por la rebeldía contra mi padre, por mis pecados actuales que eran muy grandes o, bien, un castigo por el curso general de mi depravada vida. Cuando me hallaba en aquella desesperada expedición en las desiertas costas de África, no pensé ni por un instante en lo que podía ser de mí, ni deseé que Dios me indicara a dónde dirigirme, ni me protegiera del peligro que me rodeaba y de las criaturas voraces y salvajes crueles. Simplemente, no pensaba en Dios ni en la Providencia y me comportaba como una mera bestia enajenada de los principios de la naturaleza y los dictados del sentido común; a veces, ni siquiera como eso.
Cuando fui liberado y rescatado por el capitán portugués, y bien tratado, con justicia, honradez y caridad, no tuve ni un solo pensamiento de gratitud. Cuando, nuevamente, naufragué y me vi perdido y en peligro de morir ahogado en esta isla, no sentí el menor remordimiento ni lo vi como un castigo justo; tan solo me repetía una y otra vez que era un perro desgraciado, nacido para ser siempre miserable.
Es cierto que cuando llegué a esta orilla por primera vez y me di cuenta de que toda la tripulación había perecido ahogada mientras que yo me había salvado, me sobrecogió una especie de éxtasis o conmoción del alma que, si la gracia de Dios me hubiese asistido, se habría convertido en sincero agradecimiento. Mas esto terminó donde comenzó, en un mero ramalazo de felicidad, o, podría decir, una mera sensación de alegría por estar vivo, sin reflexionar en lo más mínimo acerca de la bondad de la mano que me había salvado y me había escogido cuando el resto había sido aniquilado; sin preguntarme por qué la Providencia había sido tan misericordiosa conmigo. Más bien, experimenté el mismo tipo de júbilo que sienten los marineros cuando llegan a salvo a la orilla después de un naufragio, júbilo que ahogan por completo en un jarro de ponche y olvidan apenas ha concluido; y todo el resto de mi vida transcurría así.
Incluso, después, cuando me hice consciente de mi situación, de cómo había llegado a este horrible lugar, lejos de cualquier contacto humano, sin esperanza de alivio ni perspectiva de redención, tan pronto como vi que tenía posibilidad de sobrevivir y que no me moriría de hambre, olvidé todas mis aflicciones y comencé a sentirme tranquilo, me dediqué a las tareas propias de mi supervivencia y abastecimiento y me hallé muy lejos de considerar mi condición como un juicio del cielo o como obra de la mano de Dios.
La germinación del maíz, a la que hice referencia en mi diario, al principio me afectó un poco y luego comenzó a afectarme seriamente por tanto tiempo, que creí ver algo milagroso en ello. Pero tan pronto como desapareció esa idea, se desvaneció la impresión que me había causado, como lo he señalado anteriormente.
Ocurrió lo mismo con el terremoto, aunque nada podía ser más terrible en la naturaleza ni revelar más claramente el poder invisible que gobierna sobre este tipo de cosas. Apenas pasó el temor inicial, también cesó la impresión que me había causado. No tenía más conciencia de Dios o de su juicio, ni de que mis desgracias fueran obra de su mano, que si hubiera estado en la situación más próspera del mundo.
Pero ahora que estaba enfermo y las miserias de la muerte desfilaban lentamente ante mis ojos, cuando mis fuerzas sucumbían bajo el peso de una fuerte debilidad y es taba extenuado por la fiebre, mi conciencia, durante tanto tiempo dormida, comenzó a despertar y yo empecé a reprocharme mi vida pasada, pues, evidentemente, mi perversidad había provocado que la justicia de Dios cayera tan violentamente sobre mí y me castigara tan vengativamente.
Estos pensamientos me atormentaron durante el segundo y el tercer día de mi enfermedad, y en el furor de la fiebre y las terribles recriminaciones de mi conciencia, musité unas palabras que parecían una plegaria a Dios, aunque no sé si el origen de la oración era la necesidad o la esperanza. Más bien era el llamado del miedo y la angustia pues mis pensamientos confusos, mis convicciones fuertes y el horror de morir en tan miserable situación me abrumaron la cabeza. En este desasosiego, no sé lo que pude haber dicho pero era una suerte de exclamación, algo así como: «¡Señor!, ¿qué clase de miserable criatura soy? Si me enfermo, moriré de seguro por falta de ayuda. ¡Señor!, ¿qué será de mí?» Entonces comencé a llorar y no pude decir más.
En este intervalo, recordé los buenos consejos de mi padre y su predicción, que mencioné al principio de esta historia: que si daba ese paso insensato, Dios me negaría su bendición y luego tendría tiempo para pensar en las consecuencias de haber desatendido sus consejos, cuando nadie pudiese ayudarme. «Ahora -decía en voz alta-, se han cumplido las palabras de mi querido padre: la justicia de Dios ha caído sobre mí y no tengo a nadie que pueda ayudarme o escucharme. Hice caso omiso a la voz de la Providencia, que tuvo la misericordia de ponerme en una situación en la vida en la que hubiera vivido feliz y tranquilamente; mas no fui capaz de verlo, ni de aprender de mis padres, la dicha que esto suponía. Los dejé lamentándose por mi insensatez y ahora era yo el que se lamentaba de las consecuencias; rechacé su apoyo y sus consejos, que me habrían ayudado a abrirme camino en el mundo y me habrían facilitado las cosas y ahora tenía que luchar contra una adversidad demasiado grande, hasta para la misma naturaleza, sin compañía, sin ayuda, sin consuelo y sin consejos.» Entonces grité: «Señor, ayúdame porque estoy desesperado.»
Esta fue la primera oración, si puede llamarse de ese modo, que había hecho en muchos años. Más vuelvo a mi diario.
28 de junio. Un poco más aliviado por el sueño y ya sin fiebre, me levanté. Como el miedo y el terror de mis sueños había sido muy grande y pensaba que la fiebre volvería al día siguiente, tenía que buscarme algo que me refrescara y me fortaleciera cuando volviera a sentirme enfermo. Lo primero que hice fue llenar una gran botella cuadrada de agua y colocarla encima de mi mesa, junto a la cama y, para templarla, le eché como la cuarta parte de una pinta de ron y lo mezclé bien. Entonces asé un trozo de carne de cabra sobre los carbones pero apenas comí. Caminé un poco pero me sentía muy débil, triste y acongojado por mi desgraciada condición y temía que el malestar volviese al día siguiente. Por la noche me hice la cena con tres huevos de tortuga que asé en las ascuas y me los comí, como quien dice, en el cascarón. Esta fue la primera vez en mi vida, según recuerdo, que le pedí a Dios la bendición por mis alimentos.
Después de comer, traté de caminar pero estaba tan débil que apenas podía cargar la escopeta (porque nunca salía sin ella) así que solo anduve un poco y me senté en la tierra, mirando hacia el mar que tenía delante de mí y que estaba tranquilo y en calma. Mientras estaba allí, pensé en cosas como éstas:
¿Qué son esta tierra y este mar que tanto he contemplado? ¿De dónde vienen? ¿Y qué soy yo y todas las demás criaturas, salvajes y domésticas, humanas y bestiales? ¿Dónde estamos?
De seguro todos hemos sido creados por una fuerza secreta, que también hizo la tierra, el mar, el aire y el cielo; ¿quién es?
Luego inferí, naturalmente, que era Dios quien lo había hecho todo. Pues bien, pensé, si Dios ha hecho todas estas cosas, es Él quien las guía y quien gobierna sobre ellas y sobre todo lo que les sucede; ya que la fuerza que pudo crear todas las cosas ha de tener, ciertamente, el poder de guiarlas y dirigirlas.
Si esto es así, nada puede ocurrir en el gran circuito de su obra sin su conocimiento o consentimiento.
Y si nada puede ocurrir sin que Él lo sepa, entonces Él ha de saber que estoy aquí y que me hallo en esta terrible situación; y si nada ocurre sin que Él lo ordene, entonces Él debe haber ordenado que esto me ocurriera.
No imaginé nada que contradijera estas conclusiones y, por lo tanto, tuve la certeza de que Dios había mandado que me pasara todo esto y que había caído en este miserable estado por orden suya, ya que Él tenía todo el poder, no solo sobre mí sino sobre todo lo que sucedía en el mundo. Entonces pensé:
¿Por qué Dios me ha hecho esto? ¿Qué he hecho para ser tratado de esta forma?
Mi conciencia me refrenó ante esta pregunta como si fuese una blasfemia y me pareció que me hablaba de la siguiente manera: «¡Infeliz!, ¿preguntas qué has hecho? Mira hacia atrás, hacia el terrible despilfarro que has hecho con tu vida y pregúntate qué no has hecho; pregúntate ¿por qué no has sido destruido mucho antes? ¿Por qué no te ahogaste en las radas de Yarmouth? ¿Por qué no te mataron en la pelea cuando el barco fue capturado por el corsario de Salé? ¿Por qué no fuiste devorado por las bestias salvajes en la costa de África? ¿Por qué no te ahogaste aquí cuando toda la tripulación pereció, excepto tú? ¿Y aún preguntas “¿qué he hecho?”.»