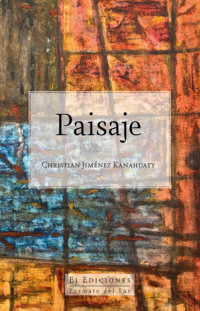Czytaj książkę: «Paisaje»



Esta novela va dedicada a mis abuelos.
Así aprenderás, por ejemplo, que febrero puede ser el mes de mayor ansiedad en todo el año, marzo el de mayor miedo y, de pronto, como en un estallido, el mes feliz. Y abril será el mes más cruel, aunque también, a la larga abril habrá contenido en él sus mayos y junios de nueva vida, sus julios y agostos de nuevas y muy grandes amistades, sus septiembres, octubres, sus noviembres y diciembres que anunciarán nuevos veranos de felicidad y nuevos desasosiegos.
No me esperen en abril, Alfredo Bryce Echenique
Gracias le doy a la virgen,
Gracias le doy al señor,
Porque entre tanto rigor
Y habiendo perdido tanto,
No perdí mi amor al canto
Ni mi voz como cantor.
Martín Fierro, José Hernández
Es 18 de marzo de 1996, desde los parlantes negros y cuadrados colocados en las esquinas del entretecho sale la voz de Eros Ramazzotti. Me pierdo en esas canciones; hablan de amor, de soledad, de todo lo que importa a esta edad. Dentro de algunos años sabré que el álbum que suena se llama Donde hay música; ¿acaso puede existir en el mundo mejor título para un disco de música pop? No importa. Es verdad. Allá donde hay música, hay esperanza; así que me dejo llevar. La casa de campo está repleta, todos los padres han llegado acompañados por sus hijos. Los hombres que aún no tienen hijos están entre amigos y los meseros bailan con sus bandejas de plata al compás de los pedidos. Es otra tarde de sábado en Ciudad Jardín. Las clases ya empezaron y el carnaval terminó. Mi padre me pregunta acerca de mi madre. Quiere saber si ella sale con otro hombre, si me deja solo o si, como en el pasado, aún me golpea. No tengo ganas de hablar con él de eso. No es personal, sólo que en este momento quisiera estar a solas. Creo que mi padre lo entiende y se calla. Pero, algo ocurre tras dejar su vaso de cerveza de nuevo sobre la mesa. No sé por qué, ni cómo, me habla de un libro que leyó cuando tenía mi edad. Me cuenta de la saga familiar de los Buendía. Me habla de Cien años de soledad y yo casi no respiro al escucharlo. “Muchos años después frente al pelotón de fusilamiento…” Mi padre y su memoria, palabra a palabra evocan aquel primer párrafo que con los años yo también aprenderé no por amor al escritor colombiano, sino para jamás olvidar los ojos verdes de ciencia ficción de mi padre que brillaban al sol mientras me envolvía en aquella historia. Una historia de guerra y de viajes, de amor y rencores; yo pienso al verlo que está bien. Lo puedo aceptar. Verlo cada sábado puede valer la pena si deja de preguntar por ella y me cuenta historias que bien podría haberlas vivido. Y sé que más tarde regresaré a casa, a una casa en la que él no estará presente nunca más. Y entonces abro la puerta del apartamento que comparto con mi madre y mi hermano menor. Se respira calma. El olor del desinfectante del baño dialoga con la fragancia de la cera para pisos de madera que se extiende por las habitaciones y el comedor. Estoy solo. No lo sé aún, pero este momento, hoy que tengo todavía catorce años, marcará mi futuro. Es cierto: en el comienzo está el fin. Sábado, sábado blanco en el que el amor es una posibilidad y las calles parecen todas conducir a alguna posibilidad de triunfo, de nuevos encuentros y experiencias. Todos los buscadores de la felicidad están fuera de sus casas mientras yo estoy de pie frente al librero, que ha dejado, como único recuerdo, aquel hombre que es mi padre. Claro que no está Cien años de soledad, no podría ser tan fácil. Están, sin embargo, otros libros, otros autores y yo aún no sé qué quiero leer.
Estoy en la clase de física y no entiendo nada. Tengo puestos los audífonos del walkman. La música es la de Queen. Tengo quince años y, ahora, para distraerme leo comics. Son entretenidos, pero claramente sólo me sirven para olvidar lo que sucede en casa. Ayer mi madre peleó con el padre de mi hermano. Discutieron por dinero, por mí y por la nueva casa. Mi madre le dijo que yo debo tener mi propio espacio, que no puedo seguir durmiendo en la misma habitación que mi hermano. Hasta ese momento toda esa situación me parecía normal, pero luego lo entendí; es cierto, necesito mi propio lugar: mi cuarto propio. Un lugar donde pueda ser feliz y yo mismo, sin tener que preocuparme por la salud o el sueño de mi hermano. Pero tal parece que su padre no piensa lo mismo; él dice que no soy su hijo, y tiene razón; le argumenta llamando a cuento a mi padre y remata diciéndole que yo debería vivir con él. Que no me quiere en su casa, lo dijo entre dientes, pero lo alcancé a escuchar. Luego, claro que mi madre lloró, pero no pudo hacer nada. El padre de mi hermano es algo violento cuando quiere imponer su voluntad y sonaron algunas cosas. Así que huyo de ese momento y pienso que nunca pensé en que yo podría vivir con mi padre. Y es que no logro imaginarme en este momento viviendo con él. Somos padre e hijo y por eso diferentes. Debemos vivir separados. Así que son las once menos cuarto de la mañana y habla la profesora del movimiento parabólico, de los vectores y de las constantes y no entiendo ni papa, ¿qué me pueden estar importando todas esas fórmulas? Aunque debo reconocer que las gráficas en la pizarra son de una belleza tan limpia e incomparable que siento ganas de prestar atención, pero no. No es necesario entender para sentir la belleza en aquello que flota en el exterior. Ojalá así de simples fueran los deseos familiares.
Es sábado otra vez y ahora sí me animo. Levanto el tubo del teléfono y digito los números de la ansiedad. Timbra. Suena. Tres, cuatro, cinco, y entonces la voz. Una mujer me contesta y pregunto por ella. Me dice que espere. Por los gritos, los pasos y los comentarios, entiendo lo que pasa. Ella no tiene teléfono propio. Es prestado, la vecina les hace el favor. Espero y pienso y no sé por qué relaciono no tener teléfono con pobreza, con lejanía, con una familia que no puede darse el lujo de tener ese aparato en casa y, cuando más metido en mis pensamientos me encuentro, ella contesta. Le pregunto si puede salir. Salir al día siguiente. No. No puede. Me pide perdón y cuelga. Entonces con las palabras aún sin salir del todo, decido que las cosas así deben quedar. Que es posiblemente lo mejor que pudo pasarme; nunca más la llamé y desde esa tarde Carla quedó en el pasado. A lo largo de los siguientes años, la evitaré. Y cuando Karen, su gran amiga, me diga que yo le gusto y que quiere salir conmigo, le diré que no. Las cosas desde entonces siempre serán para mí un poco complicadas cuando se trate de mi relación con las mujeres. Esa tarde comprendí que lo mejor era no intentarlo. No buscar nada. Así que, de nuevo, yo frente al librero de mi padre. Saco un libro y lo hojeo. No me dice nada. Luego atrapo otro libro, y otro y otro y otro más; cuando estoy por sacar el siguiente libro escucho la voz de mi madre; me asusto. Casi de golpe voy al baño y cierro por dentro. Estoy mirando mi rostro en el espejo del botiquín que está empotrado en la pared de azulejos y pienso: “no hay forma de salir de este encierro”. Tengo quince años y ya soy un chico depresivo.
Hoy es un día tremendo, doce de marzo de dos mil diecinueve, y escribo. Quiero salir a caminar por las calles de mi ciudad, pero creo que ya estoy cansado de caminar solo. Vagar es genial, pero a determinada edad el vagabundeo debe llevar a algún lado. Lo malo es que al menos por ahora a mí no me lleva a nada. Sólo recuerdo el derrape de la conciencia; la digresión animada de la imaginación. Además, no tengo plata. ¿Para qué salir sin plata? No tiene sentido. Es como amar sin ser correspondido, o quizás peor: amar y luego, pasado el tiempo, darte cuenta de que era sólo una ilusión, un recurso del cuerpo para olvidar.
Así que la música suena. Por tercera vez en este mes el mismo disco de Queen. Uno de los que poco se habla. Made in Heaven. Y mientras recuerdos las primeras emociones cuando lo escuché por primera vez ni bien salió, me doy cuenta de que ya no entiende nada del mundo de la música. Tampoco logro comprender del todo los gustos musicales de la gente que tiene veinte años. Y sí, estoy harto de los fans de última hora. La película hizo lo suyo y por suerte el protagonista, el actor que representa a Mercury, ganó el Oscar, pero aun así, creo que, poco a poco, la gente se olvidará de todo y volveremos a ser pocos los que de verdad empezamos a amar a esa banda en la época en la que debías esperar meses para que el casete llegue desde Colombia o desde Estados Unidos y te costaba un ojo de la cara porque según el tipo de la disquera, el tuyo era material importado. Y como la sincronía emerge cuando la nostalgia llama, ahora leo y anoto las últimas estrofas de un poema llamado “Con ella a la distancia” que Eduardo Mitre escribió hace ya muchos años:
La ausencia es el raro nombre
de lo que amamos,
y la música
su único cuerpo que nos es dado.
Gladys Moreno
tu voz y las palabras
no se separan en el silencio.
Y entonces mi padre me acompaña. Fiel seguidor suyo, en la primavera de hace casi veinte años, pidió que pusieran un disco de ella en el restaurante donde ese sábado había decidido invitarme a comer. En aquella oportunidad papá, yo no supe apreciar la música de ella. Tuve que ganar muchos años y vivir solo y en otro país para entender la dimensión de esa voz. Las palabras y el ritmo evocaban para ti, sin duda, los años que pasaste en Santa Cruz. Para mí, en cambio, doña Gladys me mostraba que al final, a la sangre nunca se la engaña. Que las ciudades y los tonos de la lengua materna cambian como las aguas de un río torrentoso, pero que lo que queda es más fiel que la roca del volcán. O, si se prefiere, es similar a la luz que proyecta el regreso del invierno.
Y yo que pensé que había que vivir mucho tiempo para poder olvidar, o para saber amar, o quizás para entender el sonido de los cubiertos en la mesa, pensé recurrentemente que era suficiente narrar el invierno para contar la vida de una persona, me encuentro ahora pensando en porciones más grandes de tiempo. Ciclos de oleaje continuo que anidan en nuestras pieles, que siempre cambian como cambia todo. Estoy en octubre del noventa y ocho y me recupero de una operación de hernia. Veo canales de música y películas. Comedias románticas, sobre todo. También intento dormir, pero no lo logro. No puedo moverme mucho, el dolor, a momentos, es realmente insoportable.
No lo sé aún, pero esa semana será la última que veré con vida a mi abuelo.
Antes que termine aquel mes, fallecerá.
Derrame cerebral.
De pronto mi madre y sus hermanos han quedado huérfanos.
Entiendo lo que aquello significa.
Entiendo por qué hago esto.
Lo recuerdo, quizás invierno de mil novecientos noventa y cuatro. Lo escucho y lo veo. Entra en su habitación y voy tras de él. Me echo, antes que él en su cama y descubro con extrañeza, abierto, sobre la almohada, un libro. Le preguntaré sobre ese objeto y me responderá que le gusta. Que ya es la segunda vez que lo lee. Su portada se me queda grabada en la memoria. Años después, cuando ponga los pies en la universidad y empiece el primer año de Ciencia Política, veré a Zara que lee. El libro que tiene entre las manos tiene la misma portada que recuerdo haber visto en la cama de mi abuelo y me acerco a ella, le pregunto por el libro y, tras mirarme con sospecha, me responderá… “Es de Augusto Céspedes. Es un libro de cuentos. Mira, se llama Sangre de mestizos.” Todo encaja. Mi abuelo está esa mañana, cinco años después de su partida, y como en el poema de Mitre, conmigo; no se fue. Y como diría otro poeta boliviano: se sigue estando.
Y entonces te espero, Yaba René. Son pasadas las tres de la tarde y estoy solo en casa. Dijiste que vendrías; quieres verme para saber cómo estoy tras la operación. No me siento bien y te trato mal. Esperé por ti y cuando por fin estás conmigo, deseo que te marches. Quiero estar solo. Dormir y olvidar el dolor de este cuerpo que de a poco siento como propio. Pero no te vas, resistes mi mal humor y me dices que leíste el libro sobre el cual se basa la película que estaba viendo hasta tu llegada. Los tres mosqueteros. De nuevo me quedo sin palabras. Otro libro. ¿Acaso son tan importantes? ¿Yo podré leer como mi abuelo, leeré los libros que leyó mi padre? No lo sé. Son demasiadas preguntas para hacerle al destino. Pero lo descubriré dentro de unos meses, pero esa tarde aún el milagro no sucede. Soy solamente un adolescente que adolece y no sabe que esa tarde será la última vez que pasará el tiempo y las horas con su abuelo.
La Plaza Osorio cargada de sol está casi vacía. Estoy sentado en el asiento del copiloto de un Lada blanco modelo ochenta. Tengo seis años y es octubre. En mis manos sostengo una bolsa plástica cristalina y mientras de la radio suena “Simón el gran varón”, escucho retazos de las conversaciones que tiene mi madre con sus hermanos y comprendo de ese modo y en este momento que lo que hay en el interior de esa bolsa es el seno derecho de la madre de mi mamá. Tiene cáncer. Trataron de detener la enfermedad por medio de la extirpación del lugar donde anidaba el tumor y ahora sólo resta esperar. Y como la espera no se prolongará por mucho tiempo yo tengo la oportunidad de ver el tránsito de la vida a la muerte antes de que termine este año de mil novecientos ochenta y seis, que además es el año en que mis padres deciden separarse tras varios años de peleas, discusiones y el truncado intento de empezar de cero que mi madre quiso empezar conmigo cuando me llevo, casi a escondidas, hasta la Quiaca. Quizás hubiera sido distinta nuestra vida, pero mi padre nos alcanzó y logró convencer a mi madre de regresar con él. Así volvimos a Bolivia. Supongo que, entonces, es comprensible que yo intente huir a otra latitud cuando las cosas se ponen picantes; pero como se dice en cierta canción: “a fuerza de partir, voy a saber lo que es volver y volver”. Y es que entonces como hoy, uno debe elegir muy bien los motivos del por qué se va del hogar y de la ciudad natal.
Para entonces la ciudad de Cochabamba empezaba a tener contornos. Conocía por sus nombres algunos de sus barrios.
Hoy es difícil que me pierda en alguna ciudad. Tengo buena orientación espacial, aunque la verdad es que soy bastante malo para los nombres de las calles. Supongo que eso tiene que ver con el hecho de que siempre me fue difícil leer las placas indicativas. ¿Qué puedo decir? La suma de miopía y astigmatismo hacen de las suyas cuando uno menos se lo espera. Pero después de todo, hay cosas mucho peores que no saber el nombre de una calle, porque, ya se sabe, una calle no es el nombre de un prócer o de una fecha o de un lugar lejano: una calle es lo que se vivió en ella. El recuerdo. La sensación ambiente. E incluso, el olor. Cada calle tiene su sonido, su música especial y su historia particular. Hay, por ejemplo, calles de la ciudad de La Paz por las que jamás pasé luego del dos mil siete, año en que me separé de la primera mujer con la que conviví. Pienso que si voy por alguna de esas calles daré conmigo, con el que fui entonces, y la veré a ella y todo se volverá a quebrar. Ver a los que fuimos; esa sí que podría ser una experiencia digna para ser narrada en un cuento. Lo malo es que ya sé en qué acabará la historia; entonces entiendo que ya no tiene sentido escribirla, porque se escribe para decir y vivir lo que jamás pasó, no para volver sobre lo mismo y pensar en todo lo que hubiera salido mal o bien de haber hecho tal o cual cosa en el momento justo. Hoy que puedo parar la escritura y pensar en lo sucedido, solamente puedo hacer algo: dejarlo ir.
Si pudiera recordar
qué estoy pensando pararía a descansar,
si supiera en realidad que estoy buscando ya podría respirar.
Si mirara más hacia el espejo, y menos a la ciudad;
si alguien me llevara aún más lejos
quizás pudiera olvidar.
Qué solo estás, qué solo estás.
Si escuchara atentamente tus consejos
cuando intentas explicar.
Entonces es cuando ya estoy tan lejos
que sólo escucho soledad.
Cuando paso cerca de un colegio y me pongo a recordar
siento que hoy estoy mucho más viejo
y mi mente empieza a hablar:
qué solo estás, qué solo estás,
contigo no cuenta nadie ya.
Si mirara más hacia el espejo y menos a la ciudad,
si alguien me llevara aún más lejos, quizás pudiera olvidar.
Qué solo estás, que sólo estás contigo
no cuenta nadie ya.
Si mirara más hacia el espejo, y menos a la ciudad;
si alguien me llevara aún más lejos
quizás pudiera olvidar.
Qué solo estás, qué solo estás,
que sólo estás contigo
no cuenta nadie ya
nadie ya.
Me veo en el espejo y estoy vestido de negro. Es noviembre del ochenta y seis. Dentro de poco arrancará el cortejo fúnebre. Los autos están estacionados a lo largo de la calle y los vidrios reflejan el sol. Mi padre llamó. Dijo que me daría alcance en el cementerio. Cuando quise contestarle, mi madre me quitó el tubo del teléfono y habló con él… Bueno, no habló, le gritó. Lloró y colgó. Me miró con rabia y después de dar medio vuelta, por el pasillo de la casa se internó en la cocina.
Es la primera vez que asisto a un funeral y no sé cómo funcionan las cosas, pero me parece extraño que haya música y que de tanto en tanto la misma canción se repita. Unos años después, frente a la televisión, observando con mi mamá el programa “Es música”, de Canal 2, dirigido por Javier Encinas, reconoceré la canción.
“Marinero de luces.”
Tomaré valor y le preguntaré a mi madre por qué en el velorio de su madre esa canción sonaba una y otra vez. Mi pregunta la sorprende y me dice que esa canción era la favorita de la abuela Paula y que, antes de morir, les pidió que la pusieran para ella cuando muriera.
Ha llegado el 25 de septiembre de dos mil diecisiete. Dentro de cinco días será el cumpleaños de mi madre y deberé llamarla. Hablaremos y es posible que una vez más, me pida volver. Tal vez, como la última vez, terminemos en silencio luego de algunas palabras subidas de tono. Ojalá no pase eso. Espero que algún día, no muy lejano, podamos ser madre e hijo, sin problemas. Pero sé que este año no será así. Debo prepararme. Debo asumir que sólo es una llamada y que por más crueldad que se despliegue en la conversación, yo estoy aquí. Lejos. Y me sumerjo en la música. Tengo que ir dentro de un par de horas al trabajo, pero no deseo ir en este estado. Así que hago lo de siempre. Música fuerte para no pensar, para no recordar. Me reconozco en el tiempo y creo que debo seguir escribiendo, pero algo pasa, redescubro a un músico argentino y siento la inmensidad de lo que es la canción cuando esta te dice justamente lo que llevas en el corazón. Yo pensé que no me pasaría. La primera vez que me pasó algo semejante fue escuchando una canción de Queen. La canción ahora es distinta, es feliz. Pero no es una felicidad inocente, es la felicidad a la que se arriba tras pasar una temporada en el infierno. Claro, no hay que regodearse en el dolor por más quebrado que uno esté.
Como un océano, como un mar...
como río correntoso, como lago inabarcable.
No pude ser la gota, música en el cántaro.
Pausa que abraza y suelta, los pájaros del deseo.
Mi seguridad no alcanza, la lanza abrió un costado
detrás de esta máscara hay un chico asustado.
Quebrado... Quebrado...
miedo de morir, antes de saber vivir.
Como altar de piedra, como sacrificio
como corazón arrancado, como sangre en oleadas.
No supe ser la paz, la hondura que no ahoga
la risa que perdura, la confianza que entrega.
Mi inseguridad no es falsa, la lanza abrió un costado
detrás de esta máscara hay un chico asustado.
Quebrado... Quebrado...
miedo de morir antes de saber vivir...
Y aunque parezca increíble, “Marinero de luces” me lleva a “Quebrado” de Pedro Aznar. Las vueltas de la vida hacen que también dentro de unas horas, hacia el final del 15 de junio de dos mil diecisiete, sufra lo que será desde ese momento mi primer ataque al corazón. Sólo en casa siento el dolor. Me despierta del sueño. El sudor frío y la falta de aire. El desmayo y luego, poco a poco el retorno del conocimiento. No hay a quién llamar. No hay a dónde ir. Los vecinos duermen y el barrio donde vivo está a contramano de todo. La verdad es que si muero ahora tardarían unos cuantos días en dar con mi cuerpo.
Durante dos días no salí de casa. No tuve ganas de comer. Sentía que mi cuerpo podría romperse en cualquier momento y que todo el esfuerzo que hacía en levantarme de la cama para ir a la cocina por más vasos con agua era al mismo tiempo un atentado contra mi salud. Cada paso significaba una posibilidad de nuevos mareos y nauseas. No atendí el teléfono y sólo estuve acompañado por la música que puse en la computadora. Soñé con mi familia, con mis amigos y con las novias que tuve. Pero también lloré. Sentí que algo me seguía muy de cerca. Que me decía que ya era hora. Que debía ir saliendo. Mi tiempo, mi cuerpo, mi fuerza, todo llegaba a su final.
Al cuarto día salí de casa y fui al médico. Confirmó todas las sospechas y me pidió calma.
Pero estuve aún aferrado en ese tiempo al trabajo y a la relación que tenía por ese entonces con Alejandra. Ella claro que no supo lo que me pasó hasta que se lo conté. Por esos días ella estuvo de viaje con sus tíos. Y sólo mandó mensajes de tanto en tanto. Yo creo que ahí empezó el engaño. Ella se alejó de mí en esos días. Y cuando la volví a ver estaba resentido por lo solo que estuve en esos días, pero al final, ella tuvo la oportunidad de estar conmigo. El siguiente preinfarto fue a finales de agosto. Y aquella vez sí estábamos juntos. Y yo no tuve tiempo a nada. Caí redondo en el suelo y se me desfiguró la cara. Los lentes se rompieron y ella gritó. Me llevó como pudo al hospital, pero olvidó mi celular, así que no pudo llamar a nadie. Soportó todo sola. Su familia, que no sabía que éramos pareja, al final comprendió que ella estaba conmigo sólo por amistad. Y a pesar de que la llamaban cada hora la dejaron pasar conmigo la noche en aquel hospital que me recordó tanto a los hospitales en los que había dormido años antes cuando mi madre estaba internada porque le habían detectado cáncer en el estómago y los médicos la operaron de emergencia. Al despertar la vi y supe que no podían operarme porque estaba muy débil. Tenía anemia y temían que no resistiera la operación. Así que me pusieron a régimen de una nueva dieta alimenticia y pusieron como fecha tentativa el 20 de octubre para una revisión general y la operación para finales de ese mes. No habría otra forma de salvarme que ponerme un marcapasos. Así como en las películas, mi vida estaba a punto de dar un giro y tendría un aparato en mi corazón que me ayudaría a regular todo mi sistema circulatorio y mi familia tan lejos como era posible, ya que ellos estaban en Bolivia y yo en Ecuador. Entonces tuve que pensarlo muchos días. Avisarles. Darles la noticia o quedarme en silencio y soportar todo lo que vendría acompañado solamente por Alejandra. Al final. Y tanteando el terreno con mis padres por teléfono a través de una serie de preguntas que inventé para saber qué pasaría si yo les dijera que estaba al filo de la vida, comprendí que no podía hacerles eso. Que no era necesario que ellos supieran todo. Callé y Alejandra aceptó mi resolución y me ayudó en todo cuanto pudo.
Tres días después de la operación, Alejandra me recogió del hospital. Tomamos un taxi y me llevó a casa. Todo el trayecto fue silencioso, aunque noté que ella lagrimeaba. Trataba de estar tranquila y conversar conmigo, pero no podía. Al parecer su madre había peleado con ella y le había pedido explicaciones. Ella lo negó todo y como resultado debía restringir sus visitas. Sólo éramos amigos y, por tanto, no podíamos ni teníamos que vernos todo el tiempo y yo tenía que recuperarme a solas con el mundo. Su madre dijo que era una pena que yo estuviera solo pero así eran las cosas. Lo sentía mucho, así que ni bien llegamos a casa, Alejandra me ayudó a organizar de nuevo la ropa y limpiar un poco la casa. Dejó preparado el café y se fue.
Tuve tiempo para entender qué pasaba con ella, conmigo y con el amor.
No podía creer que la mujer que decía que me amaba fuera incapaz de reconocer la verdad frente a su mamá y sus hermanas. No podía decirle nada, porque aún la amaba, y enfrentarla yo pensaba que daría peores resultados, y por eso evitaba tocar el tema. Presentía que, si hablaba de ello, Alejandra pondría fin a nuestra relación y eso era algo que no podía procesar en ese momento y además quedaba algo pendiente a lo que quería ponerle cabeza. En el taxi de regreso a casa, esa tarde de lluvia, por la radio sonó “Marinero de luces” y no pude contener mi alegría y me largué a llorar. Pensé que una energía más grande que mi propio ser me rodeaba y que era la presencia de la madre de mi madre la que estaba presente y que era por eso que sonaba esa canción en aquel momento. Ahora, en retrospectiva, pienso que debí haber aprovechado el momento. Que no era justo para mí seguir estando oculto frente a la familia de Alejandra, después de todo, yo estaba ahí y la amaba, ella estaba conmigo y me decía que me amaba. Era mayor de edad. Era una mujer que ya había tenido algunas parejas antes de que yo llegara a su vida, y su mamá tendría que entender. Las palabras debían ser normales y no causar daño. Éramos sólo dos personas que decidieron amarse y acompañarse. Al pensar en todo eso mi cabeza aún recordaba algunos momentos en los que ella me negó. Me dejó solo en la calle o se despidió con un beso en la mejilla cuando supo que nos daría alcance su madre. No sé por qué, pero en esos momentos me sentí usado y, lejos de todo amor, me sentí como un personaje secundario en mi propia vida. Nada más lejano de lo que me habían enseñado las novelas que leí. El amor en las novelas no era así. No podía ser tan cruel ni cargado de tanto miedo. El amor era libertad y no un dulce encadenamiento que se funda en palabras que de tanto ser repetidas pierden contenido.
Alcancé a comprender en ese momento a algunas de mis amigas que desde el feminismo abogaban por la disolución del amor romántico.
Entendí muchas cosas en esos días mientras mi cuerpo se curaba. Mientras la cicatriz en el pecho se sanaba y empezaba a respirar mejor, comenzaba de nuevo a entender lo que leía y tuve ganas de escribir, pero aún no quería forzar mi cuerpo a estar sentado muchas horas frente a la computadora o los cuadernos anillados que había comprado hacía unos meses con la intención de escribir un diario. Y aunque en ese momento subir las gradas me costaba un montón, podía dormir sin sentir molestias. Y sobre sueños, no tuve ninguno revelador. Al menos no alguno que pueda ser descrito y analizado para extraer información relevante. Mis sueños tenían que ver con la operación o con cosas que estaba mirando en la televisión antes de dormir.
Quizás debí empezar a despedirme de Quito en ese momento y emprender mi propio camino, un camino lento para regresar a Bolivia; después de todo, siempre deseé recorrer el continente de algún modo. Así como los mochileros o los revolucionarios jóvenes de los años sesenta y setenta. Quise hacerlo, pero no pude en principio porque jamás entenderían mis deseos los de mi familia y en segundo término porque, todavía por esos años no entendía las consecuencias del apego. Aun hoy me cuesta desprenderme de las cosas que creo importantes para mi vida. Pero voy avanzando, la ropa ya no es prioridad. Menos es más. Los artículos de limpieza igual, sólo los necesarios. Las cosas que no se rompen, como muebles y adornos, creo que ya no son importantes. Mientras haya una cama, un velado y algunas cosas en la cocina, yo estaré feliz. Lo que sí persiste en su presencia es el librero con los libros que sigo amando y cuidando. Y aunque me he desprendido de muchos, aparecen nuevos, y veo que hay libros que de verdad significan mucho más que historias para mí. Significan la posibilidad de la revelación de un mundo. Algo que me nutre y me ayuda a afrontar lo que venga. Mientras haya un libro dentro del cual guarecerse no hay vendaval capaz de destruirme. Antes podría haber aumentado los casetes y los discos compactos, pero eso con el internet se solucionó. Así que sólo da un poco de pena que todo ese material discográfico no encuentre nuevos oyentes. Pero, claro, yo no sé lo que vaya a pasar con la tecnología, así que tampoco es cosa de ponerse tristes.
Y pasó el tiempo y tuve que regresar a la rutina de los horarios laborales, los almuerzos en el comedor universitario y las conversaciones intrascendentes con algunos colegas que creían estar haciendo la revolución tan sólo por salir en la televisión y decir lo que para muchos era sentido común.
No tenía más opciones que seguir. Ver hacia dónde me llevaba el esfuerzo cotidiano y respirar hondo. Después de todo estaba vivo y no podía quejarme. Recordé aquellas veces en las que estuve sin trabajo en La Paz y mi padre tuvo que ayudarme con dinero. Recordé aquella mañana de finales de julio en la que sentados en la Plaza de San Pedro me dijo que no podía seguir así, que yo ya era una persona mayor y que él no podía continuar haciéndose cargo ni de mí ni de mis decisiones. Fue la única vez en que sentí su rechazo de una forma tan explícita. Sentí que ese hombre estaba realmente decepcionado por mis acciones y comprendí porque se llevaba tan bien con mi primo que para ese tiempo también se había mudado a La Paz. Entendí porque lo llamaba a él cuando quería salir a tomar algo luego del trabajo o los fines de semana que pasaban juntos sin siquiera yo enterarme, porque como dijo una vez mi padre, “¿para qué te voy a llamar si siempre estás con esa chica?”. Al despedirse y deteniendo cada uno de sus movimientos para que yo no los perdiera de vista, me pasó unos pesos y me dijo que ojalá lo pensara mejor. Incluso llegó a decir que la persona con la que estaba en ese momento no era adecuada para mí y que era estúpido de mi parte que yo siguiera con ella si ella no me aportaba en nada. Además, me dijo antes de despedirse, no sabes si está contigo porque te quiere o por que le solucionas la vida. Le das todo y ella no te da nada, remató.
Darmowy fragment się skończył.