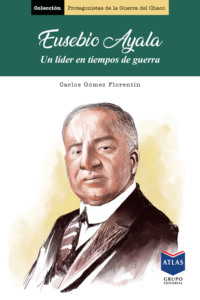Czytaj książkę: «Eusebio Ayala»
Carlos Gómez Florentín
eusebio ayala
Un líder en tiempos de guerra
colección
protagonistas de la guerra del chaco
grupo editorial atlas
Prólogo
La colección Protagonistas de la Guerra del Chaco comienza con la biografía del líder civil del Paraguay, don Eusebio Ayala, catedrático, hombre de leyes y diplomático, quien con su fama de contemporizador fue considerado por algunos como el hombre menos oportuno para ocupar el sillón presidencial durante el conflicto con Bolivia.
Estas resistencias y otras va describiendo con puntual maestría Carlos Gómez Florentín dilucidando aspectos interesantes de la experiencia vital de un hombre que supo y pudo superar las adversidades que conlleva un conflicto civil primero y luego el conflicto internacional.
El autor despliega su sólida formación académica con sus habilidades analíticas para demostrar cómo las vivencias, desde Barrero Grande hasta París pasando por Asunción y otras capitales americanas, fueron configurando a un hombre de Estado como Eusebio Ayala, hijo del pueblo que se autoexigió durante toda su carrera cumplir con su deber.
Este libro sintetiza la vida de un hombre que se forjó en las más duras adversidades, que no rehuyó de los más desafiantes escenarios y que supo que el camino del éxito estaba marcado por una alta formación y una gran responsabilidad, cualidades que le ayudaron a desarrollar un liderazgo peculiar en un país acostumbrado a las posiciones extremas e intolerantes.
Herib Caballero Campos
Invierno de 2020
Introducción
Eusebio Ayala ha sido conocido como “el presidente de la victoria”. Ocupó muchos roles, como era común entre los hombres intelectuales públicos de la época: campesino, estudiante, diplomático, político, profesor, economista, abogado, presidente. Sus defensores lo han llamado un “predestinado”. Le atribuyeron una mística bélica que se manifestó en la presentación de un lema de hierro establecido ante la inminencia de la guerra: “ganar o desaparecer”. Lo identificaron como “el hombre de los momentos y lugares difíciles”.
Esta caracterización corresponde a su rol crítico en momentos difíciles de la historia del país. En primer lugar, su rol durante la guerra civil de 1922-1923. Y con mayor destaque, su rol en la Guerra del Chaco. En ambos casos ejerciendo la primera magistratura con éxito en escenarios polarizados que enfrentaban al país, primero internamente, luego ya a nivel de conflicto regional.
Formado en la gestión diplomática desde una edad muy joven, ejerció un doble comando a lo largo de la guerra. Por un lado, se mantuvo como comandante en jefe, delegando la gestión del frente bélico en la figura estelar del militar José Félix Estigarribia. Por otro lado, manejó la gestión diplomática del conflicto con el tino adecuado para prolongar lo necesario el inicio de la guerra y, eventualmente, sostener un frente litigioso por el tiempo preciso para transformar la disputa por el Chaco de una cuestión de derecho en una cuestión de hecho.
Ahora, Eusebio Ayala es mucho más que esto. Es un producto de la educación pública de los gobiernos del periodo liberal. Acaso el resultado más exitoso del proceso de reconstrucción del país con posterioridad a la Guerra contra la Triple Alianza, la educación de élite proporcionada por el Gobierno, principalmente a través del Colegio Nacional y de la Universidad Nacional, ambas creadas en la década de 1880, que formaron a las mentes más brillantes del periodo. Primero con la generación del 900 y sus figuras que, a su vez, formaron a la élite que defendió al Gobierno paraguayo en su misión chaqueña.
Ayala también es un híbrido propio de su época porque representa la unión característica de una élite masculina, europea, moderna, orientada al futuro, con la reserva moral de la nación paraguaya representada por la mujer campesina, trabajadora, sacrificada, madre del Paraguay de la reconstrucción. Esto puede verse en la crianza de Ayala como hijo de una madre soltera en su nativo Barrero Grande, donde hacía largas distancias para acceder a la educación pública disponible en San José de los Arroyos, y donde ya exhibió sus talentos para la formación profesional, algo que fue acompañado por su padre, quien no lo reconoció ni le dio su apellido, pero que sí apoyó su llegada a la ciudad capital para acceder al Colegio Nacional.
Esto se tradujo en la formación de un profesional del derecho, la economía, la diplomacia, urbano y ajeno a las costumbres del campo, donde supo ser jockey de carreras de caballo en sus primeros años cuando creció en una infancia rodeado por el amor de su madre.
Sus viajes y largas estancias en Europa y América le dieron una mirada de hombre cosmopolita, acorde con los tiempos de cambio que se vivían a principios del siglo xx. Hábil para los negocios, se hizo representante de compañías de capital internacional, los trabajos mejor pagados de la época en un país de economía liberal que vivía de la venta de derechos concesionarios a empresas que explotaban los recursos naturales del Paraguay.
Finalmente, Ayala también es su paradoja. Como figura política representa el momento más elevado del modelo liberal. Bajo su mandato y su participación en la órbita del Gobierno, el Estado paraguayo incrementó su presencia legitimando una intervención mucho mayor de lo que inicialmente prometía el modelo. Esto se produjo principalmente como resultado de los esfuerzos bélicos.
Esta presencia creciente del Estado en la vida de los ciudadanos, contradictoria con el modelo, sin embargo, concluyó en la gestión exitosa de las relaciones entre Estado, civiles y militares. Una relación tensa que caracterizó al periodo de gobiernos liberales y colorados durante el proceso de reconstrucción. Durante el periodo de mayor estabilidad, entre 1923 y 1935, el Paraguay emergió en medio de un conflicto bélico, gestionando una economía de guerra.
En este proceso, Ayala fue víctima de su propio éxito. La guerra movilizó a amplios sectores de la sociedad. Como nunca antes, el pueblo paraguayo tuvo la oportunidad de solidarizarse en la experiencia fraternizadora de pasar por las armas en el frente chaqueño. Los militares, bajo el gobierno del poder civil, triunfaron en el Chaco, pero esto tuvo un costo extraordinario.
Muchas promesas desde el Gobierno y desde la sociedad que apuntaban a poner fin a décadas de injusticias en el acceso a los recursos naturales resultaron impagas tras la guerra. Y resultó que la impaciencia de los militares y su renovada convicción en su capacidad de liderar al país por encima de los políticos tras el éxito en el frente militar determinaron la construcción de un nuevo orden político.
Así, Ayala, el “presidente de la victoria”, emprendió el camino al exilio bajo el gobierno de la Revolución Febrerista de 1936. Unos pocos años más de vida en Buenos Aires, en medio de una relativa fama, consecuencia de su rol estelar durante la guerra, concluyó en 1942 cuando sus problemas cardiovasculares terminaron con su vida.
De ahí su cuerpo no volvería hasta el periodo de apertura democrática bajo el gobierno del general Andrés Rodríguez. Curiosamente, otro militar estaría en el gobierno en su retorno. Así como fue bajo el gobierno de un militar que emprendió el camino al largo exilio.
De esta manera, Ayala representa la paradoja del éxito liberal en una guerra como producto de transformaciones gubernamentales que pusieron en evidencia la necesidad del cambio de modelo político para hacer frente a los múltiples reclamos desatendidos por sus gobiernos. Igualmente, paradoja porque si bien supo sobrellevar las tirantes relaciones entre militares y civiles a lo largo de la guerra, esta relación se basó en el fortalecimiento del actor militar por sobre el civil con la consecuencia del dominio de este sobre los actores civiles.
Este libro está dividido en siete capítulos, además de esta introducción y de las conclusiones. El primer capítulo trata sobre los años formativos de Ayala (1875-1900), y está a su vez dividido en una primera etapa en su natal Barrero Grande (1875-1890) y una segunda etapa ya en Asunción (1890-1900).
El segundo capítulo trata sobre la formación de Ayala como servidor público (1900-1912). Esto a partir de que se recibe de abogado y de que ingresa en la función pública en carácter de diplomático. Después su vida también lo lleva por el camino de la docencia, inclusive del periodismo, y eventualmente, con su ingreso al sector de los radicales del Partido Liberal, al Gobierno.
El tercer capítulo, más breve, hace al Ayala íntimo del entorno familiar. Aquí los años son más largos, ya que van desde que conoce a quien sería su esposa Marcelle en París, en 1910, hasta su muerte en 1942, pasando por su convivencia con su hijo Roger. El Ayala íntimo muestra muchas características del Ayala público, por lo que tiene su atractivo para explicar al personaje histórico.
El cuarto capítulo trata sobre el Ayala internacionalista (1912-1922). Aquí se hace referencia a las diversas funciones que le tocó cumplir durante el periodo tanto en el ámbito público, representando al Gobierno paraguayo, como en la esfera privada, defendiendo los intereses de empresas internacionales. Esto le dio mucho roce internacional a Ayala y lo convirtió en un gran negociador, aspecto que es revisado en un capítulo posterior.
El quinto capítulo da una mirada rápida sobre su primera experiencia como presidente en tiempos de guerra (1922-1923). En este caso, una guerra civil costosa y educativa para el futuro Ayala, presidente de la victoria, en la cual ensayaría varias fórmulas, como la que sostuvo con Estigarribia como jefe del ámbito castrense, que le dieron buenos resultados y a las cuales retornaría en el futuro.
El sexto capítulo recupera el legado de Ayala negociador (1923-1932) y es similar al cuarto capítulo en el sentido de que vuelve a encontrar a nuestro personaje gravitando entre la esfera local e internacional, representando intereses en ocasiones del Estado paraguayo y en otras de empresas privadas. Aunque esta vez sus negociaciones son apuntadas directamente al equipamiento del ejército paraguayo ante la inminencia de la guerra.
Finalmente, el capítulo séptimo se enfoca en la guerra (1932-1935) y se extiende hasta cubrir la muerte de Ayala en 1942. Este apartado revisa el doble frente que combatió Ayala: por un lado, el frente militar en el Chaco bajo la dirección de Estigarribia, y, por otro, la lucha diplomática en la cual Ayala tuvo mayor protagonismo. Esto revela al Ayala estratega que estudió metódicamente sus opciones a lo largo de la guerra. Generalmente calculador, a ratos inclusive apelando a la emoción en sus discursos políticos, como lo ameritaba la movilización bélica. Pragmático, en resumen, para lograr sus objetivos.
Por último, están las conclusiones. Esto, lejos de cerrar la discusión, pretende invitar al lector a conocer más sobre Eusebio Ayala. Y más que Ayala, al periodo de la Guerra del Chaco.
Carlos Gómez Florentín
Asunción, julio de 2020
capítulo i
Los años formativos (1875-1899)
Años en Barrero Grande (1875-1890)
Eusebio Ayala nació el 14 de agosto de 1875 en plena ocupación militar del Paraguay tanto por fuerzas brasileras en la capital como por fuerzas argentinas en lo que luego sería Villa Hayes. Nació en Barrero Grande, una población fundada en 1770, que luego formaría parte del actual departamento de Cordillera.
Su madre fue Casimira Ayala, una mujer campesina sobreviviente de la Guerra Guasu. Su padre fue Abdón Bordenave, un francés de origen vasco que llegó al país con las oportunidades que trajo la posguerra. Bordenave era nativo de la ciudad de Garrís y llegó al Paraguay con su hermano Francisco poco después de concluir la guerra. Otros hermanos suyos repararon en Buenos Aires, donde harían sus vidas en una época de grandes migraciones europeas a la región.
Tanto el padre de Ayala como su hermano consolidarían redes de producción de frutos del país que comercializarían en la región aprovechando sus lazos comerciales con el exterior. Así, parte del trabajo del padre de Ayala era identificar centros de producción locales, como el ubicado en Barrero Grande, para alcanzar pingües ganancias en el negocio de compra y venta de frutos del país aprovechando su capacidad de negociación en el mercado. En sus viajes al interior, Bordenave conoció a Casimira y como producto de la relación que sostuvieron nació Eusebio.
Bordenave no lo reconoció, razón por la cual Eusebio llevó el apellido de la madre. Como muchos casos del Paraguay de entonces, fue criado por una madre soltera, cabeza de familia, que contaba con el respaldo de su primer entorno familiar para hacer frente a los desafíos de la educación, alimentación y techo de sus hijos. En situación similar a la de Eusebio creció su hermano de padre Críspulo, quien se dedicó a la milicia y se instaló en la zona de Concepción en los años de la Guerra del Chaco.
Bordenave mantuvo una familia formalizada en Asunción al casarse con Dolores Franco Centurión, con quien tuvo cinco hijos. De sus hermanos de padre, cuatro fueron mujeres y solo el doctor Enrique Bordenave habría de tener un protagonismo político por los mismos años que Ayala.
Este hermano de padre de Ayala ocupó el cargo de ministro de Estado y diplomático, inclusive el cargo de ministro plenipotenciario del Gobierno del Paraguay frente al Gobierno de los Estados Unidos bajo la presidencia de Franklin Delano Roosevelt y durante el conflicto con Bolivia.
Resulta difícil acercarse a la infancia de Ayala considerando que dejó pocos testimonios de su vida en el campo. Lo poco que se sabe nos llegó por el testimonio escrito de su esposa Marcelle Durand, de algunos comentarios que hizo a quien ha sido su mejor biógrafo, Manuel Peña Villamil, y de los recuerdos de su hijo Roger, también muy amigo del autor citado.
Lo que nos cuenta Peña Villamil es que pasó sus primeros catorce años en la zona de Barrero Grande, hoy conocido como Eusebio Ayala justamente en homenaje al personaje de este volumen. Ubicado en la zona de Cordillera, hoy el punto constituye una parada obligatoria para la compra y consumo de chipá y cocido para quienes transitan la ruta PY02.
La zona de Cordillera formó parte del plan de expansión de los gobiernos coloniales a partir del siglo xviii. Entonces una población compuesta por criollos y mestizos se localizó sobre las áreas cordilleranas de Arroyos y Esteros, Capellanía de San Roque (luego Barrero Grande y hoy Eusebio Ayala) y Valenzuela.
Durante el mismo siglo, el Gobierno hispano-colonial fundó las villas Caacupé, Caraguatay y convirtió lo que había sido conocido como parte de la Capellanía de San Roque en Barrero Grande (actualmente Eusebio Ayala). En estos poblados se había dado una mezcla de ocupaciones espontáneas y con intentos más o menos sistemáticos por instalar poblaciones en la región con anterioridad.
En tanto todos estos poblados estaban ubicados a relativa corta distancia de la capital, en el periodo previo a la Guerra Guasu no hubo intentos sistemáticos por incorporarlos, salvo por los emprendimientos ferrocarrileros del gobierno de Carlos Antonio López, quien por ejemplo añadió la localidad de Arroyos y Esteros al eje expansivo de las poblaciones de la época.
Ya tras el final de la Guerra Guasu, se instalaron colonias de inmigrantes en la zona, y el modelo más exitoso ciertamente fue el de la ciudad de San Bernardino, fundada bajo el gobierno de Bernardino Caballero en 1881.
Hay que destacar que a comienzos del siglo xx este departamento era el área de mayor concentración poblacional junto con Central. Una ley de 1906 organizó la primera división del territorio nacional y creó como tercer departamento el de Caraguatay, sobre el territorio que con posterioridad en líneas generales coincidiría con el del actual departamento de Cordillera, de acuerdo con el Decreto n.o 9484 de 1945.
Formaban parte de dicho departamento, en 1906, los siguientes partidos: Barrero Grande, Caacupé, Arroyos y Esteros, Emboscada, Altos, Atyrá, Tobatí, San Bernardino, Piribebuy, San José, Valenzuela e Itacurubí de la Cordillera, teniendo por capital a Caraguatay.
Creció bajo el cuidado de su madre y de su tía, a quien se le atribuye haberlo iniciado en su amor por las letras. Efectivamente, fue su tía Benita la que conocía el alfabeto y pudo iniciarlo en la lectura.
En tanto que su madre era analfabeta, por lo que puede imaginarse que, si bien las hermanas podrían tener diferencias entre sí, estaban de acuerdo en la necesidad de una mejor educación para que su hijo pudiera tener oportunidades en medio de la miseria de la posguerra.
Una infancia bucólica al ritmo de la vida campesina en un mundo lejos de ser idílico caracterizó sus primeros años. Entre la libertad de la vida en el campo y sus primeros años en la zona de Cordillera, uno se imagina sus viajes a caballo, corridas por el campo, jornadas de sol y noches de oscuridad a la luz de las velas.
Aun viviendo en un lugar con escaso acceso a oportunidades educativas, Ayala se mostraba inquieto y demostraba una inteligencia apropiada para perseguir una formación profesional. Su interés por los asuntos educativos lo destacaron durante sus años en la escuela pública de Barrero Grande.
De formación guaraní, se hizo bilingüe a la fuerza de la educación pública. Tal como fuera apropiado al ritmo de las ideas liberales de la posguerra, su bilingüismo emergía según las necesidades del actor. El español era el idioma del aula. El guaraní era el idioma público y del espacio hogareño, poniendo en evidencia la histórica diglosia del país.
Esta visión reflejaba el tipo de educación recibido por Ayala, que privilegiaba el español sobre el guaraní como instrumento educativo. El mismo Ayala revelaría mucho después, ya hacia el final de su vida en 1939, la poderosa influencia que ejerció el pensamiento del educador y político argentino Domingo Faustino Sarmiento en su vida.
Precisamente, Sarmiento, tras haber sido actor importante en el proceso de la Guerra contra la Triple Alianza, propuso para el Paraguay de la posguerra la disyuntiva entre “civilización y barbarie” que caracterizaba al pensamiento liberal de origen europeo de la época y que resumía a estas dos opciones las alternativas para la población latinoamericana. El Paraguay, como nación mestiza, debía abandonar sus raíces guaraníes y aceptar las opciones del progreso que le brindaba su identidad española y europea.
Ayala reveló haber quedado impactado por la muerte de Sarmiento en Paraguay, en 1888, cuando un preceptor ingresó al aula de su modesta escuela de campaña apesadumbrado por enterarse de la partida del educador argentino en Asunción. El profesor presentó un obituario emocionado del legado del educador argentino para definir la misión de su vida: enseñar.
Toda la clase, recordaba Ayala, compartió el sentimiento al asociar la alta misión del modesto educador con el legado de Sarmiento, haciendo al grupo olvidar por un momento el traje raído y la notoria pobreza que lo caracterizaban en sus encuentros cotidianos en el aula de la escuela.
No se conocen datos específicos de los compañeros de escuela de Ayala, salvo un registro de historia oral que hace referencia a su compañero de escuela José Mercedes García. García descendía de la familia García Ricardi, entonces una familia conocida en la región de Barrero Grande.
Durante sus años de formación inicial, Ayala creció escuchando voces traumatizadas por la guerra. Las mujeres que lo rodeaban le referían relatos de muerte, sufrimientos, fugas y abusos; experiencias que hicieron al rol heroico de las mujeres sobrevivientes de la guerra.
Entre sus diversiones de la vida campesina se contaban las carreras de caballos de los domingos y las partidas de billar en el bar del pueblo. Ayala indicó que había sido un consumado jinete en las carreras domingueras, donde supo hacerse unos billetes como jockey de caballos.
Esta afición por los caballos y por la vida de estancia quedó manifiesta por su voluntad de hacer de su hijo un estanciero e iniciarlo en la pasión por la jineteada y los equinos. Quizá una aspiración nacional en el Paraguay, la vida del campo en la crianza de ganado mayor, emergía como un destino seguro ajeno a las incertidumbres de la política en la que se adentraría Ayala de grande.
También narró luego Ayala su afición al trabajo desde una edad temprana en el comercio de un tío suyo. Como sabía leer, escribir y contar, Ayala podía ser considerado un empleado ideal para un comercio de pueblo en la época. Recordaba despachar con cierta alegría a sus clientes que compraban principalmente yerba y azúcar en el local comercial.
Su formación inicial no estuvo exenta del catolicismo mayoritario de su infancia. Así, estaba obligado a asistir a misa los domingos. Para acceder a este ritual religioso, la madre lo obligaba a calzarse zapatos como correspondía al rigor protocolar de la misa. Las quejas de Ayala ante esta obligación indican que habitualmente sus jornadas transcurrían descalzo, como se estilaba en la campiña paraguaya de entonces.
Usualmente, nos dice Marcelle Durand, se expresaba en español, idioma al cual le atribuía un nivel de complejidad adecuado a sus necesidades expresivas, y al que asociaba con el progreso, la ciencia y el modernismo.
Sin embargo, el idioma materno que aprendió en su casa fue el guaraní, y recurrió a él para hacerse entender en los asuntos públicos con sus conciudadanos, en su gran mayoría guaraniparlantes, en muchos casos monolingües.
De acuerdo con Durand, Ayala tenía una vocación por vivir el presente y mirar al futuro, lo que se expresó en el cambio de la vida rural por la urbana cuando se mudó a Asunción para ingresar al Colegio Nacional, aprovechando las mejores oportunidades educativas que ofrecía entonces la capital.
Su búsqueda de cultura y civilización, incentivada por su inicio en las letras con su tía Benita, lo llevaron a la capital. Y al dejar el pueblo, atrás quedaron su madre, su tía y su familia materna. La vida del campo quedó en un silencio corrido, roto apenas ocasionalmente con algunas anécdotas mencionadas por Ayala en la complicidad de la vida hogareña con su esposa e hijo.
A los catorce años se mudó a la ciudad, donde fue recibido por la familia de su padre. Dolores Franco, la esposa de Bordenave, lo recibió, según cuenta Peña Villamil, “como un hijo más”. La calidad personal y el trato amable de Dolores hicieron del cambio de una vida rural a una urbana algo mucho más llevadero, según contaría después Ayala.
El acercamiento de Ayala con su padre, si bien no registra comentarios mayores en sus memorias con anterioridad al año 1889, al mudarse a Asunción, parece haberse sostenido inclusive durante sus años en Barrero Grande.
Ayala sabía que su tío Francisco Bordenave, hermano de su padre y quien también se dedicaba al comercio de frutos del país, estaba radicado en San José de los Arroyos. Este pueblo estaba a aproximadamente treinta kilómetros de la casa de Ayala. Su tío tuvo una pareja, Benjamina Irala, con quien tuvo tres hijos: Antolín, Adriano y Adolfo Irala, con quienes Ayala mantuvo buenas relaciones.
De Barrero Grande pasaría a vivir en la capital, y de ahí a otras experiencias en capitales mucho más cosmopolitas y de mayor tamaño que la bastante pueblerina Asunción de antaño. Ahora, si bien no volvería a hablar mucho de su vida campesina, esta identidad reflotaría en su experiencia política y Ayala apelaría a ella en muchas ocasiones como parte de su vida pública.
Estos temas surgidos en su infancia volverían espectralmente a lo largo de su vida. Así, reflexionaría luego sobre la relación entre el pasado, presente y futuro, y entre los suyos y los demás ciudadanos. Estas reverberaciones sobre la condición de la patria, la tierra y el rol del ciudadano lo llevarían a decir: “[…] la patria no es la tierra, aunque esté poblada de sombras gloriosas. Para mí la patria son mis conciudadanos, los de hoy, los de ayer, los de mañana”.
También, visto a la luz de su experiencia de superación de la vida campesina por la educación urbana, reflexionaría sobre las condiciones innatas y su relación con el éxito en la vida. Aquí su preocupación pasaba por establecer la legitimidad de la identidad campesina en el debate sobre los logros académicos, económicos, intelectuales, políticos inclusive.
En esto, partiendo de su visión del cerebro como una tabula rasa que no determinaba diferencias fundamentales en la población, decía no creer ni “en superioridades innatas ni en inferioridades irremediables”. Al atacar el elitismo de ciertos sectores políticos, Ayala reivindicaría su origen campesino interpelado por los discursos políticos: “Soy un hijo del pueblo y no me pesa”.
Darmowy fragment się skończył.