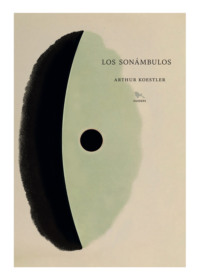Czytaj książkę: «Los sonámbulos»

Los sonámbulos
Arthur Koestler
Hutchinson & Co., Ltd., London, 1959.
© Arthur Koestler
© Editorial Hueders
© Traducción de Alberto Luis Bixio
Primera edición: diciembre de 2017
ISBN edición impresa 978-956-365-074-7
ISBN edición digital 978-956-365-182-9
Todos los derechos reservados.
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida
sin la autorización de los editores.
Diseño de portada: Inés Picchetti
Imagen de portada: Estudio del tránsito de Venus, H.C. Russell, 1874.
Diseño de interior: Cristina Tapia
Diagramación digital: ebooks Patagonia
www.ebookspatagonia.com info@ebookspatagonia.com
HUEDERS 
www.hueders.cl | contacto@hueders.cl
SANTIAGO DE CHILE

A la memoria de Mamaine
INTRODUCCIÓN

Ningún campo del pensamiento puede ser cabalmente abarcado por hombres que miden con un solo cartabón. Hay partes de la historia susceptibles de ser transformadas –o, si no ya transformadas, vivificadas en gran medida– por una imaginación que, como un rápido reflector luminoso, enfoca las cuestiones desde afuera del campo profesional del historiador. Nuevas aplicaciones de la documentación o inesperadas correlaciones entre las fuentes confirman entonces viejas intuiciones. Surgen nuevos panoramas como consecuencia de la yuxtaposición de cosas que a nadie se le ocurrió antes ver juntas. Salen a la luz nuevos detalles y cobran importancia otros en virtud del nuevo giro que toma el desarrollo de los hechos.
Comprobamos constantemente que hemos atribuido demasiadas cosas modernas a un hombre como Copérnico o que hemos tomado de Kepler (entresacándolos de su contexto) tan solo ciertos elementos que tenían sabor moderno; o, paralelamente, que hemos sido anacrónicos en nuestra manera de tratar el espíritu y la vida de Galileo. El autor del presente libro desarrolla este proceso particular, ata muchos cabos sueltos y da a todo el tema una serie de ramificaciones inesperadas. Al atender no solo las realizaciones científicas, sino los métodos de trabajo que están detrás de ellas, así como la abundante correspondencia privada, arroja luz sobre grandes pensadores colocándolos nuevamente en el marco de su época, sin privarlos de su significación, porque el autor no solo nos libra de las anomalías y residuos de un pensamiento anticuado, sino que, al hacerlo, establece la unidad, vivifica la estructura y muestra el carácter plausible y consecuente del espíritu de cada pensador.
Para los lectores ingleses es particularmente útil el hecho de que Koestler se contrajese a algunos de esos aspectos descuidados y prestase gran atención a Kepler que mucho más necesitaba una exposición y mucho clamaba por el concurso de la imaginación histórica. La historia no ha de juzgarse por sus aspectos negativos; de manera que aquellos, de entre nosotros, que disintamos con Koestler respecto de la estructura exterior de algunas de sus ideas o que no le sigamos en ciertos detalles, difícilmente dejaremos de percibir la luz que, no solo modifica y anima el cuadro general, sino que subraya nuevos hechos o pone en danza, ante nuestros ojos, algunos otros ya muertos.
Me sorprendería que aun quienes estén familiarizados con este tema no sientan a menudo que hay aquí una lluvia de cosas en que cada gota arroja un destello.
Herbert Butterfield
PREFACIO

En el índice de las seiscientas y tantas páginas del Estudio de la Historia, de Arnold Toynbee –versión abreviada– no aparecen los nombres de Copérnico, Galileo, Descartes y Newton.1 Este ejemplo, entre muchos otros, bastaría para indicar el abismo que aún separa los estudios humanísticos de la filosofía de la naturaleza. Empleo esta expresión anticuada porque la voz “ciencia”, que recientemente ha venido a remplazarla, no tiene las mismas ricas y universales asociaciones que tenía la expresión “filosofía de la naturaleza” en el siglo XVII, en los días en que Kepler escribió su Armonía del Mundo y Galileo, su Mensaje de los astros. Aquellos hombres que determinaron la conmoción espiritual que llamamos “revolución científica” le asignaron el nombre bien diferente de “nueva filosofía”. La revolución, producida en la técnica, que los descubrimientos de aquellos hombres provocaron fue un producto accesorio e inesperado; su meta no era conquistar la naturaleza, sino comprenderla. Con todo, su indagación cósmica destruyó la visión medieval de un orden social inmutable, en un universo amurallado, con su jerarquía fija de valores morales; y transformó por entero el paisaje, la sociedad, la cultura, las costumbres y las concepciones generales de Europa, tanto como si hubiera surgido un nuevo género en el planeta.
Esta transformación del espíritu europeo, verificada en el siglo XVII, es solo el último ejemplo del impacto que las “ciencias” hicieron en las “humanidades” y que la indagación del carácter de la naturaleza hizo en la indagación de la naturaleza del hombre. El cambio ilustra asimismo cuán erróneo es erigir barreras académicas y sociales entre ambas esferas, hecho que por fin comienza a reconocerse, casi un milenio después que el Renacimiento hubo descubierto el uomo universale.
Otro resultado de esta fragmentación es que aparecen historias de la ciencia que consignan la fecha en que el reloj mecánico o la ley de la inercia apareció por primera vez; también historias de la astronomía donde se nos informa que la precesión de los equinoccios fue descubierta por Hiparco de Alejandría; pero, cosa sorprendente, no existe, que yo sepa, ninguna historia moderna de la cosmología, ningún examen amplio de la cambiante visión que el hombre tiene del universo en que está encerrado.
Lo dicho explica cuál es la finalidad de este libro y qué cosas trata de evitar. No es una historia de la astronomía, aunque acudamos a la astronomía cuando sea menester acercar la visión a un foco más restricto. Y, no obstante destinarse al lector común, no es un libro de “ciencia popular”, sino una interpretación personal y especulativa de un teme sujeto a controversia. Comienza en los babilonios y termina en Newton, porque aún vivimos en un universo esencialmente newtoniano; la cosmología de Einstein permanece todavía en estado fluido, de suerte que es prematuro determinar su influencia sobre la cultura. Para mantener este vasto tema dentro de los límites de lo viable solo he intentado trazar un esquema general. En algunas partes el libro es esquemático; en otras, detallado; porque la selección del material y el acento puesto en él fueron guiados por mi interés personal en ciertas cuestiones específicas que constituyen los leitmotiv de la obra que expondré aquí brevemente.
En primer lugar hay dos hilos gemelos, el de la ciencia y el de la religión, que comienzan con la unidad indistinguible del místico y del sabio en la fraternidad pitagórica, que se apartan el uno del otro y tornan a reunirse, ora ligados por nudos, ora siguiendo cursos paralelos, y que acaban en la urbana y mortal “casa dividida de la fe y la razón” de nuestros días donde, en ambas partes, los símbolos se petrificaron en dogmas y la fuente común de inspiración se ha perdido de vista. Un estudio de la evolución de la conciencia cósmica en el pasado puede ayudarnos a establecer si es por lo menos concebible un nuevo punto de partida, y de qué índole será este.
En segundo lugar, me interesé, durante largo tiempo, por el proceso psicológico del descubrimiento2 –que considero la manifestación más concisa de la facultad creadora del hombre– así como por el proceso inverso que ciega el hombre ante verdades que, una vez percibidas por un espíritu zahorí, se hacen tan evidentes. Ahora bien, este oscurecimiento no solo obra en el espíritu de “las masas ignorantes y supersticiosas”, como hubo de llamarlas Galileo, sino que se manifiesta más notablemente en el propio Galileo y en otros genios como Aristóteles, Ptolomeo o Kepler. Parecerla que mientras una parte del espíritu de aquellos hombres pedía “más luz”, otra parte clamaba por más tinieblas. La historia de la ciencia es, relativamente, un personaje recién llegado al escenario; y los biógrafos de sus Cromwells y Napoleones manifiestan todavía escaso interés por la psicología. Sus héroes se representan principalmente como máquinas de razonar sobre austeros pedestales de mármol, de una manera ya muy anticuada, hasta en las menos serias ramas de la historiografía, probablemente porque se supone que en el caso de un filósofo de la naturaleza –a diferencia del de un estadista o un conquistador– el carácter y la personalidad carecen de importancia. Sin embargo, todos los sistemas cosmológicos, desde Pitágoras hasta Copérnico, Descartes y Eddington, reflejan los prejuicios inconscientes, las tendencias filosóficas y hasta políticas de sus autores; de manera que desde la física hasta la fisiología ninguna rama de la ciencia, antigua o moderna, puede jactarse de estar libre de tendencias metafísicas de una u otra clase. Generalmente se considera el progreso de la ciencia como una especie de marcha clara y racional que sigue una recta línea ascendente. En verdad ha seguido un curso zigzagueante, a veces casi más sorprendente que el de la evolución del pensamiento político. La historia de las teorías cósmicas, en particular, puede llamarse sin exageración una historia de obsesiones colectivas y esquizofrenias reprimidas; y la manera cómo se produjeron algunos de los descubrimientos individuales más importantes nos hace pensar más en el obrar de un sonámbulo que en el de un cerebro electrónico.
De suerte que, al bajar a Copérnico o a Galileo del pedestal en que la mitografía de la ciencia los ha colocado, el motivo que tuve para hacerlo no fue “desenmascarar”, sino indagar los oscuros modos de proceder del espíritu creador. A pesar de todo no habré de lamentarme si, como subproducto accidental, la indagación ayuda a neutralizar la leyenda de que la ciencia es un empeño puramente racional, de que el hombre de ciencia es un tipo humano más “equilibrado” y más “desapasionado” que los otros, por lo cual debería concedérsele un papel rector en los asuntos mundiales, o de que el hombre de ciencia es capaz de suministrar para sí mismo, y para sus contemporáneos, un sustituto racional de las concepciones éticas derivadas de otras fuentes.
Mi ambición era hacer accesible al lector común un tema difícil; pero así y todo abrigo la esperanza de que también los estudiosos familiarizados con él encuentren alguna información nueva en estas páginas. Me refiero principalmente a Johannes Kepler cuyas obras, diarios y correspondencia no fueron accesibles hasta ahora al lector inglés. Tampoco existe ninguna biografía inglesa seria del astrónomo. Sin embargo, Kepler es uno de los pocos genios que nos permiten seguir paso a paso la tortuosa senda que lo llevó a sus descubrimientos, y que nos facilita un atisbo realmente recóndito, como en una película exhibida con cámara lenta, del acto creador. En consecuencia, Kepler ocupa un puesto clave en este libro.
También el magnum opus de Copérnico, Sobre las revoluciones de las esferas celestes, tuvo que aguardar hasta 1952 para que se lo tradujese al inglés, lo cual tal vez explique ciertas curiosas y falsas interpretaciones de su obra, en que incurrieron prácticamente todas las autoridades que han escrito acerca del tema, las cuales yo traté de rectificar.
Ruego al lector común que no se fastidie por las notas que aparecen en el libro; por otra parte, pido al lector científicamente preparado que tolere ciertas explicaciones que puedan parecer un insulto a su inteligencia; pero es el caso que mientras nuestro sistema educativo persista en mantener un estado de guerra fría entre la ciencia y las humanidades esta enojosa situación no podrá evitarse.
Quien dio un paso importante para poner término a esta guerra fría fue el profesor Herbert Butterfield, en su Origins of Modern Science, publicado por primera vez en 1949. Independientemente de la profundidad y excelencia per se de la obra, me impresionó mucho que el profesor de Historia Moderna de la Universidad de Cambridge se aventurase a tratar la ciencia medieval, empresa destinada a salvar un abismo. Tal vez esta era de especialistas necesite invasores creadores. Tal convicción compartida me indujo a requerir del profesor Butterfield el favor de que antepusiese una breve introducción a otra aventura de invasión.
Agradezco sinceramente al profesor Max Caspar, de Munich, y al Bibliotheksrat doctor Franz Hammer, de Stuttgart, la ayuda y los consejos que me brindaron acerca de Johannes Kepler; a la doctora Marjorie Grene, por la ayuda que me prestó en las fuentes latinas medievales y en varios otros problemas; al profesor Zdenek Kopal, de la Universidad de Manchester, por su lectura crítica del texto; al profesor Alexandre Koyré, de la École des Hautes Études, de La Sorbona, y al profesor Ernst Zinner, de Bamberg, por la información citada en las notas; al profesor Michael Polanyi, por su solidario interés y sus alentadoras palabras, y, por último, a la señorita Cynthia Jefferies, por su infinita paciencia para mecanografiar el texto y corregir las pruebas de galeras.

1 A study of History, Abridgement of Vols. I–VI, d. C. SOMERWELL, Oxford 1947. En la edición completa de diez volúmenes hay tres breves referencias a Copérnico, dos a Galileo, tres a Newton, ninguna a Kepler. Todas las referencias se dan por vía incidental.
2 Véase Insight and Outlook, An Inquiry into the Common Foundations of Science, Art and Social Ethics, Londres y Nueva York, 1949.
Primera parte

LA EDAD HEROICA

CAPÍTULO I
Amanecer

I. EL DESPERTAR
Podemos incrementar nuestro conocimiento pero no disminuirlo. Cuando trato de ver el universo como lo veía un babilonio alrededor del año 3000 a. C., debo abrirme paso a tientas hasta mi propia niñez. A la edad de cuatro años sentía que mi comprensión de Dios y del mundo era satisfactoria.
Recuerdo que en una ocasión mi padre me señaló con el dedo el cielorraso adornado con un friso de figuras danzantes y me explicó que Dios estaba allá arriba observándome. Inmediatamente tuve la convicción de que los danzarines eran Dios y, en adelante, les dirigí mis plegarias para pedirles su protección contra los terrores del día y de la noche. Me complazco en imaginar que, más o menos de la misma manera, las figuras luminosas del oscuro cielo del mundo debieron de haberles parecido a los babilonios y a los egipcios, divinidades vivas. Géminis, el Oso o la Serpiente les eran tan familiares como a mí aquellas figuras que bailaban al son de la flauta; no se les creía muy lejanas y tenían poder sobre la vida y la muerte, las cosechas y las lluvias.
El mundo de los babilonios, egipcios y hebreos era como una ostra, con agua por debajo y más agua por encima, todo sostenido por el sólido firmamento. Era de dimensiones moderadas y estaba seguramente cerrado por todas sus partes, como el lecho en un dormitorio infantil, como una criatura en el seno materno.
La ostra de los babilonios era redonda; la tierra, un monte hueco colocado en su centro y bañado por las aguas inferiores; por encima se extendía una sólida bóveda cubierta por las aguas superiores. Estas últimas se filtraban a través de la bóveda en forma de lluvia, y las aguas inferiores surgían en fuentes y manantiales. El Sol, la Luna y las estrellas avanzaban en una lenta danza a través de la bóveda; entraban en escena por puertas situadas en el este y desaparecían a través de puertas situadas en el oeste.
El universo de los egipcios era una ostra más rectangular, o más bien una caja; la tierra era el piso; el cielo, una vaca cuyas cuatro patas descansaban en los cuatro ángulos de la Tierra, o bien una mujer que se apoyaba
sobre los codos y las rodillas; más adelante fue una tapa metálica abovedada. Alrededor de las paredes interiores de la caja, en una especie de galería alta, corría un río que surcaban las barcas de la divinidad Sol y la divinidad Luna, las cuales entraban y salían por varias puertas del escenario. Las estrellas fijas eran lámparas suspendidas de la bóveda o sostenidas por otros dioses. Los planetas navegaban en sus propias naves a lo largo de canales que partían de la Vía Láctea, gemelo celeste del Nilo. Alrededor del día quince de cada mes la divinidad Luna se veía atacada por una feroz marrana que la devoraba a lo largo de una agonía que duraba quince días; luego renacía. A veces la marrana se la devoraba por entero y se producía entonces un eclipse lunar; a veces, una serpiente se devoraba el Sol, lo cual provocaba un eclipse solar. Pero estas tragedias, como las que se sueñan, eran a la vez reales e irreales; en el interior de su caja o de su seno materno quien soñaba se sentía muy seguro.
Este sentimiento de seguridad provenía del descubrimiento de que, a pesar de la tumultuosa vida privada de la divinidad Sol y de la divinidad Luna, sus apariciones y movimientos seguían siendo muy regulares y previsibles. Ellos determinaban el día y la noche, las estaciones y las lluvias, las épocas de siembra y de cosecha, en ciclos regulares. La madre inclinada sobre la cuna es una deidad imprevisible pero puede tenerse la seguridad de que el alimento de su pecho aparecerá cuando sea necesario. Ese espíritu que va soñando podrá atreverse a violentas aventuras, podrá atravesar el Olimpo y el Tártaro, pero el pulso del que sueña tendrá siempre un ritmo regular. Los primeros que aprendieron a calcular el pulso de los astros fueron los babilonios.
Hace unos seis mil años, cuando el espíritu humano aún estaba dormido a medias, los sacerdotes caldeos, apostados en torres de observación, escudriñaban las estrellas y hacían mapas y tablas cronológicas de sus movimientos. Las tablitas de arcilla que datan del reinado de Sargón de Acadia –alrededor del año 3800 a. C.– demuestran una tradición astronómica establecida ya desde mucho tiempo atrás.1 Los cuadros cronológicos se convirtieron en calendarios que regulaban y organizaban las actividades desde el crecimiento de las mieses hasta las ceremonias religiosas. Sus observaciones llegaron a ser sorprendentemente precisas: computaban la duración del año con un error de menos del 0,001 por ciento respecto del valor verdadero.2 Y sus cifras, referentes a los movimientos del Sol y de la Luna solo padecen tres veces el margen de error de los astrónomos del siglo XIX, equipados con telescopios gigantescos.3 En este sentido la ciencia de los caldeos era una ciencia exacta. Sus observaciones podían verificarse y les permitían predicciones precisas de acontecimientos astronómicos: aunque se basara en supuestos mitológicos, la teoría “resultaba”. De manera que hacia el propio comienzo de esta larga jornada, la ciencia surge en forma de Jano, el dios bifronte, guardián de puertas y portones; el rostro anterior es vivo y observador en tanto que el otro, de ojos vítreos y de expresión soñadora, clava su mirada en la dirección opuesta.
Los objetos más fascinadores del cielo –desde ambos puntos de vista– eran los planetas o astros vagabundos. Solo siete de ellos existían entre los millares de luces suspendidas del firmamento. Eran el Sol, la Luna, Nebo-Mercurio, Istar-Venus, Nergal-Marte, Marduk- Júpiter y Ninib-Saturno. Todos los demás eran astros inmóviles, fijos en el firmamento, y giraban una vez al día alrededor del monte de la Tierra pero nunca cambiaban de lugar en la disposición general. Los siete astros vagabundos giraban con ellos mas, al mismo tiempo, poseían movimiento propio, como las lanzaderas que se mueven en la superficie de una máquina de hilar. Sin embargo no se desplazaban a través de todo el cielo. Sus movimientos se limitaban a una estrecha calle o cinta que corría alrededor del firmamento, en un ángulo de unos 23º respecto del Ecuador. Esta cinta –el Zodíaco– se dividía en doce partes y cada una de ellas tenía el nombre de una constelación de estrellas fijas de las inmediaciones. El Zodíaco era la calle de los amantes, a lo largo de la cual andaban los planetas. El paso de un planeta a través de una de las secciones del Zodíaco adquiría doble significación: suministraba cifras para la tabla cronológica del observador y mensajes simbólicos del drama mitológico que se desarrollaba detrás del escenario. La astrología y la astronomía continuaron siendo hasta hoy campos complementarios de visión del sapiente Jano.
II. FIEBRE JÓNICA
Grecia fue, en este sentido, la heredera de Babilonia y Egipto. Al principio la cosmología griega era muy semejante a su predecesora; el mundo de Homero es otra ostra, más coloreada, un disco flotante, rodeado por el Océano. Pero hacia la época en que se consolidan los textos de La Odisea y La Ilíada en su versión final, la costa jónica del Egeo aporta un nuevo punto de partida. El siglo VI a. C. –el milagroso siglo de Buda, Confucio y Lao-Tsé, de los filósofos jónicos y de Pitágoras– fue un momento revolucionario para el género humano. A través del planeta parecía soplar, desde China hasta Samos, un viento primaveral que despertaba la conciencia en los hombres, del mismo modo que el aliento insuflado en las narices de Adán. En la escuela jónica de filosofía el pensamiento racional comenzaba a surgir del mundo de los sueños mitológicos. Era el principio de la gran aventura: la búsqueda prometeica de explicaciones naturales y de causas racionales que, durante los dos mil años siguientes, iba a transformar al hombre más radicalmente que los doscientos mil años anteriores.
Tales de Mileto, que creó para Grecia la geometría abstracta y predijo un eclipse de Sol, creía, como Homero, que la Tierra era un disco circular que flotaba en el agua; pero no se detuvo allí: al descartar las explicaciones de la mitología, planteó la revolucionaria cuestión acerca de cuál era la materia básica y en virtud de qué proceso de la naturaleza se había formado el universo. Él respondió que la sustancia básica o elemental tenía que ser el agua, porque todas las cosas nacen de la humedad, inclusive el aire, que es agua evaporada. Otros enseñaron que la materia primera no era el agua, sino el aire o el fuego; con todo, esas respuestas eran menos importantes que el hecho de que se estuviese aprendiendo a plantear un nuevo tipo de cuestiones que se dirigía no a un oráculo, sino a la muda naturaleza. Era un juego altamente embriagador. Para apreciarlo debería uno remontar el tiempo que ha vivido y tornar a las fantasías de la primera adolescencia, cuando el cerebro, embriagado con sus facultades recién descubiertas, da rienda suelta a la especulación. “Un ejemplo –dice Platón– es el de Tales, quien, cuando estaba contemplando las estrellas y mirando hacia arriba, cayó en un pozo de donde le sacó, según es fama, una sagaz y bonita doncella de Tracia, porque Tales estaba ansioso por conocer cuanto acaecía en los cielos, pero no advertía lo que tenía ante sí, a sus mismos pies”.4
El segundo de los filósofos jónicos, Anaximandro, denota los síntomas de la fiebre intelectual que se estaba difundiendo por toda Grecia. Su universo ya no es una caja cerrada; es infinito en extensión y duración. La materia primera no consiste en ninguna de las formas familiares de la materia, sino en una sustancia sin propiedades definidas, salvo las de su indestructibilidad y eternidad. Todas las cosas se desarrollan a partir de esa sustancia, a la cual retornan luego. Antes de este mundo nuestro existieron ya infinitas multitudes de otros universos que se disolvieron nuevamente en la masa amorfa. La Tierra es una columna cilíndrica rodeada de aire. Flota verticalmente en el centro del universo, sin apoyo alguno pero no cae porque, hallándose en el centro, no hay dirección hacia donde pueda inclinarse. Si ello ocurriera se perturbarían la simetría y el equilibrio del todo. Los cielos esféricos encierran la atmósfera “como la corteza de un árbol”, y hay varias capas de esta envoltura para que se acomoden en ellas los diversos objetos estelares. Pero estos no son lo que parecen ni, en modo alguno, “objetos”. El Sol es tan solo un hueco situado en el borde de una gigantesca rueda. El borde está lleno de fuego y, cuando gira alrededor de la Tierra, también lo hace el hueco, un punto del gigantesco borde circular lleno de sus llamas. De la Luna se nos da análoga explicación: sus fases resultan de repetidas detenciones parciales del agujero; y así se producen los eclipses. Las estrellas son como agujeros hechos con alfileres en una sustancia oscura, a través de la cual percibimos un atisbo del fuego cósmico que llena el espacio entre dos capas de la “corteza”.
No es fácil comprender cómo funciona todo este aparato; pero se trata ya aquí de la primera aproximación a un modelo mecánico del universo. La barca de la divinidad Sol queda remplazada por las ruedas de un mecanismo de relojería. Sin embargo el mecanismo parece el producto soñado por un pintor surrealista; las ruedas con agujeros ígneos están por cierto más cerca de Picasso que de Newton. Si consideramos otras cosmologías pasadas tendremos una y otra vez la misma impresión.
El sistema de Anaxímenes, compañero de Anaximandro, es menos inspirado. Pero Anaxímenes parece ser el primero que concibió la importante idea de que las estrellas están pegadas “como uñas” a una esfera transparente de material cristalino que gira alrededor de la Tierra “como un sombrero alrededor de la cabeza”. La idea pare-cía tan plausible y convincente que las esferas de cristal habrían de dominar la cosmología hasta el comienzo de los tiempos modernos.
La patria de los filósofos jónicos fue Mileto, en Asia Menor; pero existían escuelas rivales en las ciudades griegas del sur de Italia y teorías rivales en cada escuela. El fundador de la escuela eleática, Jenófanes de Colofón, fue un escéptico que compuso poesía hasta la edad de noventa y dos años, y que da la impresión de haber servido como modelo al autor del Eclesiastés:
De tierra son todas las cosas y a la tierra retornan todas las cosas. De la tierra y del agua procedemos todos nosotros... Ningún hombre sabe ciertamente, ni ciertamente sabrá, lo que dice de los dioses y de todas las cosas pues, por perfecto que sea cuanto diga, no lo conoce. Todas las cosas están sujetas a la opinión... Los hombres se imaginan que los dioses nacieron, que tienen vestidos, voces y formas como los suyos... Sí, los dioses de los etíopes son negros y de nariz chata. Los dioses de los tracios son de cabellos rojos y ojos azules... Sí, si los bueyes, los caballos y los leones tuviesen manos y pudieran formar con sus manos imágenes como las que forman los hombres, los caballos representarían a sus dioses como caballos y los bueyes como bueyes... Homero y Hesíodo atribuyeron a los dioses todas las cosas que son una vergüenza y una calamidad en los hombres: el latrocinio, el adulterio, el engaño y otros actos ilícitos...
Frente a esto otro:
Hay un solo Dios, que no se asemeja ni en la forma ni en el pensamiento a los mortales... Permanece siempre en el mismo lugar, inmóvil... y, sin esfuerzo, gobierna todas las cosas con el vigor de su espíritu.5
Los jónicos eran optimistas, paganamente materialistas; Jenófanes fue un panteísta de apesadumbrada fibra, para quien el cambio era una ilusión y el esfuerzo una vanidad. Su cosmología es un reflejo de su temperamento filosófico, radicalmente distinto del de los jónicos. La Tierra de Jenófanes no es un disco flotante o una columna, sino que “tiene sus raíces en el infinito”. El Sol y los astros no tienen ni sustancia ni permanencia: son meras exhalaciones, nubosas e inflamadas, de la Tierra. Las estrellas se queman al alba y al anochecer una nueva serie de estrellas se forma con nuevas exhalaciones. Análogamente, todas las mañanas nace un Sol de la aglutinación de chispas ígneas. La Luna es una nube comprimida, luminosa, que se disuelve al cabo de un mes; luego comienza a formarse una nueva nube. En las diversas regiones de la Tierra hay diversos soles y lunas, todos ellos nebulosas ilusiones.
De esta manera las primeras teorías racionales del universo revelan las inclinaciones y el temperamento de sus autores. Generalmente se cree que con el progreso del método científico las teorías se hacen cada vez más objetivas y dignas de confianza. Ya veremos hasta qué punto se justifica esta creencia. Pero acerca de Jenófanes podríamos hacer notar que dos mil años después también Galileo insistiría en considerar los cometas como ilusiones atmosféricas..., por razones puramente personales y contra las pruebas de su telescopio.
Ni la cosmología de Anaxágoras ni la de Jenófanes conquistaron muchos discípulos. Parece que, en aquel período, cada filósofo tenía su propia teoría respecto de la índole del universo que lo circundaba. Citemos aquí al profesor Burnet: “apenas un filósofo jónico aprendía una media docena de proposiciones geométricas y advertía que los fenómenos de los cielos se repetían cíclicamente, se ponía a buscar una ley válida para toda la naturaleza, y a construir, con una audacia equivalente a la hybris, un sistema del universo”.6 Pero las diversas especulaciones de los filósofos tenían un rasgo común: en ellas quedaron descartadas las serpientes devoradoras del Sol y toda la sarta de mentiras olímpicas; cada teoría, por extraña y extravagante que fuera, se refería a causas naturales.
El escenario del siglo VI evoca la imagen de una orquesta en que cada ejecutante se limita a afinar tan solo su propio instrumento y permanece sordo a los maullidos de los demás. Luego se produce un dramático silencio. El director entra en el escenario, golpea tres veces con su batuta, y la armonía surge del caos. El maestro es Pitágoras de Samos, cuya influencia en las ideas y, por lo tanto, en el destino del género humano, fue probablemente mayor que la de ningún otro hombre anterior o posterior a él.