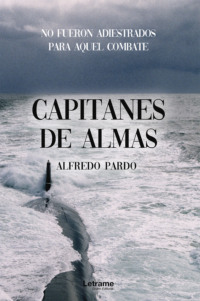Czytaj książkę: «Capitanes de almas»
© Derechos de edición reservados.
Letrame Editorial.
www.Letrame.com
info@Letrame.com
© Alfredo Pardo Martínez
Autora y propietaria de la foto de la portada: Natacha Hochman
Diseño de edición: Letrame Editorial.
ISBN: 978-84-1386-607-9
Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.
Letrame Editorial no tiene por qué estar de acuerdo con las opiniones del autor o con el texto de la publicación, recordando siempre que la obra que tiene en sus manos puede ser una novela de ficción o un ensayo en el que el autor haga valoraciones personales y subjetivas.
«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».
.
A Jesús, mi referencia,
a mis padres,
a Isabel,
a mis hijos y ahijados, especialmente Nano,
a todos los miembros del Arma Submarina de todas las marinas y a las familias que han estado y están detrás de ellos.
.
Agradecimientos:
Gracias a mis primeros críticos y mentores: Alfredo Vázquez y Alejandro Quintana, ellos me enseñaron el trabajo que me quedaba por delante para transformar un borrador en una primera novela.
Gracias a mis primeros lectores José Ramón Ortiz, Yago Ceballos, Antonio Posada «Posi» y a mi familia, por el ánimo para seguir adelante.
Gracias a tantos compañeros de la Armada que, sin saberlo, me han inspirado para escribir esta novela.
Gracias a Alberto Zorzán Morte, mi primer corrector con tan solo dieciséis años, del que estoy convencido será un gran profesional del periodismo.
Gracias a Federico Supervielle, oficial de la Armada y escritor, por todos sus consejos para publicar.
CAPÍTULO I
Salida a la mar
Hacía bochorno, la mañana era gris como la del día anterior, pero ese día además también lo era el ambiente. Gerardo y Emilio, con cara de dormidos, bajaban a desayunar cuando yo ya les había preparado la leche y las tostadas. María aparecía después con los dos pequeños que siempre se quedaban rezagados buscando los zapatos o jugando a las peleas. Todo era igual o por lo menos así intentábamos que los niños lo percibiesen, todo excepto un bajo nivel de ruido inusual… los mayores no se peleaban, solo se oía a los pequeños.
Igualmente, por un acuerdo tácito, María y yo no coincidíamos en la mesa, procurábamos evitar las distancias cortas y tener que mirarnos a los ojos; la conversación era simplemente funcional: «no te lleves las llaves del coche», «me tienes que dejar tu tarjeta que la mía ha caducado», «hay que firmarle una autorización a Emilio para la excursión de fin de curso»…
Angustia… era la palabra. Solo queríamos que la función acabara cuanto antes sin mayor dificultad, pero por un motivo u otro nunca lo conseguíamos.
Jorge tiró sus cereales, yo fingí no darle importancia con una broma forzada mientras recogía el mar de leche que había regado por toda la mesa. Fue inútil, ella no aguantó la pantomima y salió de la cocina. Solo los mayores se daban cuenta de que lloraba en silencio y lo aceptaban con un disimulo resignado. Yo aguantaba sin mediar palabra como buenamente podía, manteniendo mi presunción de inocencia. Nadie era el culpable de aquella situación… nadie; simplemente era la forma de vida que habíamos elegido, con mayor o menor fortuna y con sus consecuencias.
No hubo beso, la despedida fue la más amarga de todas, me pregunto si llegamos a decirnos adiós. Intenté recordarle ese fin de semana que teníamos pendiente para mi vuelta, pero una frase de ella me abatió e hizo precipitar mi partida en franca retirada… «no aguanto más».
A medida que me alejaba de la casa en bicicleta, camino abajo entre los árboles de la alameda, repetía una y otra vez esa frase intentando descifrar qué quería decir. Pasado el casco urbano ya acercándome a la base naval, mi nudo en la boca del estómago se iba deshaciendo, procuraba pensar en momentos mejores; mis favoritos eran los de regreso a casa. Al final, llegaba siempre a la conclusión que la felicidad no existe en estado continuo, sino que va y viene y lo que cuenta es el resultado de la balanza entre los buenos y los malos momentos, como estos, que últimamente llevaban ventaja.
Ya empezaba a cruzarme con algunas caras conocidas. Para muchos de ellos esta iba a ser su primera misión larga.
Algunos traían el coche porque no habían embarcado la noche antes el petate. No sabían el riesgo que corrían sus coches al dejarlos en la base; a la vuelta los encontrarían sin batería a causa de la humedad, llenos de excrementos de gaviota y la chapa con brotes de corrosión.
Al entrar en la base y antes de subir a la oficina en tierra firme, me acerqué a verlo. Allí estaba todavía iluminado por ambas bandas como una obra de arte en exposición. La innovadora forma hidrodinámica del casco con su superficie lisa sin el resalte de un solo remache, junta o arista, las perfectas curvas que subían hasta la vela como continuación de un solo cuerpo, y sobre todo su color azabache recién pintado le daba un aspecto de ser vivo, inquietante y atractivo. Rociado por la humedad de la noche cartagenera y mecido por el suave movimiento de la mar de fondo, daba la impresión de que transpiraba como una bestia salvaje recién calmada. Recuerdo a mi viejo amigo Santi, gran apasionado de la tauromaquia, cuando lo vio por primera vez: «¡joder, míralo, Fran… negro, como los toros!».
Salí de mi encantamiento al apreciar el barullo inusual en la base. Un movimiento de hormigas en un hormiguero recién pisoteado. Algo se me movió todavía en mi sufrido estómago, pero tenía la grata sensación de que era el orgullo de participar en aquella misión.
El baile de vehículos había comenzado. Por la proa del submarino una enorme grúa telescópica amarilla buscaba su ubicación para la carga de armas; por el través un camión de la Armada hasta arriba de víveres daba atrás para acercar su rampa trasera al portalón central, mientras el contramaestre de cargo don Pedro Pagán le hacía señas con las manos. Por el portalón de popa, el trasiego humano de entrada y salida podía ser la boca del metro de Goya a las ocho de la mañana de un lunes, si no fuera por el mono azul y gorra de visera que llevaban los miembros de la dotación.
Don Pedro Pagán, el contramaestre de cargo, era el suboficial más antiguo. Con veinte años de experiencia en submarinos era la eficiencia en persona, no informaba de ningún problema si no le había dado diez vueltas y propuesto tres soluciones.
En menos de cuatro horas había que finalizar la carga de combustible, armas y el aprovisionamiento de víveres.
Aunque ya sospechábamos algo por los rumores que corrían, la misión no se aprobó oficialmente hasta que el gobierno no dio luz verde al EMAD (Estado Mayor de la Defensa) justo después del Consejo de Ministros del viernes. Nosotros como de costumbre nos enteramos a través del telediario, cuando el ministro anunció que una fragata, un buque de aprovisionamiento y una aeronave saldrían en apoyo a la operación ATALANTA III al Índico; aunque no mencionó al submarino ya lo dimos por hecho. Unas tres horas más tarde llegó el mensaje reservado: «el submarino Hispania saldrá a la mar para efectuar un crucero de resistencia haciendo escala en Ciudad del Cabo e integrarse posteriormente en apoyo asociado encubierto a la misión ATALANTA III».
Todo el mundo en la base de submarinos trabajaba con una motivación especial. Era la primera vez que un submarino de la flotilla desplegaba en el Índico. Esto no era un ejercicio o una patrulla de inteligencia como las otras, que al final nadie supo qué hicimos ni dónde. Esta vez no jugábamos solos y teníamos un papel más allá del desagradecido rol de informar sobre movimientos de buques sospechosos y escucha de comunicaciones.
Yo a esta misión le tenía un especial respeto, había retos nuevos a los que me enfrentaría. Mi destino como médico en el Hispania era reciente, yo ya había navegado en numerosas misiones durante siete años en los «Agosta» (Galerna, Siroco, Mistral y Tramontana). Embarcaba indistintamente en cualquiera de ellos según las necesidades de la flotilla de submarinos y las peculiaridades de las misiones, pues por falta de personal no había un oficial de sanidad, médico o enfermero, asignado específicamente a cada unidad. Eso me permitió conocer prácticamente todas las dotaciones y hacerme un hueco en la familia de submarinistas. No sé bien si por razones de estabilidad geográfica o simplemente porque encontré mi lugar, pero al cabo del tiempo me convertí en el oficial de sanidad con más antigüedad en la flotilla; ningún otro tenía tantas horas de inmersión como yo.
El Hispania, el primer submarino de la clase S-90, tenía una dotación de cuarenta profesionales, entre ellos una mujer. Era la envidia de los astilleros europeos, nadie pensó que los españolitos llegaran a construir su propio submarino y con un nivel tecnológico tan elevado. El impulso al proyecto llegó cuando la atrevida propuesta en el pliego de necesidades, para que el submarino llevara una propulsión AIP (Air Independant Propulsion), tuvo una respuesta industrial interesante por parte de una empresa sevillana que acababa de patentar un sistema revolucionario de propulsión híbrido a través de bioetanol y baterías de litio. Con el S-90 nació una nueva generación de propulsión AIP que relevaría a los antiguos diésel-eléctricos. Ahora solo faltaba probarlo.
La DCN (Direction des Constructions Navales) francesa estaba en litigio con Navantia, el astillero español; le acusaba de haber utilizado la experiencia ganada en su aventura en tándem con la DCN durante la construcción de los submarinos de la clase «Scorpene». Ambos astilleros procuraban proteger sus intereses para ganar la batalla legal y asegurarse contratos millonarios con la venta de submarinos a terceros países. El mercado de Sudamérica, Oriente Medio y Asia, con el aumento del gasto en defensa, estaba despuntando comparado con el de Occidente y era crucial asegurarse una buena posición.
Para nosotros los submarinos de la clase 90 eran jugar en otra liga. Adiós al indiscreto snorkel para cargar baterías, ahora nuestra vulnerabilidad se reducía a las pequeñas indiscreciones que pudiéramos cometer con los finos periscopios o los mástiles de comunicaciones. Harían falta medios aéreos muy eficaces y costosos para descubrir nuestra posición.
Las otras unidades que se destacarían al Índico serían la fragata «Álvaro de Bazán» de la clase F-100, un avión P-3 de patrulla marítima y el buque de apoyo logístico «Cantabria». Nosotros pasaríamos la información de aquellos movimientos de buques sospechosos en zonas costeras donde ninguna otra unidad podía acercarse sin levantar sospecha.
El atractivo de esta misión era especial. Acostumbrados a patrullas en el Mediterráneo y Atlántico con los submarinos tipo «Agosta», en misiones de inteligencia contra el terrorismo, esta tenía el incentivo de aventurarse en un mar que hasta ahora parecía estar reservado a los buques de superficie de cierto porte de la Armada.
La misión al Índico le iba como anillo al dedo al Hispania; al estar todavía en periodo de garantía del astillero, esta sería a su vez, su crucero de resistencia.
La noticia de sustituir el crucero previsto de pruebas que debía barajar la costa de América del Sur para conocer países como Brasil, Argentina y Méjico, potenciales compradores de nuestros submarinos S-90, por una aventurera misión en el Índico cayó como un jarro de agua fría sobre aquellos que ya se habían hecho ilusiones e incluso planes para llevar a sus mujeres a los puertos de descanso. Este era el caso de Iñaki Ugarte, el jefe de máquinas. Un oficial vasco de cuarenta y dos años, vestimenta desaliñada, barriga protuberante y aspecto de presidente de club gastronómico. Llevaba siempre unas gafas de lentes gruesas y sucias, pues cometía la extraña torpeza de quitárselas poniendo los dedos en los cristales. Simpático e inteligente como él solo y con una imaginación capaz de competir con la de un grupo de preescolares, era un genio perdido en su mundo de tuberías y circuitos, el auténtico responsable de que el milagro de la navegación submarina pudiera realizarse. El día que se enteró de que ya no haríamos el periplo por América del Sur comenzó su campaña anti-Estado Mayor. Sus comentarios solían sazonar el ambiente en la cámara de oficiales: «¿a qué listo del “establo mayor” se le habrá ocurrido que tuviéramos que ir a luchar contra los piratas, es que no han pensado antes en Peter Pan y su pandilla?».
Me encontraba en el despacho de oficiales de la base, comprobando las últimas listas de embarque de medicamentos y materiales de primeros auxilios, así como toda la documentación necesaria de apoyo al diagnóstico de enfermedades vía videoconferencia.
Al poco de estar en la oficina fueron apareciendo los oficiales. El primero fue Mario Noriega, un joven oficial de veintiséis años, recién casado, que acababa de terminar la especialidad de submarinos y embarcaba en el Hispania como su primer destino de la flotilla.
—¡Eh! Buenos días, qué pasa, Fran, cómo lo llevas, hoy es el gran día ¿no?
—Buenos días, Mario, ¿todo eso que llevas ahí es para embarcar o es que te ha echado Pepa de casa? —contesté en tono jocoso.
—Ja, muy gracioso. Llevo lo indispensable para tres meses, ropa para navegar, de paisano por si damos una vueltita por ahí, libros y unos vinitos para celebrar mi cumple que me lo paso una vez más navegando.
—¿Pero en la escuela de submarinos no llegasteis a ver el tema de habitabilidad: «los camarotes, las taquillas de oficiales: sus dimensiones»? —continué pinchándole.
—Ya verás, ya verás cómo les encuentro un sitio, en auxiliares popa.
—¡Gooood morning Vietnam!, qué ambientazo ¿no? parece que es Semana Santa, si no fuera por tanto militar que anda por ahí. Por fin nos piramos ¿eh? —exclamó el jefe de armas, que acababa de entrar.
—Buenos días, Marqués, —contestamos a la vez Mario y yo.
Emilio de Norbercourt, el «Marqués», era el oficial jefe de armas, un tipo rubio de ojos azules de unos treinta, con buena planta y corte elegante tirando a pijo madrileño, un soltero extrovertido y simpático que le gustaba salir a diario, de los que no se perdían una fiesta por nada del mundo. La cámara de oficiales le llamaba el Marqués por el gran abolengo de su apellido. Su bisabuelo, ingeniero de minas francés, procedente de la conservadora ciudad de Versalles, vino a trabajar a las minas de cobre de La Unión donde conoció a una cartagenera con la que se casó.
De camino al submarino, ya con el mono de trabajo puesto, nos cruzamos con el jefe que venía del submarino. El jefe nunca se ponía el mono de trabajo, llevaba el uniforme de oficina con un pico de la camisa negra que salía por fuera del pantalón. Traía un aire de meditación como abstraído en algún problema.
Al saludarle con una broma, este seguía profundamente distraído en sus pensamientos y solo balbuceó unos buenos días en automático. Supuestamente habría discutido con el segundo o con el contramaestre de cargo por la distribución de víveres y pesos en el submarino. Hasta ahora solo habíamos hecho navegaciones de corta duración sin embarcar gran cantidad de armas, víveres, agua y combustible. Esta vez, todo tendría que ir a su máxima capacidad y no conocíamos todavía la diferencia entre los límites teóricos y los reales.
No tardaríamos en comenzar la preparación para salir a navegar. Yo no tenía un puesto específico en la preparación, pero me gustaba estar al lado del segundo comandante quien recibía todas las novedades de los puestos y centralizaba toda la información para después dar cuenta al comandante. Me solía sentar arriba en la vela en la silla del segundo, mientras él observaba desde el puesto del comandante todos los puntos sensibles del buque con mayor visibilidad.
—Cierre de escotillas y pasos de casco, depresión cien milibares, ronda de novedades por destinos —ordenó el segundo.
El ronroneo del motor diésel apareció según estaba orquestado. Tomaba el aire del interior del submarino para hacer su combustión, con lo que se producía una depresión voluntaria en el interior hasta crear cien milibares de diferencia con el exterior. Al llegar a esta medida, pararía el motor de forma automática para evitar un exceso de depresión. La depresión nos daría la pista de cualquier fallo de estanqueidad importante con un silbido de aire o una pequeña entrada de agua. A veces imaginaba con morbo cuál sería la consecuencia de que el motor no parase automáticamente y que por alguna razón absurda el personal no lo hiciera manualmente, llegando a crearse una depresión excesiva. ¿Hasta dónde aguantaría el cuerpo humano? Sería la consecuencia contraria a la de someterse a una alta presión, en vez de aplastarse todos los órganos blandos del cuerpo, reventarían hacia fuera… en fin, un asco.
—Puente, de cámara central; paso novedad: proa, popa, operaciones, auxiliares, y habitabilidad estancos. Pasillo nivel inferior pequeño goteo en un tubo lanzador de señuelos. —La voz de Iñaki, el jefe, se escuchó alta y clara por el altavoz de la vela.
—Bien, jefe, incomunica ese tubo y que Emilio luego me cuente —ordenó el segundo comandante.
El intercambio de información continuaba su ritual. Una lista de varias páginas plastificadas que controlaba el segundo desde la vela y el jefe de máquinas abajo desde el puesto de la central marcaba el ritmo. Me encantaba escuchar el diálogo técnico, después de tantos años se me había hecho tan familiar que llegaba a entender lo básico.
El segundo comandante conocía bien su trabajo, pues llevaba ya dos años en ese puesto cuando por entonces el submarino no era más que un tubo lleno de agujeros y cables.
Manu Rivera, el segundo, era más que un compañero, era un íntimo amigo. Casado y también con cuatro niños, era un tipo delgado de pelo oscuro y más bien blancuzco, tenía nariz pronunciada en pico, ojos marrones y una sonrisa franca tirando a paternalista. Era de mi quinta, le conocía desde hacía siete años cuando, él alférez de navío y yo teniente, llegamos al mismo tiempo a la flotilla de submarinos. Desde entonces compartimos varios embarques y nuestras familias se unieron mucho. Como persona era tranquilo, sencillo de trato y algo callado, de los que no les gustaba destacar si la situación no lo requería, pero de ideas claras y decididas. Blanca, su mujer, se hizo muy amiga de mi mujer, María. Ninguna de las dos pertenecía al mundo de la marina. Desde el principio conectaron bien y luego cuando empezaron las navegaciones y los momentos de soledad, se apoyaban la una en la otra como dos hermanas del alma. Ahora me preguntaba si Blanca le había comentado algo a Manu sobre María, quizás ella supiera por qué reaccionó de esa manera al despedirme. De todas formas, no tenía sentido darle más vueltas por ahora, debía esperar a que la rutina de la navegación se instalara y que el segundo tuviera un momento de tranquilidad para preguntarle. Seguro que hasta después de la cena no lo conseguiría.
Mario estaba al lado del segundo, observaba y aprendía. Yo solía gastar alguna broma a los novatos en la vela en el momento de preparación para salir a la mar, aprovechando mi complicidad con el segundo.
—Segundo, te recuerdo que el turbocompresor babor del circuito de baja presión para el sistema de apertura lateral inducida, tiene una pérdida de potencia que nos puede tirar el sistema abajo —le solté delante del novato.
El segundo asentía con preocupación dándome cuerda, fingiendo hablar por el micro con la central:
—Jefe, recuerda que hay que meterle mano al turbocompresor del circuito de baja.
La actuación había salido bien, el joven oficial daba evidencia de entender perfectamente la importancia de revisar el imaginado circuito y lo apuntaba. ¿Cómo, después de un año estudiando la especialidad de submarinos, no iba a comprender una disfunción tan sencilla que hasta el médico del barco había detectado? La miñoca1 estaba lista para la hora de la cena en la cámara de oficiales.
La preparación para salir a la mar fue llegando a su fin, todos los servicios de proa a popa fueron dando sus novedades después de haber hecho pruebas y verificado la estanqueidad de todos los pasos de casco de sus compartimentos, una operación que llevaba aproximadamente una hora.
—Babor y estribor de guardia, aligerar estachas y formar dotaciones en cubierta para recibir al comandante —ordenó el segundo.
A lo lejos, descendiendo de las imponentes escaleras del histórico edificio de la flotilla de submarinos, custodiado por los bustos del almirante Mateo García de Los Reyes y de Isaac Peral, padres del arma submarina española, se apreciaba un marino que caminando al paso dejaba el edificio y se dirigía directamente hacia el buque. Su figura, con las manos dentro del chaquetón de marina y la gorra graciosamente ladeada, le distinguía entre las decenas de uniformes que correteaban y se movían de un lado a otro por toda la base, parándose al encontrarse con otros de su género como si de hormigas se tratara. Su andar característico, pensativo y ajeno al bullicio, delataba su identidad. Sin duda era Ángel, mi hermano, un tipo de mediana estatura, castaño, complexión delgada, cara curtida oculta bajo una corta barba de náufrago. De ojos oscuros, su mirada penetrante era capaz de transmitir seguridad y confianza sin mencionar palabra. Ángel Lobo era hijo, nieto, bisnieto y tataranieto de marinos. El «Viejo Lobo», o el «Viejo» como le llamaban afectuosamente sus oficiales, con más de quince años de experiencia en submarinos, no fue designado primer comandante del Hispania a causa del azar.
Al pie de muelle apareció el jefe de flotilla y su estado mayor. Tras intercambiar unas palabras de despedida con el jefe de flotilla, el comandante embarcó. A la llegada al portalón saludó al marinero de guardia mirándole a los ojos con una sonrisa y al subir lo hizo militarmente de cara a la bandera de España en popa, un saludo poco enérgico pero elegante. El contramaestre tocó las pitadas de rigor con el chifle: «comandante a bordo».
—A tus órdenes, comandante, buque y dotación listos para salir a la mar —le informó el segundo mientras subía a su puesto en la vela.
—Gracias, segundo.
El comandante se puso de pie encima de la vela, se abstrajo por unos segundos de todo lo que le rodeaba y cerró los ojos. Por un momento alguien dio a «pausa» y la película se congeló unos instantes. Terminó su pequeña oración en silencio, y continuó el procedimiento ante la vista acostumbrada de todo su equipo y la del estado mayor en el muelle. Conociendo al capitán de fragata Lobo, sus manías para algunos o personalidad para otros, todos esperaban con más o menos morbo ese momento. Algunos en el muelle, seguidos por un misterioso efecto físico, entraban en simpatía y se santiguaban al mismo tiempo que lo hacía el comandante al final de la oración.
—Vámonos, segundo, proa y popa larga todo, atrás despacio —ordenó el comandante.
Instantáneamente, como una catana que se desenvaina, la bestia obedeció deslizándose suavemente en silencio, dando atrás, saliendo de la estrecha fosa de atraque donde había dormitado los últimos días.
El comandante, de pie en lo alto de la vela, volvió a saludar militarmente al jefe de flotilla y al personal que estaba en el muelle mientras el submarino abandonaba ya su celda.
Unas horas más tarde, tras haber arranchado mi petate, subí a la vela porque sabía que en breve llegaríamos al límite de la plataforma continental y tendríamos fondo suficiente para sumergirnos en libertad. Estaba Juanjo Solana de oficial de guardia. Juanjo provenía de suboficiales, con una vasta experiencia en acústica de submarinos.
—¡Permiso para subir a la vela! —pregunté desde la escala.
—¿Fran, eres tú?, pasa anda, estoy a punto de hacer inmersión.
—Lo sé, por eso vengo por si te olvidas la escotilla abierta.
—Sacad de carga y parad el diésel —ordenó el oficial por el micro.
—Diésel parado, listos para hacer inmersión —respondió la voz del jefe de central procedente de un altavoz incrustado en la superestructura de la vela.
Con la cabeza me hizo un gesto, me puse próximo a la escotilla a pie de escala y esperé agazapado.
—¡Alerta, alerta! —dio la orden para sumergir el submarino.
Seguido se escucharon cuatro golpes metálicos, casi al unísono, contra el acero del casco resistente. El agua del mar comenzó a rellenar el volumen liberado por el aire, el submarino perdía flotabilidad positiva y se hacía pesado. Ahora las olas arrullaban la cubierta del submarino, como a un bebé, hasta que solo quedó visible la vela.
—Baja, Fran, que nos mojamos —avisó Juanjo.
—Voy, solo un último vistazo. —Me gustaba saborear la adrenalina de ese instante y aprovechar para rezar una avemaría, quién sabe…
—Escotilla superior cerrada y trincada, panel verde, inmersión cota catorce metros —ordenó en voz alta el oficial de guardia una vez abajo a pie de escala.
El jefe de central abrió la ventilación del último lastre, el central, permitiendo así que el submarino perdiera su mayor reserva de flotabilidad. Su peso se iba ya igualando al del volumen de agua total que desplazaba, exactamente como Arquímedes había preconizado instantes antes de su famoso «eureka». Ahora el segundo comandante haría el ajuste fino del peso metiendo o sacando agua con los tanques de regulación para buscar una flotabilidad neutra. Ya éramos un pez.
CAPÍTULO II
Tránsito hacia el Atlántico
De niño disfrutaba imaginando que el único lugar que en realidad existía, era aquel donde uno aparecía en presencia, que el resto de lugares no existían. Tan solo eran ilusiones que se transformaban en realidad una vez que allí nos hacíamos presentes, como el actor al entrar en un nuevo decorado de una obra de teatro.
La calma era total, la superficie del mar era un infinito manto de seda fina, la luna llena en el cénit… no reinaba, ejercía su dictadura desde lo alto iluminándolo todo. Las atenuadas estrellas aguardaban expectantes a que algo ocurriera en aquella impresionante noche; quizás la complicidad de una inesperada nube que pudiera arrebatar a Catalina tanto protagonismo. Yo, un invitado de lujo y espectador de la escena, era pero aún no estaba. El mar de mercurio me permitía imaginar que exploraba otro planeta. Estaba dentro de una ilusión, sin que se hubiera transformado todavía en realidad, aquella noche se resolvería el problema de la incertidumbre. ¿Cómo saber qué es lo que ocurre en un lugar, sin que la presencia artificial del ser humano contaminase la toma de datos?
De tanto intentar describir la belleza de aquel mar de plata, que solo yo disfrutaba, acababa perdido en mis derivas trascendentales.
El fino periscopio de ataque rajaba como un cúter la superficie de seda, la tensión superficial de la mar cedía la justa apertura para volverse a cerrar detrás como una cremallera invisible, dejando un minúsculo rastro de remolinillos juguetones. El horizonte perfectamente definido, hacía de pantalla donde se proyectaría la silueta de cualquier barco que entrara en su campo visual. El ojo indiscreto del periscopio veía todo, analizaba todo. Era imposible adivinar que debajo de ese cilindro metálico de quince centímetros de diámetro, morase una bestia letal de casi tres mil toneladas de acero.
No me cansaba de mirar, daba una y otra vuelta y volvía a empezar, buscaba cualquier pequeño detalle a mi alrededor y disfrutaba sintiendo la sensación de formar parte del decorado. Lástima que no veía ningún barco, aunque ciertamente gracias a que el tráfico era escaso, me era permitido hacer uso del periscopio de ataque.
—¿Qué, Fran, has pescado algo o te has quedado dormido? ¡No tenemos toda la noche! —exclamó Emilio, el oficial de guardia.
—Nada que echarse a la boca, Marqués, ningún pirata a la vista, parece que los barcos sienten mi presencia y no se atreven a aparecer.
—Mira en la demora 188, y haz zoom con los aumentos, el sonar tiene un mercante —insistió.
—Pues tampoco… espera… tengo algo que… sí, es como que el horizonte se corta… ¡Sí!, tengo una luz de un mercante, ¡bingo! Bueno, qué, ¿me dejas que le ataque? —pregunté bromeando.
—Anda desfila, vete a poner alguna tirita por ahí y déjame el periscopio. —Me relevó del asiento—. Mando. —Cambió el tono para hablar en voz alta y clara para toda la cámara—. Vamos a ponernos por su popa, quiero pasar por debajo de él y entonces ataco; avante cuatro, cota 55 babor al 180. Ejercicio de zafarrancho de combate para ataque a un buque de superficie. —Aunque la orden de zafarrancho iba precedida por la palabra «ejercicio» la adrenalina se disparaba igual. Había que estar en menos de dos minutos listos cada uno en su puesto—. Activación del equipo de lanzamiento de bombetas. Calculadme un rumbo de ataque para posicionarme por su popa a esta velocidad.
En cinco minutos estaríamos en posición de ataque.
Me quedé sin entretenimiento y me puse en una esquina de mando observando al equipo cómo reaccionaba. Necesitaba estar activo, no conseguía quitarme el amargor de la despedida con María, y la conversación con Manu no fue de gran ayuda. Blanca no le había comentado nada anormal. Me intentó animar diciendo que ellas se las arreglan bien juntas, como siempre, que no me mortificara. Yo, sin embargo, esta vez tenía un mal presentimiento, esa maldita frase «ya no aguanto más» me venía una y otra vez. No dejaba de acusarme por no haberla llamado desde la base, aunque no sé si el haberlo hecho hubiera sido peor.