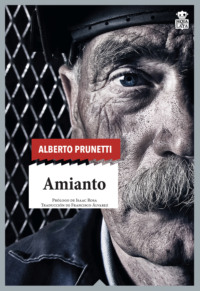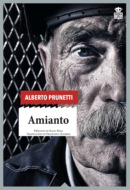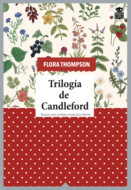Czytaj książkę: «Amianto»
AMIANTO

ALBERTO PRUNETTI
AMIANTO
UNA HISTORIA OBRERA
TRADUCCIÓN DE FRANCISCO ÁLVAREZ

SENSIBLES A LAS LETRAS, 60
Título original: Amianto. Una storia operaria
Primera edición en Hoja de Lata: marzo del 2020
© Edizione Alegre, Roma, 2014
© de la traducción: Francisco Álvarez, 2019
© del prólogo: Isaac Rosa, 2020
© de la imagen de la portada: Kangah / iStock
© de la fotografía de la solapa: Richard Nourry
© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2020
Hoja de Lata Editorial S. L.
Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212 Xixón, Asturies [España]
info@hojadelata.net / www.hojadelata.net
Edición: Hoja de Lata Editorial S. L.
Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu
Corrección: Tania Galán Álvarez
ISBN: 978-84-16537-77-8
Producción del ePub: booqlab
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
A los hijos de los talleres. A Sara.
ÍNDICE
PRÓLOGO de Isaac Rosa
NOTA sobre la banda sonora
Qué frío hace
Ir, caminar, trabajar
El polvo se levanta
Lluvia de verano
Corazón cansado
En un palacio de justicia
Como Steve McQueen
AGRADECIMIENTOS
BIBLIOGRAFÍA MÍNIMA
PRÓLOGO EN ZOOM
«Yo miraba aquellas manos callosas y pensaba que los callos en las manos de los obreros son bonitos, al igual que las arrugas en las caras de los viejos».
Leyendo estas hermosas palabras de Alberto Prunetti sobre las manos de su padre (Renato Prunetti, soldador tubero en acerías y refinerías, muerto a los 59 años por un tumor resultado de su exposición al amianto), recordaba estas otras palabras de Richard Sennett en El artesano:
Las callosidades que se forman en las manos de quienes las utilizan profesionalmente constituyen un caso particular de tacto localizado. En principio, el engrosamiento de la piel debería insensibilizar el tacto, pero en la práctica ocurre lo contrario. Al proteger las terminaciones nerviosas de la mano, las callosidades hacen menos vacilante el acto de exploración. Aunque todavía no se conoce bien la fisiología de este proceso, se sabe que el callo sensibiliza la mano a pequeñísimos espacios físicos y al mismo tiempo estimula la sensibilidad en las yemas de los dedos. La función del callo en la mano es comparable a la del zoom en una cámara fotográfica.
Desde que leí este párrafo de Sennett años atrás, me persigue esa imagen fascinante: el callo como un zoom, un dispositivo de precisión en la mano del obrero. Ya que Amianto es una novela obrera, que se diría escrita con callos en las manos, permítanme que escriba este prólogo en zoom, ampliando y alejando progresivamente la imagen desde lo más pequeño y cercano. Intento así ser coherente con un libro que a su manera propone un movimiento de zoom: parte de una historia particular, individual, incluso pequeña, y va abriendo el encuadre para mostrar mucho más: un oficio, una clase, una época, un tiempo perdido que interpela a nuestro presente.
Por supuesto, empezamos este zoom mirando una mano: la mano callosa de Renato.
LA MANO
Renato trabaja con las manos, y ahí ya tenemos la primera rareza: una ¿novela? (luego lo discutiremos) donde el protagonista usa laboralmente sus manos para algo que no sea disparar una pistola de detective o teclear en un ordenador de intrépido reportero o indeciso novelista. Policías, periodistas y escritores, los colectivos de trabajadores más representados en la novela contemporánea. Por el contrario, los trabajadores manuales son sistemáticamente invisibilizados en la literatura actual, en correspondencia con la forma en que son invisibilizados mediática y socialmente para no romper el espejismo tecnófilo en que vivimos, donde el trabajo penoso parece haber desaparecido por el procedimiento infalible de barrerlo bajo la alfombra. Lo que no se ve, no existe. Todos trabajamos ya ante ordenadores, con el ratón en la mano y los pensamientos en la nube; los productos manufacturados vienen de no se sabe dónde o los fabrican robots autónomos; los edificios se levantan solos igual que las calles son barridas y las carreteras asfaltadas por fantasmales figuras que apenas vemos al pasar en el coche y que atropellaríamos de no vestir trajes reflectantes; y en el campo la fruta se recoge sola hasta que los agricultores cortan una autovía y ganan unos minutos de visibilidad (¿cómo, que todavía existen, no se extinguieron ya todos?).
La mano de Renato, ya se ha dicho, tiene callos. Hermosos callos, como las arrugas de un anciano o la rugosidad de una corteza: marcas de vida. Los callos del trabajador (bien distintos a los callos hoy más frecuentes del usuario de gimnasio, como diferentes son los sudores del trabajo y del deporte) son muchas cosas a la vez, cumplen muchas funciones simultáneas: son un dispositivo de precisión, sí, y por tanto una prueba de experiencia y un título de capacitación, resultado de años de manejar, apretar, golpear, levantar, forzar. Pero el callo es también una cicatriz, la huella que dejan el esfuerzo, la intemperie y las heridas. Son también memoria: tocar un callo es apretar una tecla que dispara recuerdos, toda la película de una vida (laboral). Un callo es además un depósito de rencor, a la vez que un tatuaje orgulloso. Y una contraseña de pertenencia a una clase, a la manera del dedo que apoyamos en el lector para abrir una puerta. Los integrantes de ciertos colectivos se reconocen fácilmente con solo mirarse las manos, lo mismo las curtidas del jornalero que las que nunca consiguen quitar la grasa mecánica inscrita en las huellas dactilares, o las manos irritadas por la lejía de quien limpia. Hoy mismo, los callos que el manillar ciclista deja en las manos de los riders, para quienes también está escrita Amianto.
Cicatrices, memoria, rencor, orgullo, conciencia de clase. Con estos materiales trabaja Alberto Prunetti.
EL CUERPO
Lo llamamos «trabajo manual» pero sería más exacto hablar de «trabajo corporal». El cuerpo entero del obrero, la totalidad de su organismo al servicio de la producción: músculos, huesos, órganos, sangre, cerebro.
Y como en las manos callosas, también en el cuerpo hay cicatrices, heridas, destrozos. Renato tiene las manos castigadas por cortes, quemaduras, herramientas desviadas. Pero la exposición durante años a un trabajo de gran dureza física y ambiental le daña también los oídos, los ojos, los dientes. Cuando tiene la misma edad a la que hoy escribe su hijo, Renato ya lleva audífono, gafas gruesas, dentadura postiza. Un viejo prematuro. Y otro daño invisible pero que será fatal en pocos años: los gases respirados, la microscópica partícula de amianto alojada en sus pulmones.
No es el único: mientras seguimos su historia, de fondo vemos cuerpos de obreros reventados por una máquina, aplastados en accidentes, abrasados por el metal fundido, devorados por el dragón que reclama frecuentes sacrificios. Obreros intoxicados por la fábrica o por el alcohol con que soportan el trabajo. Obreros envenenados por la exposición a químicos, y que acabarán inválidos, enfermos crónicos, muertos. Y sus hijos, los niños que juegan un fútbol salvaje sobre asfalto, dentro de una fundición abandonada. Rodillas y codos destrozados, una forma de ir acostumbrando sus cuerpos a los futuros accidentes de trabajo.
Los obreros que hace décadas morían trabajando, y los que hoy siguen muriendo por decenas, cientos: en España hubo el año pasado casi un millón y medio de accidentes laborales, y setecientos muertos. Repito: setecientos muertos. Dos trabajadores fallecidos en horario laboral cada día. De ellos, de su memoria, también habla esta novela.
EL TRABAJO
Al margen de bromas sobre jubilados apoyados en la valla de la obra, pocas cosas me fascinan más que ver trabajar, observar los movimientos, procesos, herramientas, habilidades y trucos de un trabajador. Y no hablo de profesiones en sí mismas fotogénicas, espontáneamente artísticas, que merecen un blanco y negro de gran formato y adornan lo mismo una portada de suplemento dominical que un salón de clase media-alta; no me refiero a esa cuestionable estetización del esfuerzo, la fatiga, la suciedad o directamente la explotación y la miseria. A mí me fascina por igual ver en acción al conductor del autobús, la camarera que sirve ocho mesas a la vez, el pescadero diseccionando un lenguado o el instalador que siempre sabe qué cable cortar, el rojo o el azul. Me hipnotizan por igual el cirujano de precisión que el repetitivo operario de cadena de montaje.
(Escribo estas líneas con la ventana abierta, bajo el escándalo de una radial que en el patio corta baldosas).
Como no espero que el lector de Amianto comparta mi fascinación por la actividad laboral, antes de que huya de este prólogo y de este libro, le aviso: el trabajo que aquí se nos muestra es sin duda asombroso, excita nuestra curiosidad, posee belleza visual, y algo más: pertenece a una estirpe mítica, desde la fragua de Vulcano, la de quienes trabajan con el fuego y transforman la materia, hacen sólido lo líquido, vuelven inseparables cuerpos ajenos.
El autor participa de esa fascinación, acentuada por su orgullo filial, y nos muestra con detalle y riqueza verbal a Renato trabajando, soldando estructuras, tubos, depósitos de combustible donde una chispa loca podría incendiarlo todo. Lo vemos con su máscara de cristales ahumados —que todo niño ha deseado portar alguna vez, y mirar al eclipse como hacía el pequeño Alberto—, dirigiendo la llama al metal, levantando chispazos azules —que no debíamos mirar directamente, nos advertían de niños, y girábamos la cabeza al pasar junto al soldador pero no podíamos evitar una mirada rápida—. Vemos a Renato manejar herramientas cuyo solo nombre —escofina, qué nombre tan hermoso para un artilugio tan sencillo— nos atrae en nuestra ignorancia de ciertos oficios. Las herramientas que maneja el soldador, también las que atesora en casa, las que sigue usando en su tiempo libre, en su breve jubilación, las que hereda el hijo y que al ordenarlas, empuñarlas, emplearlas, le traen de vuelta la memoria de su padre más que una fotografía o una visita al cementerio.
Para contar el trabajo, para hallar su narrativa y volverlo literatura, no basta con estudiar archivos, documentos, hemerotecas, fotografías, maquinaria y fábricas. Se necesitan sobre todo fuentes orales, testimonios que relaten la entraña de esos oficios, que los encarnen en personas; porque, de lo contrario, el trabajo, sus procesos y condiciones, se escurre de lo documental, se queda fuera, inaccesible, incomprensible. Detrás de Amianto, como detrás de los mejores ensayos de sociología del trabajo (y ahí está lo que este libro tiene también de investigación), hay muchas conversaciones, las que habrá sostenido Alberto Prunetti durante la escritura, conversaciones que siempre son más que una entrevista de documentación, con aquellos colectivos más invisibilizados y desatendidos: escuchar es de alguna manera reparar.
LA FÁBRICA
No voy a confesar aquí todas mis filias, pero idéntica fascinación que la observación del trabajo me produce la visión de una gran fábrica cuyos procesos productivos ignoro, una coreográfica cadena de montaje, un almacén de largos pasillos y estantes hasta el cielo, una estación de mercancías con cientos de contenedores apilados, un gran astillero con barquitos de juguete a medio construir, no digamos una refinería que levanta miles de tuberías enroscadas en un mecano fantástico, o una siderurgia, la increíble acería cuyo interior es el mismo infierno.
La fábrica en todas sus formas; los lugares del trabajo, los espacios donde generaciones de mujeres y hombres se dejaron, se dejan hoy y se seguirán dejando las mejores horas del día, los mejores días del año, los mejores años de su vida, y a veces la vida misma.
No conozco los paisajes industriales que recorre y describe Prunetti, pero no necesito buscar fotos. Me sirve el recuerdo de una mañana merodeando por el polo químico de Huelva, los viejos Altos Hornos de Sagunto o la visión nocturna de Torrelavega. Lugares legendarios, terribles, vinculados a una larga historia de esfuerzo, de dolor y muerte a menudo, de conflictos laborales, de durísimas reconversiones industriales. Y a la vez, lugares hermosos, estéticamente abrumadores.
Los escenarios de Amianto tienen siempre altísimas techumbres, depósitos monstruosos, hornos y cadenas que en un descuido abrasan o trituran trabajadores. En ellos hace muchísimo frío o muchísimo calor. Dominan los pueblos cercanos, las vidas y esperanzas de sus habitantes, como viejos castillos o legendarios dragones que, como el dragón de Busalla, envenenan el aire y cada poco tiempo devoran vidas.
Y las ruinas, por supuesto: el paisaje de ruinas que dejaron las deslocalizaciones y cierres, las viejas fábricas donde juegan los niños —el propio Alberto—, demolidas por el empuje urbanizador, o blanqueadas y casi humilladas al convertirlas en inofensivos parques temáticos. Ruinas que lo son también de un tiempo, de una época perdida, que deja una inevitable melancolía en los supervivientes: la de un mundo que se desvanece con cada fábrica cerrada, un sistema económico pero también político y social en que la hegemonía obrera era posible en el espacio productivo.
LA VIDA
Los trabajadores que protagonizan Amianto están vivos, no son figuras de un belén obrerista. Y lo están más allá de la vida laboral, aunque esta estructure decisivamente sus existencias y las haga en último término narrables: contar a Renato es desarrollar su currículum, su biografía obrera, la relación de oficios, empresas, ciudades, jornadas, obras. Reconstruir una vida que parece comenzar con la temprana entrada en el mundo laboral que clausura la infancia, y concluye con el retiro del mismo mundo que apenas deja unos años finales de enfermedad y de vacío antes de morir «como una máquina inservible». El hilo narrativo es una sucesión de contratos, fechas y lugares.
Pero sin reducir la vida del trabajador a su vida profesional: aquí está la vida plena, en toda su complejidad y riqueza, con sus servidumbres laborales, su cansancio y su desgaste, pero también sus momentos felices, su orgullo, su tristeza y sus fiestas, y por supuesto la amistad, la camaradería, la solidaridad, los vínculos surgidos en la misma intemperie techada de la fábrica, el autocuidado entre obreros y entre familias obreras, la esperanza colectiva, la lucha unida.
Inevitable, al leer Amianto, al reconstruir la vida de Renato a partir de su currículum, inevitable pensar en nuestras propias vidas laborales, descompuestas, fragmentadas, discontinuas, inciertas; y la manera en que estas vidas laborales resultan en nuestros relatos de vida, en la forma en que podemos (o no podemos) contarnos, cada uno y en colectivo. ¿Quién puede hoy contarse a partir de su currículum como todavía lo hacía la generación de Renato? Sin haber sido un obrero estático (recorrió media Italia agarrado a su herramienta de soldar), él siempre pudo responder a la sencilla pregunta de «dónde estarás dentro de diez años»: estaré soldando, aquí o allí pero soldando tubos, trabajando en lo mío. ¿Cuántos de nosotros podemos hoy responder a la misma pregunta, cuántos podemos imaginar nuestras vidas a medio, incluso a corto plazo? ¿Sabes con seguridad en qué trabajarás el año que viene? ¿Conserva aún sentido la vieja pregunta que todavía hacemos a los niños: qué quieres ser de mayor? ¿O se ha convertido en una pregunta subversiva, un recordatorio de que la precariedad y la incertidumbre es la seña de identidad de las nuevas generaciones?
Amianto, en su reconstrucción de la vida de Renato a partir de su vida laboral, nos habla de esas vidas perdidas, de esos relatos ya imposibles para tantas y tantos trabajadores hoy. La pérdida de la narración que dio sentido a tantas vidas durante generaciones, el relato que estructuraba, daba continuidad, sentido y futuro, y creaba también solidaridad, conciencia de clase, acción colectiva, fraternidad. Lo hace desde el actual relato roto, escribe desde una nostalgia que no es sentimental sino política, la conciencia de una pérdida, de una derrota. Es decir, de una lucha pendiente, que nos interpela con fuerza.
LA CLASE OBRERA
Habrá quien quiera leer Amianto como una novela histórica, casi arqueológica: testimonio de una época perdida, un mundo perdido, y una clase perdida, extinta: la clase obrera. Y es cierto que es un formidable retrato de la clase obrera italiana y europea durante las décadas posteriores a la posguerra. En el ecosistema productivo en que se mueve Renato es muy fácil señalar cada parte, distinguibles a simple vista: aquí la clase obrera, aquí el capital con su fábrica, aquí la burguesía propietaria, aquí el Estado que administra sus intereses. Hasta podríamos caer en la nostalgia, como en toda mirada al pasado reciente: qué tiempos aquellos en que todo estaba tan claro, cuando la solidaridad de clase, como escribió Hobsbawn, estaba «inserta en el código ético» de los trabajadores desde generaciones.
Pero Amianto está escrita también, o sobre todo, para la clase obrera de este año 2020. Sí, dejen de leer boquiabiertos: sigue habiendo clase obrera, no se extinguió, no fue aplanada por el rodillo clasemedianista que nos convirtió a todos en una totalizadora clase media. Es muy probable que usted que lee este prólogo y se dispone a leer Amianto sea clase obrera. Sigue habiendo Renatos entre nosotros, incluso Renatos que empuñan herramientas para soldar tubos, Renatos con callos y con enfermedades laborales, hasta Renatos muertos en accidentes laborales. Pero también hay, son mayoría, los Renatos que han diversificado y seguramente vuelto más confusa la clase obrera hoy: todas aquellas trabajadoras y trabajadores, nacidos aquí o emigrados, que seguimos sin tener otro medio para vivir que nuestra fuerza de trabajo.
Empezando por el autor, Alberto Prunetti, que se adscribe a ese precariado cognitivo que en muchos casos —en el suyo por descontado— es hijo de la clase obrera fabril o campesina, y que a la vuelta de unas décadas se pregunta cómo es posible que hoy tenga menos derechos y bienestar que sus padres. El autor tal vez no tiene callos en las manos, como no los tendrán muchos de los lectores; pero sí otros destrozos de un tiempo de hiperproductividad, intensificación, flexibilidad, incertidumbre y ansiedad.
En la discusión actual sobre cómo redefinir la lucha de clases, son necesarias lecturas como esta, que toman la memoria de la clase obrera pasada y la infiltran en nuestra conciencia (de clase).
EL CAPITALISMO
Escribe Prunetti que el amianto es un «asesino silencioso», un «asesino en serie implacable» con una larga historia de «crímenes blancos»; «un culpable rodeado de indicios y numerosos cómplices que niegan cualquier tipo de responsabilidad»; «sin un final feliz, porque la amenaza aún sigue a nuestro alrededor, libre»; «un asesino protegido por una legión de médicos, ingenieros, asesores, empresarios…»; un material empleado en industrias altamente contaminantes, que envenenan por igual a los trabajadores y las tierras, ríos, aires y mares de la provincia; y que provocó un «genocidio de trabajadores» durante años…
Añadan a todo lo anterior que el amianto no es pasado, sigue presente en nuestras vidas, está presente en muchas construcciones y continúa envenenando silenciosamente.
Crímenes blancos, impunidad, asesino protegido por muchos cómplices, que envenena vidas y territorios… Cualquiera diría que estamos hablando del capitalismo, de su ya largo historial de crímenes contra la clase trabajadora y contra la naturaleza, y del actual turbocapitalismo en su última vuelta de tuerca.
¿Es el amianto una metáfora del propio capitalismo? El mismo amianto que se cuela inadvertido en el organismo y ennegrece las células hasta formar un tumor, ¿se parece a este capitalismo que ha conquistado hasta el último resquicio de nuestras vidas, nuestras comunidades, y por supuesto nuestros cuerpos?
La historia de Renato, su entrega total al trabajo, su capacidad de esfuerzo y su ética del trabajo, para a cambio ser machacado físicamente, enfermado y finalmente asesinado por ese «asesino en serie implacable», es un retrato exacto de un sistema que lleva siglos alimentándose de Renatos.
Y alimentándose de la naturaleza, esquilmándola y envenenándola. Un buen recordatorio en momentos de conciencia ambiental ante el deterioro global y el cambio climático: no hay capitalismo sostenible, respetuoso con el medio ambiente; y las luchas de los obreros por sus derechos, y de los ecologistas por el planeta, son la misma lucha.